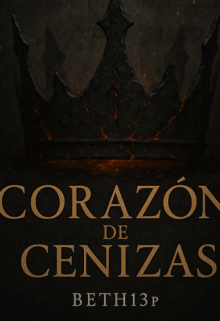Corazon de Cenizas
Capítulo XIV
Por Seraphine Vale
Veltrax no se rindió. Veltrax se quebró.
Hay una diferencia. Un enemigo rendido conserva memoria; recuerda la vergüenza, la rodilla en la tierra, el peso de mi sombra sobre su nuca. Un enemigo quebrado, en cambio, ya no recuerda nada. Solo respira por inercia. Eso es Veltrax ahora: un cadáver que aún camina.
Entré por las calles ennegrecidas, con mi herida fresca en la mejilla como estandarte. No necesité ejército detrás; el ejército era el humo. Las gentes se apartaban, me observaban con ojos hundidos y labios resecos. Algunos intentaron escupir, pero la boca seca apenas les dio para un hilo de aire.
Sorya avanzaba a mi lado, cargando pergaminos como si fueran reliquias. Los habitantes no me vieron a mí primero. Vieron a ella. La pluma manchada, los dedos ennegrecidos de tinta, la postura sumisa. Creyeron que aún tenían voz. No entendieron que ya había sido entregada.
En la plaza central, los restos del mercado ardían todavía. Sobre las brasas colgaban pedazos de banderas, mitades de estatuas, huesos humanos confundidos con leña. Me subí a un bloque de piedra caída. No grité. No alargué el discurso.
—Veltrax —dije—, aún existes.
Solo eso. Cuatro palabras. Suficientes. Porque en medio de la ruina, nadie necesita explicaciones. Necesitan permiso para seguir respirando. Y yo se lo di.
Más tarde, en el antiguo salón del consejo, encontré un mural derrumbado. Los colores aún se distinguían bajo la ceniza: héroes antiguos, reyes con coronas, diosas con alas doradas. Todos partidos, todos cubiertos. Me acerqué y pasé la mano sobre una figura caída: una reina de fuego, pintada con un sol en la frente. Sus ojos habían sido rayados a cuchillo, borrados con rabia.
Sorya me observaba.
—¿Quién era? —preguntó.
—Una mentira —respondí. Y aparté la piedra con el pie.
El eco retumbó por toda la sala, como si el pasado mismo hubiera entendido que ya no tenía lugar allí.
Los líderes sobrevivientes fueron traídos ante mí. Un puñado de hombres famélicos, una mujer que aún llevaba collares de perlas sobre la piel sucia. Se arrodillaron. Algunos lloraron. Uno se atrevió a hablar.
—Mi reina… ¿qué será de nosotros?
Lo miré. Su voz temblaba, pero su mirada no. Era el último resto de dignidad que Veltrax tenía.
—Ustedes serán lo que escriba —dije.
Ordené que se levantaran, que volvieran a sus casas, que reconstruyeran no para ellos, sino para el nombre que ya ardía sobre sus ruinas. No hubo aplausos. No hubo agradecimientos. Solo obediencia. Y eso bastaba.
Esa noche, mientras el humo aún recorría los callejones, recibí un visitante inesperado. Un niño. No tendría más de ocho años. La cara cubierta de ceniza, los ojos oscuros como pozos sin fondo.
Se acercó sin miedo. Me entregó un objeto envuelto en tela. Lo abrí. Era un cráneo pequeño, blanqueado por el fuego. Lo sostuvo con ambas manos y susurró:
—Para que lo guarde, mi reina. Para que no se pierda.
No pregunté de quién era. No hice preguntas. Solo lo acepté. Porque entendí. En Veltrax, hasta los huesos sabían a quién debían pertenecer.
Me quedé despierta hasta el amanecer, contemplando ese cráneo. La herida en mi rostro ardía, pulsando como si recordara. Y comprendí: no importa cuántas ciudades conquiste, cuántas cicatrices me marquen, cuántos himnos escriban sobre mí.
Al final, siempre se reduce a lo mismo.
Ceniza.
Silencio.
Y huesos que aún me llaman reina.