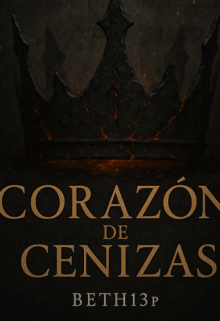Corazon de Cenizas
Capítulo XV
Por Seraphine Vale
Veltrax me pertenece.
No porque me la hayan entregado, sino porque ya no queda nada que entregar.
Lo que tomo no son murallas ni tesoros.
Lo que tomo es la respiración de un pueblo entero. Y Veltrax respira mi nombre.
El niño que me dio el cráneo se llama Kael.
No lo pregunté; me lo dijo con la voz hueca de quien no entiende lo que significa tener un nombre.
Lo adopté, pero no como madre.
Lo adopté como estandarte. Al día siguiente lo llevé conmigo a la plaza.
El cráneo en sus manos, envuelto en la misma tela chamuscada.
La multitud se reunió: harapos, hollín, hambre.
Los líderes arrodillados al frente. Hable con calma.
—Este niño ya entiende lo que ustedes no: la memoria no se guarda en templos ni en libros. Se guarda en hueso. Y en ceniza.
Le indiqué a Kael que levantara el cráneo.
Obedeció.
Un murmullo se extendió entre los habitantes.
Algunos lloraron.
Otros intentaron apartar la mirada.
Yo sonreí.
—Veltrax ha perdido sus hijos, sus dioses, sus reyes. Pero aún puede tener un futuro. ¿Saben cómo?
Guardé silencio.
Esperé que me lo explicaran con los ojos.
—Obedeciendo.
Ese mismo día, ordené un castigo.
No contra los que me habían enfrentado abiertamente —esos eran fáciles—, sino contra los que habían guardado silencio.
La neutralidad es la semilla de la traición. Escogí a diez de los supuestos “sobrevivientes ilustres”: comerciantes, escribas, un par de clérigos que habían intentado esconderse en sus templos.
Los hice reunir en la plaza. Zafira temblaba mientras copiaba mis palabras en pergamino, pero no detuvo la pluma. Ese fue su primer error.
Cuando uno escribe mi voz, se convierte en cómplice.
Miré a la multitud.
Miré a las diez.
Y declaré:
—Veltrax tendrá nueva raíz. Y toda raíz nace en sangre.
El pueblo observó mientras los diez eran colgados en la entrada de la ciudad, sus cuerpos marcando el umbral como guardianes invertidos.
No hubo gritos.
No hubo súplicas.
Solo silencio.
Un silencio que yo misma había enseñado. Esa noche, Kael durmió a mis pies, abrazando el cráneo como un juguete.
Zafira no apartaba la vista de él.
Yo lo noté.
—¿Te horroriza? —le pregunté.
Ella levantó la mirada apenas un instante.
—Me duele —dijo—. Reí. No con burla. Con franqueza.
—El dolor es útil, Sorya. Es el único idioma que todos entienden.
No respondió.
Pero sé que lo escribió. Cuando el amanecer llegó, Veltrax ya no era Veltrax.
Era mi cicatriz nueva en el mapa.
Una marca roja, un recordatorio de que incluso las ciudades más orgullosas terminan inclinándose.
¿Me odian?
Sí.
¿Me temen?
También.
¿Me obedecen?
Sin duda. Y eso es todo lo que importa. Porque yo no vine a salvarlos.
Vine a demostrarles que, aun en las cenizas, hay alguien capaz de dictar cómo deben arder. Yo. Mañana partiré.
Veltrax quedará atrás como un cadáver que aprendió a caminar bajo mi sombra.
Y Kael, mi niño de ceniza, vendrá conmigo. Lo llevaré como ejemplo.
Como advertencia.
Como prueba de que hasta en los huesos quebrados puede crecer mi imperio. Porque cada ciudad que tomó no es conquista.
Es una lección.
Y la lección de Veltrax es simple:
El fuego no perdona.
Y yo soy el fuego.