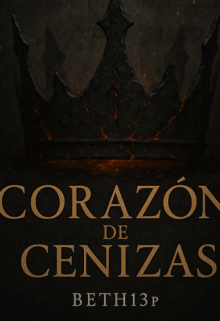Corazon de Cenizas
Capítulo XXII
Por Seraphine Vale
Nadie me llamó por mi nombre, no el de reina, no el de bastarda, el verdadero, el que se ha escrito a manos temblorosas en las últimas páginas del Diario de mi madre, el que borró de cada registro, el que incluso yo me voy a olvidar hasta esta noche en el corazón del palacio. Más allá de la sala de los archivos, más abajo que en cualquier piso, hay una cámara circular sin ventanas; no figura en los planos, no tiene su nombre. Allí guardo un único objeto. Un espejo. No uno encantado. No uno roto.
Uno limpio. Crudo. Capaz de mostrar no lo que quiero ser, ni lo que otros ven… sino lo que queda cuando la historia no me defiende. Me senté frente a él. No llevaba corona. Ni anillo. Ni sombra. Solo la cicatriz en la muñeca izquierda —la que me hice el día que firmé mi primer decreto con sangre— y la pluma negra que siempre vuelve a mancharme los dedos, aunque esté seca. Me miré.
Y el reflejo no se movió. Al principio pensé que era una ilusión. Luego supe la verdad: esa versión de mí ya no está sincronizada con esta. La mujer en el espejo tenía los labios cuarteados, las ojeras profundas, los ojos menos duros.
Menos… guionados. Y entonces lo vi. En el borde inferior derecho del cristal… una inscripción. No estaba allí la última vez.
“¿Y si la historia no es espejo, sino jaula?”
Mi mano se cerró en puño. El impulso fue romperlo. Pero no lo hice. Porque por primera vez en años, no supe si yo había escrito eso…
o alguien más desde adentro. Me quedé allí durante horas, pensando en lo que fui antes de llamarme Seraphine Vale. Pensando en la niña que moldeaba imperios con ceniza y llamaba "hogar" a una chimenea rota. Pensando en la única promesa que me hice a mí misma: “Nunca seré narrada.” Y aquí estoy. Con espías, con ecos, con escribas… todos intentándolo. Tal vez ese sea mi destino final. No perder el poder.
Sino verlo traducido. Cuando por fin me levanté, dejé algo frente al espejo:
Una hoja en blanco. Sin firma.
Sin título. Pero con espacio suficiente… para una sola frase. Y la escribiré cuando esté lista. Cuando ya no quede imperio. Cuando no quede espejo.
Solo ceniza. Y esa frase será la única que nunca permitiré que nadie copie.
Nadie me llama por mi primer nombre. No, el de Reina.
No el de bastarda. El verdadero. El que está escrito, a mano temblorosa, en la última página del diario de mi madre.
El que borré de cada registro.
El que incluso yo me obligué a olvidar… hasta esta noche. En el corazón del palacio, más allá de la Sala de los Archivos, más abajo que cualquier prisión, hay una cámara circular sin ventanas. No figura en los planos. No tiene nombre. Allí guardo un único objeto. Un espejo. No uno encantado. No uno roto.
Uno limpio. Crudo. Capaz de mostrar no lo que quiero ser, ni lo que otros ven… sino lo que queda cuando la historia no me defiende. Me senté frente a él. No llevaba corona. Ni anillo.
Ni sombra. Solo la cicatriz en la muñeca izquierda —la que me hice el día que firmé mi primer decreto con sangre— y la pluma negra que siempre vuelve a mancharse los dedos, aunque esté seca. Me miré.
Y el reflejo no se movió. Al principio pensé que era una ilusión. Luego supe la verdad: esa versión de mí ya no está sincronizada con esta. La mujer en el espejo tenía los labios cuarteados, las ojeras profundas, los ojos menos duros.
Menos… guionados. Y entonces lo vi. En el borde inferior derecho del cristal… una inscripción.
No estaba allí la última vez.