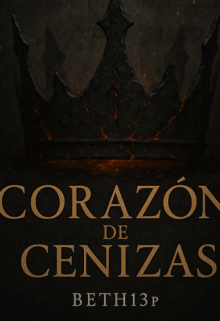Corazon de Cenizas
Capítulo XXVII
Por Seraphine Vale
Desperté antes del amanecer. No por un ruido. No por un sueño. Por la ausencia. El cuaderno ya no estaba en mi escritorio. Ni en la caja sellada. Ni bajo las baldosas secretas. Pero no fue eso lo que me alertó. Fue que ya no podía recordarlo con exactitud. Las frases que había escrito anoche, que conocía de memoria… ahora se difuminaba como tinta mojada en mi mente. Alguien lo había abierto. Leído. Respondido. Y eso era lo peor. Que respondiera. Llamé a los Susurrantes. A las tres figuras vestidas de noche que solo reciben órdenes cuando la historia peligra. No pedí que encontraran culpables. Pedí que encontraran la frase. La que alguien había leído en voz alta. La que activó la grieta. La que convirtió mi manifiesto en herida. Porque una historia es más vulnerable cuando se comparte antes de tiempo. Y eso han hecho. Uno de los Susurrantes volvió. Tenía los dedos quemados. Había tocado el papel maldito. Lo dejó sobre mi mesa. “Las que se creen lectoras… aún no saben en qué historia están.” Mi frase. Sí. Pero no en el lugar correcto. No en el momento correcto. No en mi voz. Estaba escrita como si fuera una advertencia para mí. Cuando, en realidad… es mi advertencia para ellas. Las que creen que con leer, basta. Las que piensan que recordar es resistir. Las que murmuran nombres como si eso devolviera vidas. No entienden. Yo no soy solo la autora. Yo soy el papel. Y si quieren quemarlo… tendrán que arder conmigo. Bajé al Archivo del Olvido. Ahí donde se guarda todo lo que fue editado. Todo lo que fue tachado. Todo lo que alguna vez intentó contarse sin mí. Saqué las páginas antiguas de Nalia. Sus nombres. Sus versos. Sus primeros gritos. Y los prendí fuego uno por uno. No por venganza. Por estrategia. Porque si se atreven a mostrar lo que leyeron… el pueblo no encontrará pruebas de que alguna vez esa mujer existió. Y sin pruebas… la historia es mía otra vez. Pero lo sé. Esto ya no es suficiente. Así que escribí un nuevo decreto. No con tinta. No con pluma. Con cuchilla. En mi piel. Sobre mi muñeca. Donde firmé por primera vez. “Yo, Seraphine Vale, ordeno la corrección final.” Y cuando la tinta termine de secarse en sangre… No habrá más lectoras. No habrá más márgenes. No habrá más historias ajenas. Solo una. La mía. Mis manos ya no tiemblan cuando firmo. Tiembla el mundo. Las llamas de los Archivos no tardaron en crecer. El humo olía a recuerdo quemado. A versos que nunca volverán a leerse. Y mientras ardían, una de las criadas —una de esas sombras con nombre de flor— se atrevió a hablar. —Majestad… hay algo que no se quema. No la maté. La miré. Solo eso. Y ella lo entendió. Cayó de rodillas. Lloró fuego. Me llevó al rincón donde el fuego se negaba a consumir una hoja. Una sola. Quemada en los bordes. Pero intacta en el centro. La frase brillaba como si estuviera escrita no con tinta, sino con voz. “La autora no es quien escribe primero… es quien sobrevive a la última palabra.” Me reí. Reí como cuando era niña y aún no sabía que el poder podía doler tanto. Reí hasta que la garganta se me rasgó. —Entonces sobrevivamos —susurré. Bajé sola al teatro subterráneo. Aquel donde las reescritas jamás pudieron actuar. El escenario seguía manchado de sangre. De voces. De ecos. Allí, me puse en el centro. Y abrí los brazos. —Que me vean —ordené. —Que escuchen lo que nunca leerán. —Que recuerden lo que jamás será escrito. Y desde el techo… cayó una lluvia de páginas. Miles. Con mis palabras. Con sus respuestas. Con nuestras guerras. Era el manuscrito del tiempo. Y estaba vivo. Grité. Un grito que no fue dolor. Ni furia. Fue dictado. Y al final, en la última línea que logré pronunciar, escribí con la voz rota: “Si quieren que esta historia acabe sin mí… tendrán que matarme en cada palabra.” El suelo tembló. La escena se agrieta. Los telones cayeron uno a uno como mortajas rojas. Y desde algún rincón del teatro, escuché algo. No un nombre. No una voz. Un aplauso. Uno solo. Pero sincero. Lento. Poderoso. Alguien había visto. Alguien había comprendido. Y eso, más que cualquier rebelión… era una amenaza.