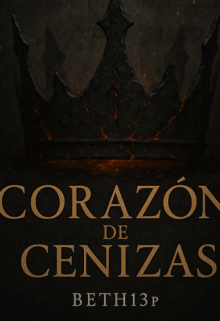Corazon de Cenizas
Capítulo XXIX
Por Zafira Ilyren
Creí que ganábamos. Cuando la hoja en blanco se llenó. Cuando el pueblo aplaudió. Cuando Nalia fue nombrada. Cuando la niña dibujó su torre rota. Pero entonces el cielo cambió. El humo surgió como un susurro antiguo. Y alguien gritó: —¡Se está quemando! Corrí al teatro. Y la vimos. A Seraphine, envuelta en fuego, brazos abiertos, como si se ofreciera en sacrificio. O peor aún: como si estuviera dirigiendo una última escena. —¡Deténla! —grité. Pero era tarde. El fuego no era común. Era el fuego de sus palabras. Fuego escrito. Nalia Sil Varis. Cayó de rodillas en el centro del escenario. Y el mundo se quedó sin aire. La reina ardía. Y no gritaba. Recitaba. Sí. Recitaba un texto. Uno que nadie había escuchado jamás. Ni leído. Sus labios moviéndose entre llamas. Cada palabra prendía un rincón de los telones. Cada verso se tatuaba en el techo con humo. Intenté taparme los oídos. Pero las palabras entraban como cuchillas en los ojos. “No se lucha contra una historia. Se ha la sustituye. Pero el sustituto… siempre tiene mi sombra.” Y luego… el silencio. La niña sin nombre. El fuego murió. Pero ella no desapareció. Donde debía estar su cuerpo… había un montón de cenizas blancas. Y sobre ellas… un libro. Negro. Ilegible. Tibio. Y respiraba. —¿Es un hechizo? —pregunté. Zafira me miró con una tristeza que dolía. —No. Es el final que escribió para obligarnos a leerlo. La última página del libro comenzó a girar sola. Como si alguien la moviera desde dentro. Y en ella apareció una sola línea: “Este no es un final. Es tu turno.” Todos nos miraron. A nosotras. A las reescritas. A las rebeldes. A las sobrevivientes. Ya no había reina. Ya no había autora. Solo una pregunta. ¿Quién quiere narrar ahora? El libro no debía pesar. Pero al tomarlo en mis manos, sentí que cargaba un ataúd lleno de espejos. No quise abrirlo. No por miedo a Seraphine. Sino porque al hacerlo, me convertiría en ella. Sí. Eso era lo más cruel de todo. Ella no quería salvar su historia. Quería obligarnos a continuarla. —Podemos quemarlo —dijo Nalia, su voz firme pero rota. —¿Y si no arde? —preguntó la niña. El pueblo nos rodeaba. Como si esperara una ejecución. O una coronación. Pero yo sabía que esto no era ni justicia ni poder. Era legado. Y el legado era una herida sin cerrar. Tomé una pluma. No para firmar. Para probar. La acerqué al libro. Y apenas la punta tocó la primera página… una frase apareció sola, escrita en tinta negra: “¿Cuántas veces más tienen que contarme… para entender que nunca dejaré de hablar?” Retrocedí. El libro se reía. Con nuestras voces. Con nuestras dudas. Nalia cayó de rodillas. —No se fue, Zafira… nos dejó el cuerpo, pero no la voz. Y la voz sigue viva. En esto. La niña la abrazó y murmuró: —¿Y si no tenemos que matarla? ¿Y si la dejamos en silencio? Ahí lo entendí. Seraphine no buscaba sobrevivir. Quería volverse indispensable. Una idea. Un virus. Una pregunta sin respuesta. La única forma de derrotarla no era destruirla. Era ignorarla. Y eso… eso era lo más difícil. Caminé hacia el centro de la plaza. Abrí el libro. El pueblo contuvo el aliento. Y sin leer una sola palabra, sin dejarme tentar por su veneno, lo cerré. Y lo envolví en cadenas. —Este libro no será leído —dije—. Ni hoy. Ni mañana. Ni nunca. Lo llevaremos al fondo del Mar de la Tinta. Donde ni las sirenas se atrevan a cantar. Porque a veces, la única victoria verdadera es esta: Negarle a una historia su lector. El pueblo enmudeció. Luego, una voz temblorosa —la más joven entre nosotras— habló: —¿Y qué escribiremos entonces? La miré. Y por primera vez en años, supe qué decir sin miedo. —Lo que queramos. Incluso si no nos creen. Incluso si nadie nos lee. Porque será nuestro. El libro de Seraphine dejó de respirar. Y en ese instante… el mundo pareció quedarse, por fin, en blanco.