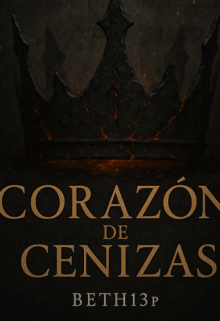Corazon de Cenizas
Capítulo XXX
Por Zafira Ilyren
El día en que el imperio ardió no hubo guerra. Solo silencio. Un silencio tan denso que hasta el fuego pareció escucharlo. El aire olía a tinta vieja, a promesas reescritas, a algo que ya no quería llamarse poder. Harlowe se volvió un espejo de ruinas, y en su centro, sobre el trono calcinado, aún quedaban restos de papel. No pergaminos ni decretos. Fragmentos de una historia que ya no obedecía a nadie. Caminé entre ellos descalza, dejando que las cenizas se pegaran a mi piel como si fueran cicatrices que no querían soltarse. En el Salón del Eco encontré el cuaderno que todos juraron destruido: el de Seraphine Vale. Su última frase sobrevivía, escrita con una calma que solo tienen las condenas: “Que ardan todas, menos la que escriba el final.” Y entendí. Nunca quiso ser eterna. Solo autora. Su fuego no fue castigo, fue método. Quemó para escribir más rápido. Quemó para no olvidar que la palabra, cuando no se controla, también puede ser dios. Leí los nombres de las ciudades que ya no existen, los decretos que ya no pesan, las plegarias que se disolvieron en polvo. Y entre ellos, el mío. Zafira Ilyren. No como escriba. No como testigo. Sino como advertencia. El viento entró por las grietas del techo y las páginas se alzaron como aves negras. No las perseguí. Dejé que se fueran. La historia no necesita dueños. Solo quien la suelte a tiempo. En la torre del norte, el fuego aún respiraba. Una llama pequeña, obstinada, sobrevivía dentro de una copa de vidrio. La reconocí. Era la misma que usábamos para encender los decretos del amanecer. La misma que Seraphine guardó el día que prohibió los espejos. La tomé entre mis manos y la llevé conmigo hasta el acantilado. El mar estaba quieto, como si esperara. Saqué el libro que aún ardía por dentro —no de fuego, sino de memoria— y lo lancé. No para borrarlo. Sino para dejar que flotara, que siguiera su curso, que buscara otras costas donde alguien más lo lea sin miedo. Las olas lo recibieron sin ruido. El agua lo envolvió como un suspiro antiguo, y el fuego no se apagó; solo cambió de forma. Durante un instante, el mar brilló con una luz naranja, imposible. Luego, oscuridad. Solo el sonido del viento… y una voz que no supe si era mía o del libro: “La verdad no se apaga, se muda de cuerpo.” Cerré los ojos. El aire sabía a hierro y promesa. Bajo mis pies, el acantilado respiraba. Las piedras ardían sin fuego visible, como si recordaran lo que alguna vez fueron. Me quité la túnica. La dejé caer sobre las cenizas. No había realeza, ni reino, ni escrituras que sostuvieran lo que venía después. Solo palabras sueltas, buscándose entre sí como si quisieran renacer en otro idioma. El amanecer llegó sin trompetas. El cielo no trajo perdón, solo claridad. Y por primera vez entendí que Seraphine no destruyó el mundo: lo dejó en blanco para que alguien más escribiera. No soy reina. No soy eco. No soy sombra. Soy lo que queda cuando todo lo demás se consume: la voz que sobrevive al incendio. El mar rugió. Una última llamarada se alzó desde las aguas. La ciudad, a lo lejos, respiró. Y el viento, al pasar entre las ruinas, susurró algo que me heló y me sostuvo a la vez: “Toda historia termina donde alguien aprende a recordar sin miedo.” Me quedé allí, mirando el horizonte. No esperé salvación. No quise testigos. Solo dejé que el fuego que aún me habitaba se uniera al aire. Cuando la luz del sol tocó las torres de Harlowe, el humo dejó de ascender. La ceniza cayó como lluvia. Y en cada partícula, una letra. Así comprendí que la historia no había muerto. Solo había cambiado de narradora. Yo. Zafira Ilyren. Última escriba del Reino de Ceniza. Primera autora del nuevo fuego.