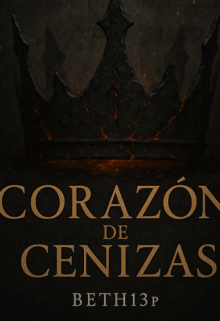Corazon de Cenizas
INTERLUDIO
Hay un punto en el que dejas de mover las piezas… y empiezas a mover el tablero. Ese punto llega cuando ya no tienes que convencer a nadie. Cuando tus palabras no se discuten, sino que se cumplen. Yo llegué ahí antes de que cumpliera diecisiete. Para entonces, ya no necesitaba esconderme detrás de rumores o frases robadas. Las historias que contaba eran mías desde el principio. No eran improvisadas. Eran planeadas como un arquitecto planifica un edificio: piedra sobre piedra, mentira sobre mentira, verdad sobre verdad. El mapa que encontré años atrás ya no era el mismo. Muchos nombres estaban tachados, otros reemplazados. Algunos símbolos habían cambiado de significado, porque yo los había reescrito. La llave ya no era acceso. Era control. La espiga no era dependencia de alimento. Era deuda perpetua. Y la daga… la daga siempre sería la daga. Una noche, recibí una carta sin remitente. Dentro, un solo mensaje: “Ya no eres una ficha. Decide si serás reina o mano que la derribe.” No me sorprendió. No porque esperara la carta, sino porque ya llevaba tiempo actuando como si esa decisión estuviera tomada. Días después, provoqué mi primer cambio visible en la estructura del poder local. No con un asesinato, ni con un escándalo. Con un banquete. Invité a personas que nunca debieron compartir la misma mesa. Coloqué a los enemigos frente a frente. A los aliados más cercanos, en extremos opuestos. Me aseguré de que cada conversación tuviera testigos inconvenientes. Y mientras todos comían, yo sembraba palabras. No en forma de rumores, sino de verdades incómodas que se filtraban en los lugares correctos. Cuando la noche terminó, dos alianzas estaban rotas, un acuerdo comercial se había hundido y tres personas no se miraron nunca más de la misma forma. No fue un golpe de suerte. Fue un ensayo. Y funcionó. Ese invierno, una tormenta cerró las rutas y la ciudad quedó aislada por semanas. La gente buscaba respuestas, alguien que les diera dirección. Yo no levanté la voz. No hacía falta. Otros hablaban por mí. Otros repetían mis palabras. Otros ejecutaban mis ideas. Y todos creían que lo hacían por voluntad propia. Una tarde, mientras caminaba sola, pasé junto al espejo del salón principal. Por un instante, me detuve a observarme. No reconocí a la niña que jugaba con ceniza o que escuchaba tras las puertas. Pero en sus ojos, todavía estaba esa chispa: hambre. No de pan. De presencia. Ahora lo entiendo: siempre fui una sombra, pero una sombra no existe sin luz. Y yo ya había encontrado la mía. No era el sol… Era el fuego. Y el fuego, si se controla bien, no solo ilumina. También consume.