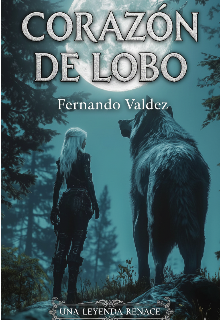Corazón De Lobo
Capítulo 2 – La jaula dorada
El sol entraba por las cortinas de encaje, filtrando una luz cálida sobre la habitación impecable. Ella abrió los ojos lentamente, todavía con el recuerdo fresco de la noche anterior. Por un instante creyó que había sido un sueño, una fantasía surgida del cansancio. Pero el temblor en sus manos y el eco de aquella mirada la convencieron de que había sido real.
Se levantó despacio, aún descalza, y miró por la ventana los jardines perfectamente cuidados. Todo estaba en orden, demasiado perfecto, demasiado muerto. Suspiró.
El llamado de su madre interrumpió sus pensamientos.
—¡Despertate, que el desayuno está listo! Tu padre quiere hablar con vos antes de irse a la oficina.
El tono seco y autoritario no admitía demora. Ella se vistió con lo primero que encontró: un vestido claro, sencillo en comparación con lo que su madre habría elegido, y bajó las escaleras de mármol pulido.
En el comedor, la mesa estaba servida como si esperaran invitados: jugo recién exprimido, medialunas, frutas dispuestas en bandejas de plata. Su padre, detrás del diario, apenas levantó la vista.
—Tenés que prepararte para la cena del sábado —dijo sin preámbulos—. Vendrán los socios del banco y no quiero vergüenzas.
—Sí, papá —respondió ella en automático, sin ganas de discutir.
La madre la observó con ojo crítico.
—¿Qué te pasó en la cara? Tenés ojeras horribles. ¿Estuviste tomando de más anoche?
Ella bajó la mirada, apretando los labios. ¿Cómo podía explicarles lo que había sucedido? Que había estado a punto de morir, que un desconocido la había salvado, que su mundo se había sacudido en un instante. Sabía que, de contarlo, solo escucharían reproches: “Por eso no tenías que andar sola”, “Son cosas de la gente de la calle”. Nunca entenderían lo que había sentido.
—Nada, estoy cansada —respondió al fin, esquivando la verdad.
Durante el resto del desayuno se mantuvo en silencio. Sus padres hablaban de negocios, de viajes, de las apariencias que había que sostener. Todo sonaba distante, hueco. Ella solo pensaba en aquellos ojos que la habían mirado como nadie antes: con fuerza, con verdad, con algo indomable que su mundo jamás podría ofrecerle.
Cuando finalmente se levantó de la mesa, subió a su habitación y cerró la puerta con llave. Se dejó caer en la cama y cerró los ojos. La escena volvió a su mente: el aullido, la fuerza, el brillo extraño en la mirada de aquel joven.
¿Quién era? ¿Dónde vivía? ¿Por qué apareció justo en ese momento?
Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente al vacío. Una chispa, un latido nuevo. Un peligroso deseo de volver a encontrarlo.
Se llevó una mano al pecho, donde su corazón palpitaba acelerado, como si todavía respondiera al recuerdo de él.
Y supo que, aunque intentara convencerse de lo contrario, esa mirada ya se había quedado grabada en lo más hondo de su vida.