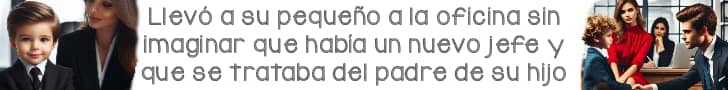Corazón de Piedra
Capítulo I
El gran salón del Olimpo resplandecía bajo la luz de antorchas y candelabros dorados, llenándose de la música y las risas de los dioses reunidos para honrar a Eros. Las columnas de mármol blanco reflejaban la grandiosidad del evento, un testimonio del poder del dios del amor.
Eros se movía entre los invitados con la confianza de un conquistador, su arco colgado descuidadamente sobre su hombro, y una sonrisa satisfecha en su rostro.
—Eros, el Olimpo entero te debe gratitud —dijo Apolo, levantando su copa en un brindis—. No hay mayor deleite que el amor que inspiras en los corazones de dioses y mortales.
Eros sonrió ampliamente, inclinándose en una reverencia teatral.
—Hago lo que puedo —respondió, disfrutando de cada palabra de alabanza.
Desde un rincón más apartado, Anteros observaba en silencio. Su semblante era severo, sus ojos seguían cada movimiento de su hermano. Él había sido relegado a la sombra de Eros desde su infancia, siempre el hermano menor, el complemento que rara vez recibía reconocimiento.
—Hermano, ¿no te unes a nosotros? —preguntó Eros, acercándose con una copa en la mano—. Este banquete también es para ti.
Anteros levantó la mirada, su expresión imperturbable.
—¿Para mí? —replicó con un deje de ironía—. Siempre soy un invitado en tu fiesta, Eros. El amor que ofrezco no es celebrado, sólo tolerado.
Eros rió suavemente.
—No seas tan dramático, Anteros. El amor es amor, y los mortales lo necesitan en todas sus formas.
Antes de que Anteros pudiera responder, Afrodita, radiante y orgullosa, se acercó a sus hijos. Colocó una mano sobre el hombro de Eros, su sonrisa reflejando un orgullo que Anteros conocía demasiado bien.
—Eros, mi querido hijo, el amor que inspiras es una bendición para todos. Los mortales viven y mueren por él. Es un honor que solo tú puedes llevar.
Anteros apretó los labios, sintiendo el peso del orgullo de su madre inclinarse hacia su hermano una vez más. A pesar de sus propios poderes, siempre había sido eclipsado, relegado a ser el equilibrio silencioso que nadie parecía valorar.
—Y tú, Anteros —continuó Afrodita, con una sonrisa más tenue—, tu papel es esencial. Sin ti, el amor no sería completo.
—Completo pero invisible —murmuró Anteros, con un resentimiento creciente en su voz.
Eros, deseando desviar la atención, alzó su arco con una sonrisa traviesa.
—Hablemos menos y celebremos más. Observad cómo el amor puede encenderse en un instante.
Con un movimiento ágil, sacó una flecha de su carcaj y la disparó al azar. La flecha voló, atravesando el aire hasta golpear a Hebe, la diosa de la juventud, que servía néctar a los invitados. En un instante, sus ojos se llenaron de una pasión incontrolable, y se lanzó hacia Dionisio con una intensidad que hizo que todos se quedaran en silencio.
Eros levantó las manos, su sonrisa deslumbrante.
—Hera, solo fue una pequeña demostración del poder del amor. Mira cómo los corazones se encienden con una simple flecha.
Los dioses estallaron en risas y aplausos. La ocurrencia de Eros fue bien recibida, sus acciones vistas como una travesura ingeniosa, digna de celebración. Afrodita, radiante de orgullo, acarició la mejilla de su hijo.
—Eres un verdadero maestro del amor, Eros. Nadie puede resistirse a tu toque.
Eros inclinó la cabeza, disfrutando de la adulación. Mientras los dioses continuaban el banquete, Anteros se retiró al fondo del salón, su mirada distante y su semblante endurecido. Durante siglos había soportado la constante comparación, el ser relegado a la sombra de su hermano. El resentimiento había moldeado su corazón, convirtiéndolo en una figura fría y distante.
Mientras observaba desde las sombras, sus ojos se posaron en una de las sirvientas que atendía el banquete. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus movimientos eran gráciles. Anteros percibió el deseo en sus propios pensamientos, una oportunidad de escape momentáneo de su constante frustración.
Se acercó a ella con una calma calculada, su voz suave pero cargada de una autoridad ineludible.
—Ven conmigo.
La sirvienta lo miró sorprendida, sus ojos grandes reflejando una mezcla de curiosidad y miedo. Sin esperar respuesta, Anteros la tomó suavemente de la muñeca, llevándola a uno de los jardines del Olimpo, lejos de la vista de los demás. El silencio de la noche los envolvió mientras él la observaba con una intensidad helada.
—¿Cuál es tu nombre? —preguntó, aunque su tono era más una formalidad que un interés genuino.
—Eurídice —respondió ella en voz baja.
Anteros asintió, acercándose más, su mirada fija en los labios de la joven.
—Eurídice, esta noche me perteneces —declaró, sin rastro de ternura en su voz.
Se inclinó y la besó, un beso apasionado pero desprovisto de verdadero afecto. Para Anteros, este encuentro no era más que una manera de reclamar algo que sentía que siempre le había sido negado: un momento en el que él controlaba, un instante en el que él no era la sombra de su hermano.
Eurídice, deslumbrada por la cercanía de un dios, respondió al beso, pero la frialdad en el toque de Anteros no pasó desapercibida. Él, sin embargo, no buscaba conexión, sino una distracción, un breve respiro de la carga de su resentimiento.
Eurídice todavía estaba entre los brazos de Anteros cuando la voz de Eros resonó en el jardín.
—Hermano, lamento interrumpir tu... encuentro —dijo con una sonrisa burlona mientras avanzaba hacia ellos—. Pero parece que he captado algo mucho más interesante.
Anteros levantó la mirada, su expresión endureciéndose al ver a su hermano acercarse con el mismo aire de superioridad de siempre. Eurídice, incómoda, intentó apartarse, pero Anteros la mantuvo cerca, su mirada fija en Eros.
—¿Qué quieres, Eros? —preguntó con frialdad.
Eros se detuvo a unos pasos de ellos, su arco aún en la mano.