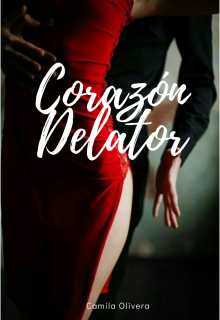Corazón Delator
Capítulo 2
Klaus Heubeck
Firmes, fríos y listos.
Esa eran las 3 principales reglas que el capitán del ejército, Klaus Heubeck, les repetía a sus soldados.
La guerra era sanguinaria y despiadada si no tenías a mente fría en el campo de batalla. Klaus venia de una línea familiar de altos mandos del ejército y, como tradición, había seguido los mismos pasos. La guerra era su vida, entrenar a novatos era su pasatiempo y dirigir a su país a la victoria era su meta.
Con 28 años recién adquiridos todavía estaba soltero y, a pesar de que la guerra había empezado hace ya rato, no había nadie quien lo esperaba en casa. Con 1,87 de alto, contextura robusta gracias a sus entrenamientos diarios, su pelo rubio, herencia de sus padres, estaba corto a los costados y bien peinados siempre. Sus ojos fríos de color azules, miraban con atención a todos sus soldados organizando las cosas del campamento para partir lo más rápido posible.
—¿Ya han terminado de guardar todas las provisiones?
El comandante de las SS, Josef Bühler, apareció a su lado. Klaus vio cómo se acomodaba sutilmente el cinto y lo miro indiferente. Había llegado tarde.
—Como ves, todo está bajo control —pronuncio, con fuerza.
—Estaba ocupado —le aclaro —. Los cargamentos de ganado se están acelerando esta vez, algo está pasando en Berlín.
—No lo digas delante de mis chicos —lo corto —. No necesito más de tu mierda por aquí, tampoco la paranoia rondeando en la mente de mis soldados, Josef. Asegúrate que los papeles del sector 4 estén en buenas manos.
Y se alejó pisando fuerte.
Josef era importante dentro del campo de batalla y fuera de él. Era el encargado de mandar a los prisioneros de guerra que Klaus se encargaba de atrapar para él. Sin duda, para el malestar suyo, no podía deshacerse de él.
Todo el campamento estaba en estado de alerta por el comunicado que había llegado esa mañana. Tenían que moverse de lugar, no para volver al frente, sino para resolver un problema en un pueblito cerca de ahí. Al parecer un grupito de rebeldes comunistas estaban haciendo de las suyas y regando propaganda desfavoreciendo al Reich. En Berlín no estaban contentos y con las bajas de este último mes el humor había sido peor.
Su pelotón era disciplinado y uno de los mejores dentro del ejercito del alto mando alemán. Una vez que todo fue guardado se pusieron en marcha hacia Mauthausen. Con suerte llegarían al amanecer, a la hora donde los granjeros, aquellos pocos hombres que quedaban, se despertaban para darle de comer a los animales.
Klaus iba delante de toda la fila, subido al tanque de su primera division, observando todo el camino. Aunque el trayecto sea corto, los enemigos no descansaban nunca y ciertamente podían hacerles una emboscada. No lo permitiría mientras estuviera vivo. Recorrió gran parte de Europa y África como para caer en un error de novato y entregar todo su pelotón a manos enemigas.
Las primeras caras empezaron a aparecer. Una más triste que otras. Agotadas, hambrientas, aterrorizadas. Todas las personas que dejaba la guerra tenían la misma extracción; la de la derrota. Miles de refugiados caminaban con las pocas cosas que tenían, hacia el sur. De donde ellos venían. Más adelante, podía ver como una familia entera de niños iban tomados de la mano, mirando con miedo los soldados marchando.
—¡Ojos abiertos! —grito, alertando a sus soldados.
No podía confiar en unos simples niños, por más que se vieran inocentes, podían traer alguna bomba o un arma. Ya le había pasado una vez, no correría el riesgo 2 veces. Debía cuidar a su espalda y también la de sus hombres. La gente estaba loca, no tenía miedo en morir por algo tan simple que un pedazo de pan. Algunos, cegados por los horrores de la guerra, se suicidaban tratando de detener algún tanque o un pequeño grupo de soldados enemigos.
—¡Sigan caminando! —les dijo. Algunos se voltearon a verlo —¡Más adelante están los soldados del Führer, ellos los protegerán! ¡Sigan moviéndose!
Las personas siguieron su curso y esta vez con algo más de velocidad. Pronto se encontrarían con todo tipo de cosas que no podían acceder. Comida, refugio y paz, aunque sea por un momento la tendrían. Los aliados estaban cerca, sus pueblos fueron masacrados uno por uno.
Klaus anoto en su mapa, con una cruz roja, el pueblo destruido que habían pasado. Todos, menos al que estaban por llegar, habían sido invadidos. Algo no cuadraba y, jurando en su nombre, prometió que iba a descubrirlo.
—Es un pueblo de menos de 200 personas —le informo Josef en la mesa pequeña que habían instalado para soportar un mapa y una brújula —. Por el momento, los aldeanos no salen de el a menos que sea una urgencia de vida o muerte. Cerca de aquí están las vías del tren que lleva el ganado, es un buen punto estratégico y por supuesto iban a dejarlo para lo último.
Klaus trazo las coordenadas del tren a un costado del mapa, en silencio, absorbiendo toda información que su segundo al mando soltaba.
—¿Ningún refugiado?
—Ni uno solo —se rio, con malicia —. Los aldeanos ya han hecho mi trabajo, mucho antes de que las leyes salieran. Me lo han facilitado todo.
Un pueblo conservacionista, no era de esperarse mucho menos. La gente de esos pueblos era más cerrada que una ostra, pero, a la hora del trabajo sucio, eran los primeros en venir corriendo con novedades. Obviamente el tipo de gente que Josef adoraba.
—¡Comiencen a bajar! —grito en orden e hizo un gesto con la cabeza al joven soldado que estaba cuidándolos. Haciendo un saludo militar, se giró y se acercó a sus compañeros.
De la punta del cerro donde estaban mirando todo el pueblo, los 400 soldados del teniente coronel Klaus Heubeck, descendieron lentamente.
—¿Hay suficiente lugar? —interrogo a Josef.
—Demasiado —respondió —. Solo quedan las mujeres. Hay solamente 20 hombres que no pudieron ir a la guerra por su edad y enfermedades.