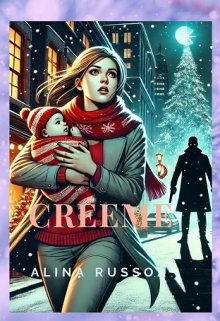Créeme
Capítulo 13. Más mentiras
Irene.
—¿Dónde has estado? —gritó Steve tan pronto como crucé el umbral del apartamento.
El sonido de su voz resonó como un látigo, cargado de frustración. Apenas cerré la puerta detrás de mí, sus ojos me perforaron con una mezcla de rabia y ansiedad.
—¿Por qué estás gritando? Asustarás a la niña —respondí con una calma deliberada mientras me acercaba a Viola y la tomaba en mis brazos. Su cuerpecito, cálido y pequeño, era un refugio que me ayudaba a mantener la compostura.
—¿No piensas en absoluto con la cabeza? ¿Cómo pudiste dejarla con un extraño? —espetó con un tono aún más duro, aunque sus palabras traicionaban una preocupación real.
—No. La dejé con su padre —me opuse con firmeza, mirándolo directamente a los ojos.
Steve parecía impactado por la respuesta. Su rabia se disipó ligeramente, reemplazada por algo más complejo. ¿Confusión, quizás? ¿O tal vez una pizca de aceptación?
—¡Pero no tenía idea de qué hacer con ella! —exclamó, esta vez con menos vehemencia. Lo sorprendente fue que, por primera vez, no negó ser su padre.
—Estuve ausente solo tres horas. Antes de irme, la alimenté y le cambié el pañal —expliqué mientras besaba la mejilla de Viola. El gesto me reconfortaba tanto a mí como a ella—. Viola es una niña muy tranquila. No hay problemas con ella, ¿verdad, mi amor?
Steve cruzó los brazos y me lanzó una mirada incrédula.
—¿Tranquila? ¡Se despertó y empezó a gritar!
—Ya te expliqué antes que los niños lloran. Es su manera de comunicarse —respondí con paciencia, aunque sentía mi propia ira burbujeando debajo de la superficie.
Steve respiró hondo, como si tratara de calmarse, y cambió de repente de estrategia. Su tono se volvió más frío, calculador.
—Está bien, no me importa en absoluto dónde has estado todo este tiempo. —Su mirada se endureció—. Dame los documentos de Viola y los tuyos.
La solicitud me golpeó como una bofetada. Mi pulso se aceleró, pero me obligué a mantener la serenidad.
—¿Para qué? —pregunté, esforzándome por esconder el miedo que empezaba a aflorar en mi voz.
—Es para la clínica. Para realizar una prueba de paternidad, se necesitan documentos de los padres y del niño —respondió con tono cortante.
Viola se movió nerviosamente en mis brazos, como si percibiera la tensión en el ambiente. Sentí su pequeño corazón latiendo contra el mío, un recordatorio de lo que estaba en juego.
—Está bien, pero primero daré de comer a la niña y prepararé algo para que podamos almorzar —dije, intentando ganar tiempo.
Mi mente trabajaba a toda velocidad. No podía mostrarle mi pasaporte. El nombre escrito en él lo decía todo: Irene Danto, no Carla. Era un detalle que lo cambiaría todo, una verdad que debía ocultar a toda costa. Por lo menos un tiempo.
El pánico se arremolinaba en mi pecho, amenazando con abrumarme. Sentí como si me deslizara por una pendiente resbaladiza, perdiendo el control con cada segundo que pasaba.
El peso de mi mentira, de mi lucha constante por mantener esta fachada, comenzaba a aplastarme. Sentí cómo el cansancio me envolvía, junto con una sensación de fatalidad que presionaba mi pecho. Sin la cobertura de la personalidad de mi hermana, era como si toda mi fuerza, resistencia, audacia y descaro se hubieran desvanecido. Había vuelto a ser yo misma: insociable, retraída y terriblemente insegura de mis capacidades.
Sin embargo, Carla no se rendiría tan fácilmente. Se habría mantenido firme hasta el final. Definitivamente se me ocurriría algo y saldría de esto.
El arrullo suave de mi pequeña me recordó que, no importara lo que pasara, nunca podría darme el lujo de volver a ser la misma. Estaba prohibido. Y aunque quisiera, no habría funcionado. Ahora había alguien que dependía de mí. Alguien por quien debía construir una armadura, afilar mis colmillos y resistir hasta la victoria.
—Iremos a buscar algo de puré de manzana, ¿no? Creo que me olvidé de sacarlo de la nevera por la mañana. No pasa nada, lo calentamos en el microondas —murmuré con un tono animado, buscando distraer tanto a Viola como a mí misma.
Viola me sonrió con su boquita desdentada, provocando que se formaran hoyuelos en sus mejillas regordetas. Esa sonrisa, pura e inocente, atravesó mis defensas como una lanza, pero en lugar de derrumbarme, me llenó de una fuerza renovada.
En ese momento supe que no me detendría. Por ella, por nosotras, encontraría la manera de salir adelante.
—Yo compré algo por la mañana —replicó Steve, con un tono seco. Su mirada se clavó en la mesa—. No sabía que sabes cocinar.
—Tú, en general, no sabes mucho sobre mí —respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. La verdad de esas palabras me golpeó más fuerte de lo que esperaba.
Steve frunció el ceño, ignorando mi comentario.
—¿Dónde están sus documentos? —exigió nuevamente, con una firmeza que no daba lugar a discusiones.
—En mi mochila —dije, tratando de mantener la calma mientras me dirigía a la cocina.
Senté a Viola en la mesa, junto a las bolsas del supermercado que Steve había traído esa misma mañana. Su pequeña figura parecía insignificante entre el desorden de latas, frutas y cajas. Me concentré en preparar algo sencillo: un puré de manzana para ella. Mientras cortaba las frutas, trataba de ordenar mis pensamientos. Me preparaba mentalmente para el escándalo que intuía que estallaría en cualquier momento. Cada golpe del cuchillo contra la tabla era un eco de mi ansiedad; cada segundo que pasaba sin que Steve dijera nada era una tortura.
Finalmente, apareció en la puerta de la cocina. En sus manos llevaba una gruesa carpeta repleta de documentos, tantos que parecía a punto de desbordarse. Reconocí las hojas dobladas y arrugadas: eran registros médicos, autorizaciones, recetas. Pronto necesitaríamos una nueva carpeta. Su rostro estaba marcado por el cansancio; no había ira, solo una fatiga abrumadora que parecía hundir sus hombros.
#531 en Otros
#93 en Acción
#1786 en Novela romántica
hermanas gemelas, secretos del pasado y mentiras, amor entriga peligro
Editado: 09.03.2025