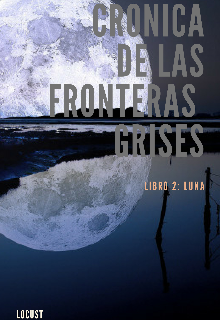Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
6- La frontera principal.
Gato aún recordaba con nostalgia aquel día. Escaló durante mucho tiempo, más lento de lo que le habría gustado, cuidando de no caer; en medio de la oscuridad de la noche era difícil ver a qué se aferraba.
Miraba constantemente hacia abajo, pensando erróneamente que eso le haría sentir mejor, pero sólo le provocaba más miedo. El Barrio de la Media Luna se veía cada vez más pequeño, y la carpa multicolor del mercado se tornaba gris por la distancia recorrida. Después de un tiempo, sólo distinguía los destellos lejanos de Fronteras, mientras escalaba en medio de la oscuridad, intentando no caer en desesperación.
—Tal vez —se dijo— debí esperar al amanecer para empezar.
Comenzó a cansarse; ya no veía más allá de su nariz. Su avance se hizo cada vez más lento, y sus músculos le reclamaban descanso con un ruido sordo cada vez más urgente. A punto de rendirse, notó destellos leves sobre su cabeza: pequeños brillos furtivos desde la punta de una cima incomprensible.
Eso le animó un poco, pero pronto comenzó a dudar al escuchar murmullos cada vez más fuertes: sonidos como campanillas de viento o golpes de tambor, a ratos suaves, a ratos graves, siempre breves y bajos.
Así, como había comenzado, llegó a la cima. Cansado y empapado en sudor, cayó sobre sus rodillas, sintiendo por fin el miedo de lo que acababa de hacer.
—¿Tienes hambre? —le preguntó una voz dulce y casi musical.
Gato levantó la vista lentamente y frente a él estaba un ave amarilla, de pico pequeño y ojos azules grandes. Vestía una camisa verde con pantalones cortos y sostenía un pedazo de cartón gastado entre sus emplumadas manos.
—Si… si tienes hambre, puedes comer en mi fonda. Tengo lo mejor de la Frontera Principal —dijo el ave, haciendo un movimiento nervioso como un anunciador de espectáculo, señalando hacia una pequeña casa de madera donde, tenuemente iluminadas por escasas velas, se veían un par de mesas.
Gato no dijo nada; tenía mucha sed. Sólo tomó el pedazo de cartón y caminó hacia la casita. Se sentó y comenzó a revisar el menú: alpistle, gorgojo, frutos secos, maíz… pero nada de carne. Levantó nuevamente la vista y vio al ave, muy nerviosa, de pie, lo más derecha posible y con las manos detrás de la espalda. No sabía por qué, pero el extranjero le daba miedo: un miedo profundo, casi irracional, aunque no parecía amenazador en ningún sentido.
—Agua —dijo gato por fin.
El ave se apresuró a servírsela.
—¿Cómo te llamas? —preguntó gato una vez hubo bebido.
—Soy Canaria de Oro, ¿y tú? —respondió el ave.
—Puedes decirme Gato-Café —contestó el felino.
La canaria se puso pálida y comenzó a temblar.
—¿Ga-Gato…? ¿Cómo en los cuentos? —gimió.
Gato-Café la miró extrañado; algo más iba a decir, pero un grito lo interrumpió:
—¡Ya llegó el amor de tu vida!
Al voltear, Gato vio a un extraño animal que a ratos parecía fundirse con la oscuridad de la Frontera Principal. Tenía pelaje negro, cara plana, dientes muy grandes y manos que hacían juego con su rostro. Andaba encorvado, vestido con un viejo overol que alguna vez fue azul, y en la cabeza un sombrero de alas cortas con una pluma negra a un lado.
El animal se acercó rápidamente a Canaria de Oro y logró darle un gran beso en el pico. La canaria forcejeó un poco, hasta que finalmente se liberó y lo golpeó en la cara, exclamando:
—¡Te largaste tres días y vienes como un simio sin vergüenza!
El simio, sin enfadarse, la abrazó con ternura y dejó caer sobre sus manos emplumadas muchas monedas-lágrimas.
Contrario a lo que esperaba, ella no estaba feliz.
—¿De dónde salió esto? —preguntó, con tristeza más que con ira.
El simio no respondió de inmediato; miró a su alrededor buscando una distracción, y ahí estaba Gato, que había escuchado toda la conversación.
—¿Tienes comensales? —preguntó con voz pomposa.
—¿Está bien atendido, señor? —añadió, dirigiéndose a Gato, quitándose el sombrero.
—¿Usted quién es? —respondió Gato-Café, molesto y cansado, además de incómodo con la oscuridad del lugar, aunque podía ver claramente.
—Soy Simio de Tierra, el mejor guía que puedes encontrar en la Frontera Principal. ¿Cómo te llamas, ser extraño?
—No soy un ser extraño —contestó Gato, molesto.
—Soy Gato-Café, soy un felino —dijo finalmente.
Simio de Tierra lo miró como si no entendiera y se echó a reír:
—Los gatos solo existen en los cuentos de los viejos. Ya en serio, ¿quién eres y qué quieres? —gritó, apretando el hombro de Gato, quien le respondió con un puñetazo que tumbó el sombrero del simio.
Gato se puso de pie, aventando la silla hacia atrás, listo para pelear, siseando y mostrando sus colmillos. Simio de Tierra, aún en la silla, extendió su palma:
—¡Espera! —dijo, levantándose para recoger su sombrero mientras Canaria de Oro le ofrecía un trapo para limpiar la sangre de Gato.
—Sabes pelear —comentó, extendiendo la mano al felino—. Te pareces a los cuentos de los viejos, pero me sería útil alguien como tú.
Gato, tranquilizándose, le dio la mano y la apretó con fuerza, jalando a Simio de Tierra cerca de su cara:
—¿Viste una luz muy blanca pasar por aquí?
Simio de Tierra se separó y, sorprendido, miró a Canaria de Oro mientras se sobaba la mano:
—¿Una especie de estrella fugaz? Sí… ¿y tú qué tienes que ver con eso?
—Señálame dónde está —ordenó Gato.
—Muy bien —respondió Simio—. Tú quieres algo, yo quiero algo, negociemos, ¿te parece?
Extendió su mano adolorida, mostrando la sonrisa más grande y extraña que Gato había visto en su vida.
Gato-Café estrechó la mano sin decir nada; algo dentro de él le decía que, en esta situación, no era él quien debía tener miedo.