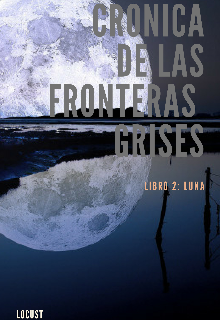Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
12.- El sombrero.
El aire olía a hierro y ceniza.
El rugido del viento en las ruinas acompañaba el paso frenético de Gato Café y Simio de Tierra. Corrían sin mirar atrás, pero el ruido metálico de aquel ser humano los seguía como una sentencia. Cada golpe de su andar era un martillazo contra la piedra, un ritmo inhumano que no se detenía, no respiraba, no dudaba.
—¡Más rápido! —gritó Simio de Tierra, jadeando, mientras su sombrero se ladeaba con el movimiento.
Gato Café no respondió. Sentía que su cuerpo ardía por dentro, las garras le dolían, y aun así no podía dejar de correr. Algo en ese ser los empujaba a huir, no por miedo físico, sino por una especie de pavor existencial. Era como si la realidad misma se quebrara a su paso.
De pronto, un graznido rasgó el aire.
Tres sombras cayeron desde las cornisas oxidadas: cuervos negros, grandes como perros, con ojos amarillos que brillaban con inteligencia perversa. Mauro, Marco y Aldo. Viejos ejecutores del Sapo del Pantano.
—¡Atrás! —rugió Simio de Tierra, lanzando un trozo de ladrillo que se estrelló contra el ala de uno.
Gato Café se giró en seco y sacó sus garras. Los cuervos cayeron sobre ellos con furia, picoteando, rasgando con las garras. Gato sintió la sangre tibia correrle por el cuello, pero su cuerpo respondió con precisión felina: un giro, un tajo limpio, un graznido ahogado. El primer cuervo cayó al suelo, retorciéndose.
—¡A volar, malditos! —gritó Gato, con la voz ronca, clavando la mirada en los otros dos.
Por un instante, el silencio.
Luego, el retumbar del paso del humano acercándose.
Simio de Tierra tomó a Gato del brazo y lo arrastró hacia un callejón.
El viento cambió; se sintió denso, pesado, saturado de algo eléctrico.
El humano apareció al final de la calle, una silueta envuelta en polvo. Tenía los ojos vacíos, la piel como mármol sucio. Gato le lanzó una piedra, luego una botella, luego un trozo de hierro. Nada. Ni un pestañeo. Los golpes rebotaban como si golpeara una estatua, apenas movian el extraño colgante que llevaba.
—No siente —susurró Gato, incrédulo—. No siente nada.
El humano levantó su brazo.
De su palma surgió una ráfaga de luz y fuego, un disparo certero.
El muro junto a ellos se pulverizó.
Simio de Tierra cayó al suelo, el costado abierto por el impacto. Gato lo sostuvo, tambaleando, mientras polvo y ceniza caían como lluvia lenta.
—No… no te muevas —dijo Gato, con un temblor en la voz que no pudo ocultar.
Simio de Tierra lo miró con una sonrisa extraña, serena.
—No hay tiempo, Gato. No para mí.
El humano avanzó. Detrás, los dos cuervos restantes los cercaban como sombras pacientes.
Gato Café se irguió, dispuesto a morir peleando. Pero Simio de Tierra le tomó la muñeca con una fuerza sorprendente.
—Escucha… —dijo, y con la otra mano colocó su sombrero sobre la cabeza del gato—. No temas ver lo que no se puede tocar, eres mi único amigo, estarás bien.
Gato quiso apartarlo, pero algo ocurrió.
El mundo se dobló.
El aire cambió de color.
Un sonido bajo, como una nota sostenida de violonchelo, llenó el vacío.
*
El callejón desapareció.
Gato Café flotaba en una penumbra líquida, rodeado de fragmentos de luz que giraban lentamente, como hojas bajo el agua. Cada fragmento era una imagen, una voz, una vida.
Un caballo que cruzaba un río en una noche de tormenta.
Un lobo viejo escribiendo cartas a nadie.
Una niña de manos negras que cantaba frente al fuego.
Y, al centro, Simio de Tierra, más joven, sin cicatrices, riendo mientras sostenía una copa de barro.
—Canaria… —decía su voz, tan clara que dolía—. tengo que acompañarlo, le debo la vida.
Vio a la canaria como si el fuera simio de tierra,ella con sus plumas doradas lo miraba desde una roca, con los ojos llenos de sol.
El viento le movía las alas y su canto resonaba en el corazón de Gato Café, como si no fuera un recuerdo ajeno, sino una herida propia.
El simio le tendía la mano a ella, pero no la tocaba.
Luego se daba la vuelta, se ponía el sombrero, y el mundo cambiaba otra vez.
El eco de miles de pasos, de caminos, de despedidas.
Vidas enteras pasaban a través de Gato Café, trenzadas por ese objeto: el sombrero, que parecía contener las memorias del polvo y del tiempo.
Por un instante, el gato sintió que podía entenderlo todo: la tristeza de las criaturas, la soledad de los aventureros, la risa breve antes del fin.
El último recuerdo fue el del propio Simio de Tierra, sentado bajo un árbol muerto, limpiando el sombrero con ternura.
—No hay regreso para quien busca horizontes —dijo, antes de que la imagen se apagara.
*
Gato Café despertó en el suelo.
El sombrero le había caído sobre el pecho, manchado de sangre.
Simio de Tierra estaba inmóvil, la mirada fija en el cielo sin estrellas.
El humano se acercaba.
Los cuervos reían con un graznido áspero, saltando entre los escombros.
Gato trató de incorporarse, pero las piernas le temblaban. El peso de los recuerdos lo había vaciado. Sentía dentro de sí la nostalgia de todos los que habían sido, una melancolía tan profunda que apenas podía respirar.
—Ah, míralo… —se burló uno de los cuervos, Marco o Mauro, era imposible distinguirlos—. El pequeño gatito con su sombrerito nuevo.
Intentó pelear. Se abalanzó contra el más cercano, le desgarró el ala. Pero el otro lo tomó por detrás y lo estrelló contra la pared. Un crujido, un jadeo. Luego otro golpe, seco, directo al estómago.
El mundo se nubló.
El humano levantó la mano otra vez.
Una voz grave, viscosa, resonó desde algún punto oculto del callejón.
—¡Basta! —dijo el Sapo del Pantano.
Los cuervos se detuvieron.
El humano bajó el brazo, obediente como una máquina.
El sapo emergió de entre las sombras, envuelto en un abrigo que apestaba a podredumbre.
Miró a Gato Café con una mezcla de desprecio y curiosidad.