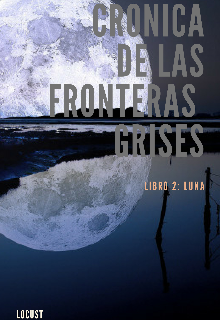Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
14.- Bestia de metal.
El aire se partía en rugidos.
Gato Café caía entre torres, humo y resplandores verdes. El viento le golpeaba el rostro, le arrancaba el aliento, y un zumbido profundo le atravesaba los oídos, como si la ciudad misma gritara dentro de su cabeza. Levantó los brazos, presionando sus sienes para girar en el aire y esquivar un disparo que silbó a centímetros de su oreja.
Entonces lo oyó: un bramido que no era viento ni máquina.
Desde un cobertizo en ruinas, una columna de humo negro se elevaba como una serpiente.
El suelo temblaba. Las puertas del taller se abrieron con un estruendo metálico, y de ellas emergió algo que Gato nunca había visto: una bestia de hierro y fuego, con un cuerpo largo, brillante, lleno de costillas de acero que exhalaban vapor. Un tren. Pero para él, era una criatura viva: una bestia antigua que arrastraba vagones repletos de luces, como si cargara los corazones de los muertos.
Gato sonrió con los colmillos manchados de sangre.
“Una salida.”
Clavó su garra izquierda contra la pared del edificio, frenando la caída. El chirrido del cartilago contra piedra desgarró el aire; el dolor le subió por el brazo hasta el hombro, pero no soltó. La velocidad lo giró, lo azotó, lo arrancó de la pared y lo lanzó finalmente al suelo, donde cayó rodando sobre cascotes y polvo. Se incorporó con dificultad. La pata le sangraba, pero seguía vivo.
El tren bufaba frente a él, abriéndose paso por la fábrica hacia el sur, hacia la libertad.
Detrás, un impacto sordo.
El humano había caído también, de pie, sin un rasguño. Su sombra se alargaba bajo la luz verde de Ciudad Gris.
Gato no esperó. Corrió.
El aire se llenó del estrépito de pasos y ecos.
El felino atravesó pasillos, tubos y plataformas, esquivando chispas y máquinas. No intentó detenerlo. Sabía que el humano era algo más que carne: una fuerza que no entendía la muerte. Solo corrió hacia la bestia de metal, hacia su única posibilidad.
Saltó.
Sus garras se aferraron al borde de un vagón repleto de lágrimas solidificadas: piedras brillantes que pulsaban débilmente, como si en su interior respiraran sueños. El tren se sacudió, rugiendo, saliendo por fin de la fábrica.
Y entonces, el otro salto.
El humano cayó tras él, con una precisión imposible. Las balas resonaron en el metal, una, dos, tres, hasta que el arma hizo clic vacío.
El silencio se quebró con el sonido seco de los puños.
La pelea fue brutal.
El humano lo golpeaba con fuerza inhumana, cada impacto hundiendo el metal bajo ellos. Gato apenas podía responder, cubriéndose, girando, mordiendo. La furia era un río que los arrastraba a ambos.
Un golpe más lo lanzó contra una compuerta. Gato, instintivamente, rasgó el pecho del humano, arrancándole el colgante que pendía de su cuello. El objeto rodó entre lágrimas y humo.
El humano se detuvo un instante, respirando con violencia. Sus ojos se abrieron, llenos de desesperación y rabia.
—Un nombre… —gruñó, la voz quebrada, animal—. ¡Dame un nombre!
El tren aullaba, las ruedas golpeaban los rieles como tambores.
Gato, jadeante, recordó otra mirada, otro enemigo: el gorila rojo.
Y sin entender por qué, respondió con la voz rota:
—¡Gorila pelón!
El humano se quedó inmóvil.
Sus ojos temblaron, la furia se deshizo en lágrimas. Cayó de rodillas, temblando, como si un peso invisible lo abandonara.
Gato lo observó, exhausto, sangrando, sin moverse.
El humano lloraba.
Lloraba como los humanos dormidos en ciudad Gris, pero no por dolor, sino por algo parecido a gratitud.
Muy lejos, los cuervos cruzaban los límites de ciudad Gris
Las torres quedaban atrás, las luces verdes se disolvían en la bruma. Mauro caminaba al frente, el viento en sus plumas negras. Marco reía, con un graznido que resonaba como un canto de libertad. Aldo lo seguía en silencio, con la mirada fija en el horizonte del sur.
Sabían que no volverían.
Mauro, en el aire helado, recordó la voz del Sapo del Pantano, su murmullo venenoso al poner el colgante sobre el cuello del humano: el nombre.
Él lo sabía. Lo guardaba como un secreto imposible, una semilla que aún no debía germinar.
—Sigamos —dijo, y apretó el paso.
Abajo, la bestia de metal rugía, arrastrando su carga hacia el desierto.
Sobre uno de sus vagones, un gato y un humano respiraban entre ceniza, bajo un cielo sin estrellas.