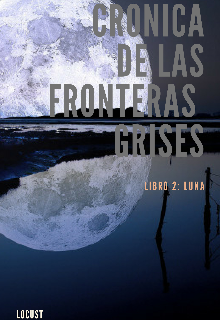Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
17.- Años de hierro.
Los años pasaron como ceniza arrastrada por el viento. La Ciudad Roja seguía viva, respirando con el estruendo del volcán central y el martillo del Golem de piedra, que golpeaba las lágrimas sólidas convertidas en monedas azules, mientras el ente flotante con mil ojos contaba y registraba cada fragmento del trabajo.
Gato Café y Gorila Pelón habían aprendido a moverse entre la maquinaria y los hornos, entre los topos que corrían con carretas y las estructuras oxidadas que temblaban con cada golpe del gigante. Pero el tiempo no fue igual para ambos. Gorila Pelón se inclinó hacia la ingeniería, hacia la mecánica de la ciudad: diseñó sistemas que agilizaron el transporte de las piedras, ajustó engranajes, reconstruyó vías y plataformas, y convirtió la Ciudad Roja en un organismo más eficiente. Cada invento suyo era un puente entre lo imposible y lo necesario, y poco a poco, el Golem de piedra comenzó a mostrar un respeto genuino por su habilidad.
Gato Café, en cambio, despreciaba la rutina. La monotonía de la labor física le resultaba insoportable. En los días libres, subía a las torres, recorría los tejados, recorría pasillos oxidados y vigas inestables, perfeccionando sus saltos, giros y movimientos acrobáticos. A veces se sentaba en silencio sobre un vagón vacío, dejando que las memorias del sombrero se filtraran en su mente, aprendiendo, recordando, absorbiendo fragmentos de vidas pasadas. Era su entrenamiento, su refugio, su forma de sobrevivir a la obligación de la Ciudad Roja.
El Golem, paciente y silencioso, nunca lo reprendía. Sabía que Gorila Pelón era un activo valioso, y mientras él trabajaba, Gato Café podía ser tolerado. Cada día reforzaba su cuerpo y su mente, observando a los topos correr, a las lágrimas sólidas saltar en el aire, a la lava brillar entre las grietas del volcán, mientras su odio por el trabajo y por la ciudad crecía con la misma intensidad que su fuerza.
Un día, el Golem se acercó a ellos, con pasos que resonaban como tambores de piedra. Su voz era profunda, calmada y ligeramente amarga:
—Hay cosas que no les he contado —dijo—. Yo y el Centinela estamos atrapados aquí por un hechizo antiguo. Surge de una promesa. Debíamos construir la vía y la estación que conectara la Ciudad Roja con el Mar y el Sur, hasta las montañas. Nunca terminamos nuestro trabajo.
Gato Café frunció el ceño, sus ojos reflejando fuego y cansancio.
—¿Y eso qué tiene que ver conmigo? —preguntó, cruzando los brazos y dejando que la pulsera de su padre tirara de su muñeca, recordándole otros lugares, otros caminos.
—Si construyes la vía hacia el este —continuó el Golem—, podrás irte. La ciudad, los hornos, los topos, todo quedará como está, y tú serás libre.
Gorila Pelón miró a Gato, incrédulo.
—¿Construir una vía? —dijo—. ¿Eso me permitirá irme?
—Sí —afirmó el Golem—. No es fácil, pero no hay otra manera.
Gato Café sonrió con ironía, como si el mundo entero fuera una broma absurda:
—Ridículo. Pero está bien. Lo haré.
Gorila Pelón cerró los puños, el ceño fruncido, y por primera vez mostró resistencia.
—No voy a ayudarte —dijo—. No volveré a ser esclavo de nadie.
Gato Café lo miró sin emoción, apenas un leve destello de comprensión y desafío en sus ojos.
—Está bien —dijo—. No necesito que lo hagas.
El Golem, observando desde su altura de piedra, inclinó la cabeza y susurró:
—Entonces que así sea. Pequeño gato.
Y con eso, Gato Café miró al horizonte. La pulsera de su padre tiraba con fuerza hacia el oeste, hacia tierras desconocidas, mientras la Ciudad Roja ardía detrás de ellos, imponente y silenciosa. Sabía que su camino no era fácil, pero tampoco estaba dispuesto a quedarse más tiempo. Gorila Pelón, en cambio, aún dudaba, la resistencia clavada en su pecho, mientras observaba el gigante de piedra martillar y el ente de mil ojos parpadear sobre ellos.