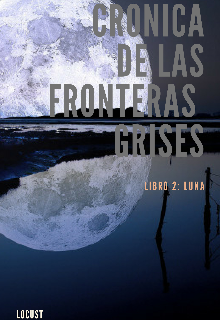Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
18.- El paramo de las almas.
El amanecer llegó como una herida clara sobre la piedra roja.
Gato Café salió del taller sin mirar atrás. En sus manos llevaba una vieja hacha de los topos y una cuerda enrollada al hombro. A su alrededor, el silencio de la Ciudad Roja era apenas roto por los ecos metálicos del martillo del Golem, que seguía golpeando las lágrimas en su forja volcánica.
El camino hacia el este lo esperaba.
El aire olía a hierro, a polvo y a fuego viejo. A cada paso, la pulsera en su muñeca vibraba con una fuerza leve, casi imperceptible, pero constante, como si algo en la distancia lo llamara con un pulso que no entendía del todo.
El primer árbol cayó al tercer día.
No fue un golpe limpio, sino torpe, repetido, cargado de cansancio. Gato sudaba bajo el sol rojo, y su pelaje estaba cubierto de polvo y resina. Detrás de él, los topos lo observaban desde las laderas, murmurando entre risas.
—Ese gato se cree constructor —decían—. No durará una semana.
Pero duró.
Y siguió.
Cortó, midió, arrastró troncos, aplanó la tierra. Cada día, el horizonte se alargaba un poco más. Dormía sobre el suelo, comía lo que encontraba, soñaba con el tren como si fuera un dios dormido.
El ruido del hacha se volvió una plegaria.
Una mañana, un topo bajó sin decir palabra y empezó a recoger las ramas. Otro se le unió, luego otro. En menos de una semana, una cuadrilla entera trabajaba con él, colocando los durmientes, llevando grava, limpiando el terreno.
Gato los trató con respeto, sin órdenes ni gritos, solo con miradas y gestos precisos. El trabajo fluyó. Los topos, acostumbrados a obedecer al Golem o al Centinela, descubrieron en aquel felino algo que no sabían que necesitaban: dirección sin miedo.
Mientras tanto, Gorila Pelón los observaba desde la altura del taller.
Había pasado semanas encerrado, diseñando planos que nadie le había pedido. Veía al gato moverse con obstinación y recordaba la voz que lo había liberado en el tren, el nombre absurdo que le dio sentido.
A veces se tocaba el pecho, donde el colgante ya no estaba, y sentía algo que no podía nombrar: un vacío que dolía distinto al remordimiento.
“Me dio un nombre… y yo maté al amigo que lo llamaba así.”
Las noches se hacían largas. Las voces habían callado, pero en su lugar crecía la conciencia, pesada, insistente. Entonces bajó al taller y comenzó a construir.
No era un arma ni una máquina de guerra, sino una máquina de ayuda: una bestia de ruedas, engranes y vapor que pudiera arrastrar madera y piedra, aligerar el esfuerzo de Gato.
Cada pieza que colocaba era un intento de redención.
Pasaron los meses.
El ferrocarril comenzó a tomar forma: una línea brillante que cortaba el paisaje rojo, avanzando hacia un horizonte cada vez más pálido. Los topos cantaban mientras trabajaban, y el tren dormido, en la estación, parecía escuchar con su aliento metálico.
Hasta que un día, el paisaje cambió.
El terreno dejó de ser tierra firme.
La grava se volvía ceniza.
El viento llevaba murmullos.
Gato Café levantó la mirada y vio, por primera vez, el Páramo de las Almas: un valle sin árboles, donde el suelo se movía como si respirara. En el horizonte, siluetas translúcidas vagaban sin rumbo, figuras humanas, perdidas, eternas. No tenían rostro, solo ecos de lo que fueron.
El aire era helado y denso, lleno de un silencio que dolía en los huesos.
Los topos retrocedieron, temerosos.
—Ahí no —dijeron—. Nadie trabaja donde caminan los muertos.
Pero Gato no se detuvo.
Clavó la mirada al horizonte y siguió midiendo, colocando la próxima pieza de vía sobre aquella tierra gris. La pulsera en su muñeca brillaba, como si respondiera al llamado de algo que habitaba ese valle.
Desde lejos, Gorila Pelón lo vio avanzar.
El humo de su máquina recién construida se elevó a su espalda, azul y sereno, mientras el viento del este traía un sonido nuevo: el eco de los trenes futuros.
El Páramo de las Almas lo esperaba.
Días después, cuando Gato Café llegó al borde del páramo, vio aproximarse entre la neblina la maquina.
Gorila pelón, cubierto de hollín, descendió del asiento de mando, y los topos, ahora más de cien, seguían detrás como una procesión.
El felino, sin dejar de clavar rieles, levantó la vista.
—Llegaste —dijo.
El gorila asintió, sin palabras.
Le ofreció la ayuda de su máquina, una bestia capaz de arrastrar los durmientes más pesados.
Gato aceptó con un leve gesto.
El trabajo continuó en silencio, solo interrumpido por el rugido del vapor y los golpes de martillo.
A lo lejos, el páramo de las almas se extendía como un espejo de sal quebrada.
Bajo la bruma, podían verse figuras humanas vagando sin rumbo, sombras de otro mundo, perdidas entre sus propios recuerdos.
Gorila Pelón miró largo rato hacia aquel horizonte espectral.
—¿No te asustan… los fantasmas? —preguntó, con la voz rota.
El gato siguió golpeando.
Ni una pausa.
Hasta que, sin volverse, respondió:
—¿Quién dice que no tengo miedo?
El silencio volvió a caer.
Solo el viento y el siseo del vapor llenaban el aire.
Entonces, Gato Café levantó la mirada hacia el este, donde el sol nacía débil, casi enfermo.
Sus ojos brillaron, no por esperanza, sino por terquedad pura.
—Prefiero atravesar esto —murmuró—, que quedarme para siempre estancado en Ciudad Roja.
Gorila pelón bajó la cabeza.
Los topos continuaron trabajando.