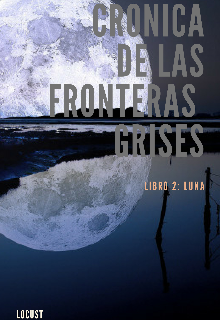Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
19.- La frontera de la muerte.
El paramo de las almas se extendía como un manto sin tiempo.
El tren había quedado atrás hacía meses, y solo quedaban las vías, perdidas entre brumas pálidas que se alzaban del suelo como vapores de un sueño que no terminaba. El grupo avanzaba despacio, sus pasos hundidos en la costra blanca del terreno, entre voces lejanas que parecían surgir del aire y disolverse en él.
A lo lejos, hacia el sur, se levantaba una montaña inmensa, tan alta que su cumbre se confundía con las nubes rojizas del horizonte.
Uno de los topos, el más viejo, murmuró sin mirar a nadie:
—Nadie ha puesto un pie ahí. Solo los muertos llegan hasta esa cima.
Nadie respondió.
El silencio que siguió pareció llenar el aire como una plegaria rota.
El viento soplaba desde el este, arrastrando polvo y fragmentos de recuerdos. Gato Café caminaba adelante, los ojos entrecerrados, con el sombrero hundido hasta las orejas y el cuerpo cubierto por una fina capa de sal.
Detrás, Gorila Pelón empujaba su máquina, cada día más vieja, cada día más suya.
Pasaron semanas así.
El páramo se fue volviendo más claro, más plano, hasta que una mañana vieron el brillo del mar extendido ante ellos: un espejo inmenso de sal petrificada, sin olas, sin cielo, sin fondo.
Y en medio de esa llanura blanca, erguida como una herida en la realidad, se alzaba una puerta.
No tenía muros.
No tenía cerradura.
Solo un marco tallado en piedra oscura, cubierto de símbolos que ardían suavemente bajo la luz del mediodía.
Los topos se quedaron atrás, murmurando entre ellos, como si reconocieran algo antiguo y prohibido.
Gato Café avanzó hasta quedar frente a la puerta.
Su reflejo se desvanecía al mirarla.
—¿Será una frontera? —preguntó en voz alta.
Nadie respondió.
Hasta que Gorila Pelón dio un paso y extendió su mano.
La superficie tembló como si respirara, y un sonido profundo —el eco de mil voces— llenó el aire.
La puerta se abrió.
Una luz mortecina y cegadora se derramó sobre todos, y del otro lado surgió una avalancha de sombras humanas, miles, corriendo, gritando sin voz. Los fantasmas se desbordaron sobre el mar de sal, cruzando entre ellos como corrientes de viento helado.
El grupo retrocedió.
Las vías, que terminaban justo ante la puerta, comenzaron a vibrar.
Y en la distancia, los topos —asustados, confusos— comenzaron a regresar a Ciudad Roja, empujando sus carretas vacías.
Gato Café y Gorila Pelón los siguieron en silencio.
Tardaron semanas en volver.
Cuando por fin cruzaron los portales oxidados, el gólem los esperaba frente al volcán apagado.
Su cuerpo, ennegrecido y resquebrajado, seguía moviéndose con lentitud.
El ente de los ojos ya no estaba.
Solo el martillo, apoyado en la piedra, y el sonido distante de las monedas, como si el eco de su labor siguiera allí.
—La puerta se abrió —dijo Gato Café.
El gólem inclinó la cabeza, y su voz resonó como un trueno dormido.
—Esa misma maldición me encerró aquí… igual que al Centinela. Prometí liberar una ciudad construyendo las vias. mientras me mantenia en la ciudad, lo imposible me mantuvo prisionero.
Hizo una pausa, y las brasas de su pecho brillaron con un fulgor azul.
—Ustedes me liberaron. Cumplieron la promesa que yo no pude, si ven a una bruja, no hablen con ella, no hagan tratos con ellas.
Los topos se detuvieron, mirando en silencio.
El gólem se volvió hacia Gato Café, y su voz fue casi un susurro:
—Nunca estuviste atado. Siempre fuiste libre. Pero los que saben cumplir promesas son los únicos que se liberan de verdad.
Entonces levantó el martillo, y lo clavó en el suelo.
De la grieta surgió una corriente de aire caliente, que subió en espiral hasta el techo del volcán.
—Ahora puedo ir hacia el sur.
—¿A dónde? —preguntó Gorila Pelón.
—A la Montaña del Ocaso —respondió el gólem—. Allí termina todo lo que alguna vez ardió.
-ve en paz, mi aprendiz -, le dijo a gorila pelón, -no tengo más que enseñarte-
Hubo silencio.
Gato Café, aún cubierto de polvo blanco, miró hacia el norte.
—¿Y la puerta del mar de sal? —preguntó Gorila Pelón.
El gólem lo miró largamente.
—Es la frontera de la muerte —dijo al fin—. Y el Centinela ya ha partido. Su tarea es guiar a los que cruzan.
El silencio volvió, pesado, casi solemne.
Gato Café asintió, sin saber por qué.
Gorila Pelón bajó la cabeza, con una sombra en los ojos.
Ambos partieron al amanecer.
Atrás, Ciudad Roja se apagaba lentamente, como un corazón que al fin descansa.
Frente a ellos, el este se teñía de luz.
Caminaron sin mirar atrás, sin comprender del todo lo que habían vivido, pensando en todo lo que habían aprendido, caminaron hacía el norte, aún no decidian su destino.