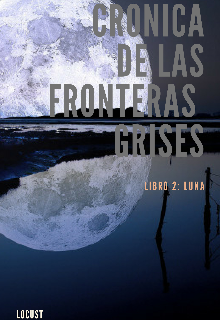Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
21.- Danyel Azrael Bermellon
La mañana amaneció inmóvil, suspendida en una luz dorada que apenas tocaba el lago.
El hombre estaba sentado en el porche, afinando su guitarra sin tocar una pieza en concreto.
Gato Café observaba cada uno de sus movimientos, como si esperara descifrar algo más allá del sonido: una clave, una grieta, un nombre verdadero.
Gorila Pelón recogía las pocas cosas que quedaban del refugio. No hablaban desde el amanecer.
El hombre se levantó, tomó su vara de madera oscura y dijo simplemente a los amigos:
—me llamo Danyel Azrael Bermellón.
Ni más, ni menos.
El nombre flotó en el aire, pesado, lleno de un eco que parecía venir de muchos lugares al mismo tiempo.
Luego sonrió apenas, como si no le diera importancia.
—Hay pan y agua sobre la mesa. Coman. El camino al norte los llevará al mercado de las brujas. Si siguen el río por tres días, verán los primeros postes de humo.
Gato y Gorila se miraron.
La noticia sonaba extraña.
—¿El mercado? —preguntó Gorila.
—Sí. Donde los seres humanos y de fronteras negocian con los recuerdos —respondió Danyel—. Ustedes sabran lo que hacen, encontrarán respuestas, o al menos, dirección.
Comieron en silencio.
El pan tenía un sabor dulce y antiguo, y el agua les supo a piedra fresca.
Cuando el sol comenzó a subir, Danyel apagó la lámpara del porche y señaló el norte.
—Vayan con calma. El bosque no los olvidará.
Caminaron por horas bajo los árboles colosales, siguiendo un cauce seco que parecía prometerles salida.
El viento era cálido, y los insectos zumbaban con un tono grave, como una respiración inmensa.
Gato iba adelante, pensativo.
Gorila, detrás, caminaba con pasos lentos y pesados.
Al mediodía, el aire cambió.
Un zumbido nuevo, más profundo, hizo vibrar las hojas.
El suelo se estremeció.
Y de entre las copas, descendió un mosquito gigantesco, con alas translúcidas como vidrio caliente y una trompa que brillaba como hierro pulido.
El monstruo los olfateó desde arriba, proyectando su sombra sobre ellos.
—¡Corre! —gritó Gorila, empujando a Gato.
Pero el insecto bajó en picada, abriendo un viento helado.
El zumbido era tan fuerte que el bosque entero pareció doblarse ante él.
Entonces, un sonido seco.
Un golpe.
Y el mosquito cayó.
Su cuerpo se partió en dos antes de tocar el suelo, disolviéndose en polvo luminoso.
En el borde del claro, Danyel sostenía su vara. Ni una gota de sudor.
Solo el resplandor leve en la punta de la madera.
Gato lo miró con asombro.
Gorila se acercó, con una mezcla de respeto y miedo.
—Gracias. pudo haber matado a mi amigo.
Danyel se limitó a asentir.
—No agradezcas. Solo hice lo que el bosque haría por sí mismo si supiera defenderse.
Siguieron caminando hasta que el claro se abrió otra vez.
Gorila Pelón, cansado, dejó su carga en el suelo.
—Te lo dije, Gato. Este sitio no es para nosotros. Ya tenemos un destino, vamonos.
Pero Gato no se movía.
Miraba a Danyel con la misma fijación con la que un niño mira la lluvia caer por primera vez.
—Enséñame —dijo.
El humano lo miró con una ceja levantada.
—¿Qué cosa?
—A hacer eso. A pelear. A no depender siempre de la suerte o de los demás.
Danyel clavó la vara en el suelo.
—No enseño a nadie. Solo vivo aquí.
—Entonces viviré aquí contigo hasta que cambies de idea —replicó Gato, cruzándose de brazos.
Gorila lo miró, confundido.
—¿Qué estás diciendo?
—Que estoy harto de ser débil, Gorila pelón. De perder. De correr.
Tú no entiendes. No puedes morir. Yo sí.
Hubo silencio.
Gorila pelón bajó la mirada, apretando las manos.
Luego asintió lentamente.
—Te esperaré en el mercado de las brujas —dijo—. No tardes, Gato. Y no te olvides de mí.
Se alejó sin mirar atrás.
Su silueta se fue desdibujando entre los árboles, hasta desaparecer entre el vapor del bosque.
El sonido de sus pasos se apagó, y Gato quedó solo con Danyel y el zumbido lejano de los insectos.
Durante una semana, Gato esperó frente a la cabaña.
No habló, no comió mucho, apenas dormía.
A veces observaba el lago, otras contaba los días mirando cómo el sol cruzaba las copas del bosque.
Danyel seguía su rutina: cortaba leña, tocaba la guitarra, escribía algo en una libreta pequeña de cuero, sin dirigirle palabra alguna.
Hasta que, una mañana, lo encontró frente al porche con una vara nueva.
—Si de verdad quieres aprender, empieza buscándola —dijo.
Y antes de que Gato entendiera, Danyel lanzó una nuez.
No hacia el suelo, ni al aire.
La arrojó con tal fuerza que el sonido del impacto tardó segundos en escucharse, perdido entre la espesura.
—¿Qué…? —Gato frunció el ceño.
—Encuéntrala. —La voz de Danyel era calmada, casi aburrida—. Si puedes traerla antes del anochecer, te enseñaré a sostener la vara sin romperte las manos.
Gato lo miró incrédulo.
Luego, sin decir nada, echó a correr hacia el bosque.
Los árboles parecían reír con el viento.
El suelo era blando, engañoso, y el aire pesaba.
Avanzó entre raíces y hojas secas, guiado solo por el instinto y el eco del golpe.
El día se estiró hasta volverse casi eterno.
El sol caía a plomo, y los sonidos del bosque cambiaban de tono.
De pronto, vio algo brillar entre los matorrales: la nuez, partida, medio enterrada en la tierra húmeda.
La tomó, sorprendido de que aún estuviera caliente.
Sintió que algo vivo latía dentro de ella, como un corazón diminuto.
Volvió al atardecer, cubierto de polvo y hojas.
Danyel lo esperaba en el porche, con la guitarra apoyada a un lado.
—¿La encontraste? —preguntó.
Gato abrió la mano.
La nuez descansaba en su palma, intacta.
—Sí.
Danyel asintió, sin sonreír.
—pasaste tu primera lección.