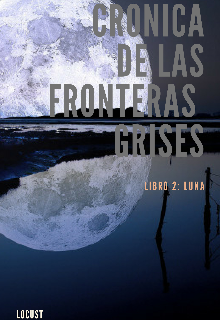Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
24.- Delincuentes.
El mercado de las brujas ya no era el mismo.
Los toldos habían perdido su brillo, los perfumes del aire se volvían densos, casi venenosos, y entre los pasillos comenzó a circular un rumor:
el humano invulnerable y los tres cuervos habían cruzado una línea que nadie debía tocar.
En los puestos, las brujas menores murmuraban con los ojos encendidos.
Habían estafado a demasiados clientes, interrumpido pactos sagrados, burlado hechizos que llevaban siglos sellados.
La encargada del mercado, la bruja salamandra, fue la primera en exigir castigo.
—Ese hombre es una grieta —dijo—. Si no lo cerramos, nos tragará a todas.
Las demás asentían.
Solo una guardó silencio: la bruja serpiente, cuya mirada era tan antigua que hacía dudar si veía el presente o los recuerdos del mundo.
El primer intento de captura fue casi un juego.
Mandaron aprendices armadas con espejos y sales, con promesas de oro y piel nueva.
Los cuervos las hicieron girar en círculos, desviando los reflejos, engañándolas con copias ilusorias de sí mismas.
Gorila Pelón, en cambio, caminaba entre ellas como si el fuego fuera brisa. Ningún conjuro lo afectaba.
Los cuerpos de las brujas se disolvían en humo cuando su magia rebotaba contra su piel.
El mercado, aterrorizado, comenzó a cerrar temprano.
La segunda ofensiva fue menos sutil.
Las brujas armíño y salamandra descendieron desde las alturas de la carpa con sus clanes: lluvia de piedras incandescentes, columnas de hielo que caían como cuchillas, espejismos que confundían el espacio.
El mercado entero se volvió una tormenta de gritos, fuego y perfume.
Los cuervos chillaban, revoloteando sobre los toldos, buscando salida.
Gorila Pelón los protegía con el cuerpo, derribando los puestos a su paso, mientras las brujas se multiplicaban como sombras.
El aire era un campo de espejos que explotaban.
Y entonces, el silencio.
Un silencio de víbora.
Del centro del caos surgió ella.
La bruja serpiente, envuelta en un manto verde oscuro, los ojos como dos lunas líquidas.
Su sola presencia detuvo a las demás.
El fuego se apagó.
El hielo se derritió.
Los espejos se quebraron.
Su voz era baja, pero cada palabra sonó como un veredicto:
—Basta. Este humano… me pertenece.
La salamandra escupió un silbido de protesta.
—¿Desde cuándo tomas aprendices, serpiente?
La otra sonrió, mostrando apenas los dientes.
—Desde nunca. Ustedes no pueden con el.
Las brujas no entendieron, pero sabían que discutir con ella era llamar al desastre.
La bruja serpiente propuso llevarse al humano fuera del mercado, hacia el barrio de la media luna, donde ella vivía.
Las demás aceptaron, con una condición:
—Te lo llevas con los tres cuervos. Ninguno puede quedarse.
Un destello recorrió los ojos de la serpiente.
—Así será —dijo, con voz que no admitía réplica.
Cuando el polvo se asentó, el mercado era un cementerio de luces.
Los puestos habían colapsado, los perfumes ardían en el aire, y los pocos testigos juraban haber visto cómo una sombra reptante arrastraba al humano y a tres figuras negras hacia el norte.
Durante el trayecto, Gorila Pelón apenas habló.
La bruja serpiente avanzaba delante, moviéndose sin esfuerzo entre las dunas de sal.
Su manto se deslizaba por la tierra como una piel viva.
—¿Por qué me salvaste? —preguntó él, al fin.
La bruja lo miró por encima del hombro.
—Porque no pude matarte. Y eso no me gusta.
Los cuervos rieron con nerviosismo.
Ella los ignoró.
Caminaron hasta que el mar de sal apareció ante ellos: una extensión blanca, infinita, bajo un cielo grisáceo.
A un lado, entre los riscos, se alzaba una estructura imposible: la mansión de la tortuga de jade, y más allá, las luces del barrio de la media luna, como si alguien hubiera colgado estrellas sobre el abismo.
Esa noche, acamparon al borde del acantilado.
Los cuervos dormían cerca del fuego, encogidos.
Gorila Pelón miraba el horizonte.
—Hace tres años que espero a alguien —dijo en voz baja—. No puedo irme sin él.
—¿Quién? —preguntó la serpiente, sin volverse.
—Un amigo. Gato. Café, se nombra a si mismo.
La bruja giró lentamente.
En sus ojos pasó un destello de sorpresa que pronto se volvió cálculo.
—¿Gato Café? —repitió—. Así que sigue vivo…
Gorila Pelón frunció el ceño.
—¿Lo conoces?
—Digamos que nació donde tú irás ahora —respondió ella—. En el barrio de la media luna.
El humano sintió que algo se movía en su pecho, un calor antiguo, mitad esperanza, mitad miedo.
Los cuervos lo miraron con curiosidad, intentando descifrar el silencio que lo rodeó.
—Entonces no me iré —dijo finalmente Gorila Pelón—. Si mi amigo nació ahí, allí lo esperaré.
La serpiente sonrió.
Era una sonrisa que no prometía consuelo, sino destino.
—No tendrás que esperar mucho —susurró—. El bosque tiene su forma de devolver lo que no le pertenece.
Y bajo la luz pálida del mar de sal, las sombras se extendieron, como si el mundo contuviera el aliento antes de unir dos caminos separados por demasiados años.