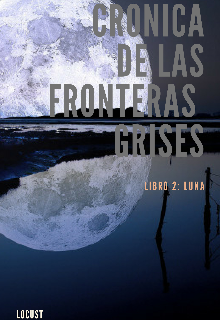Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
25.- Maestro.
El amanecer llegó lento sobre el bosque de los gigantes.
El aire olía a corteza quemada, y el rocío se evaporaba antes de tocar la tierra. Entre los árboles inmensos, un rumor de pájaros mudos acompañaba el silencio de la espera.
Gato Café se hallaba de pie en el claro, con la piel cubierta de polvo y el pelaje manchado por las brasas de mil entrenamientos. Había pasado tres años desde que Danyel Azrael Bermellon había aparecido frente a el y a gorila pelón. Tres años de golpes, hambre, disciplina y furia contenida. Su cuerpo ya no era el mismo: más ágil, más duro, pero sobre todo más quieto, como si dentro de él algo terrible aguardara la orden de despertar.
Danyel, con su vara apoyada al hombro, observaba a su discípulo sin emoción visible.
Su mirada tenía el peso de quien ya ha visto demasiadas guerras, demasiados alumnos quebrarse antes de comprender lo esencial.
El viento agitó las hojas muertas, y por un instante pareció que todo el bosque respiraba con ellos.
Entonces, sin aviso, el felino se lanzó.
El choque fue violento, como un relámpago atrapado entre raíces.
La vara de Danyel giraba en círculos invisibles, desviando cada golpe con una elegancia insoportable. Cada vez que Gato creía haber encontrado una abertura, el humano lo golpeaba con precisión quirúrgica: en las costillas, en el hombro, en la mandíbula.
Gato cayó varias veces, se levantó sin hablar, volvió a atacar.
El suelo se cubrió de polvo, la vara silbaba en el aire.
Y aun así, Danyel seguía inmutable, casi ausente, como si peleara con un fantasma.
—Eres rápido —dijo entre un golpe y otro—, pero no entiendes lo que haces.
—¡Cállate! —rugió Gato Café.
—No peleas conmigo, sino con tu miedo.
Aquella frase lo rompió.
Gato atacó con todo lo que tenía: las uñas, los dientes, la rabia.
Danyel retrocedió apenas un paso, evitando el zarpazo por centímetros.
El felino se detuvo, jadeando. El corazón le golpeaba como un tambor en la garganta.
Entonces, algo dentro de él se quebró.
No era cansancio: era el límite.
El punto donde el cuerpo ya no escucha al alma.
Danyel habló, sereno:
—Usa tu fuerza. No la del cuerpo. La otra. La que te niegas a mirar.
El mundo se volvió blanco.
Gato Café sintió un calor imposible subirle por la columna. El aire alrededor de sus manos empezó a vibrar, a retorcerse. Danyel dio un paso atrás. Los ojos del felino se habían vuelto de un blanco lechoso, sin pupilas.
De su pecho salía un siseo, un rugido que no pertenecía a ninguna criatura viva.
La voz ronca volvió.
Aquella voz que había escuchado en la colmena, entre las sombras del hambre y la muerte:
"Los leones no se rinden..."
—¡No soy un león! —gritó Gato Café, pero el bosque no escuchó.
El aire se encendió.
El primer golpe lanzó una onda de calor que carbonizó las hojas cercanas. El segundo derribó un árbol.
Danyel lo esquivaba como podía, girando, cubriéndose con la vara, retrocediendo entre chispas que parecían estrellas muriendo.
—¡Detente, Gato! —gritó, pero el felino ya no oía.
Era pura furia, puro instinto, un torrente de energía viva.
El suelo temblaba con cada zarpazo.
Una bola de fuego nació en el aire, rugiente, y Danyel apenas alcanzó a desviarla con un movimiento imposible. El impacto derribó media docena de troncos, dejando un círculo negro de ceniza.
Entonces Gato Café lo alcanzó.
Un zarpazo directo al pecho.
Danyel cayó, la vara rodó por el suelo.
El felino la tomó, la partió en dos sin pensarlo, y siguió atacando.
Los golpes eran tan rápidos que el aire chirriaba.
Danyel rodó, esquivó, y alzó la mano derecha. Un símbolo invisible brilló en el aire: el Queram.
Un destello azul lo envolvió.
El humano se movió tan rápido que la vista no podía seguirlo.
Su palma golpeó el pecho de Gato Café con la fuerza de un trueno.
El felino cayó de rodillas. El fuego se apagó. El silencio volvió al bosque.
Durante un largo momento, ninguno habló.
Solo se oía el crepitar de las brasas lejanas y el canto ronco de un ave solitaria.
Gato Café abrió los ojos.
Ya no eran blancos, sino del color del barro después de la lluvia.
Miró a su maestro con desconcierto.
—¿Qué… qué pasó?
Danyel lo observó largo rato, respirando con dificultad.
El Queram lo había agotado.
Se acercó, tomó uno de los fragmentos de la vara y lo colocó en las manos del felino.
—Lo hiciste —dijo con voz quebrada—. Me quitaste la vara.
—Pero la rompí.
—Piensa en eso entonces, en lo que significa alcanzar tu meta a pesar de tu cordura.
El viento arrastró ceniza entre ellos.
El sol caía, y las sombras de los árboles se estiraban como brazos cansados.
Danyel se sentó en una roca, mirando el horizonte.
Gato Café seguía de pie, con el pecho ardiendo y las manos temblorosas.
—Ya no puedo enseñarte más —dijo el humano.
—Aún no te he vencido.
—Me quitaste la vara, consciente o no.
Gato bajó la cabeza.
Por primera vez comprendió lo que Danyel había querido decir:
la vara nunca fue el arma; era el puente.
La fuerza no estaba en los músculos, sino en la decisión de saber como pelear, cuando hacerlo.
Cuando cayó la noche, Danyel encendió una pequeña fogata.
Comieron en silencio.
Las brasas reflejaban en los ojos del maestro un cansancio antiguo, un tipo de tristeza que solo cargan quienes han sobrevivido a demasiadas guerras.
Antes de dormir, Gato preguntó:
—Maestro, ¿por qué estás aquí?
Danyel tardó en responder.
Miró el fuego y dijo apenas:
—Porque hice una promesa, a un mujer, hace siglos.
El silencio volvió a reinar en el bosque.
Las luciérnagas danzaban sobre las brasas como pequeñas almas indecisas.