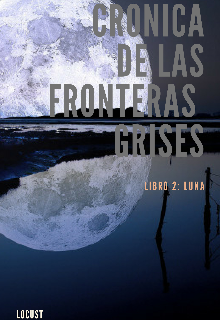Cronica de las fronteras grises, libro 2: Luna
27.- Trabajo.
El Barrio de la Media Luna ya no era el que Gato Café recordaba.
Donde antes hubo callejones cubiertos de polvo y faroles de aceite, ahora rugían tranvías de vapor, vehículos que escupían humo azul y máquinas con alas de cobre que se alzaban por encima de los tejados.
Las antiguas casas de madera habían sido devoradas por edificios con ventanas luminosas que respiraban, y el aire olía a hierro, a gas y a magia quemada.
Los cables zumbaban como insectos gigantes.
El cielo estaba cubierto por una nube perpetua que no era del clima, sino del progreso.
Gato Café caminaba despacio, con el abrigo raído y la mirada perdida, tratando de reconocer algo familiar entre la multitud. Pero todo era distinto: las voces, los rostros, incluso el polvo que se pegaba a sus botas parecía de otro mundo.
No encontró a Gorila Pelón.
Tampoco a la bruja serpiente.
Solo vio a la gente, miles de animales y seres de frontera corriendo sin mirarse, movidos por la prisa de un engranaje invisible.
Cada esquina le devolvía el eco de una risa ajena.
Cada sombra parecía ocultar una promesa que no era para él.
Por un instante, sintió que había llegado demasiado tarde.
Que el futuro ya lo había olvidado.
Al caer la tarde, la lluvia fina comenzó a empañar los carteles luminosos.
Buscando refugio, Gato Café se internó en una calle secundaria, donde el ruido de las máquinas moría y solo quedaba el murmullo de las gotas sobre el adoquín.
Fue entonces cuando vio el letrero oxidado, colgando torcido sobre una puerta de madera:
“La Lata de Atún.”
El interior olía a café fuerte y pan recién hecho.
Había mesas pequeñas, una gramola que sonaba apenas, y un gato de pelaje morado, con el hocico blanco y los ojos ámbar, que lo observaba desde el mostrador como si lo estuviera midiendo.
—Cierra la puerta, forastero —dijo el gato morado, secándose las manos con un trapo.
—Solo quiero un café.
El dueño solo le señaló el interior del restaurante.
Gato Café asintió sin discutir. Se sentó en la esquina más oscura del local, mirando por la ventana el reflejo gris del mundo que había dejado atrás.
El café llegó humeante, servido en una taza despostillada.
Lo bebió lento, disfrutando del amargor, del silencio, del tiempo detenido por un momento.
Entonces, la puerta se abrió de golpe.
Un gato joven, con el pelaje sucio y los ojos rojos por la desesperación, irrumpió apuntando un cuchillo oxidado hacia la cajera.
—¡Las monedas! —gritó—. ¡Dame las malditas lágrimas o te corto el cuello!
La cajera, una gata anciana, tembló sin poder responder.
Gato Café suspiró.
Dejó la taza sobre la mesa con un gesto resignado, se levantó y caminó hacia el ladrón.
Dos movimientos bastaron.
Un giro de muñeca, un golpe seco.
El cuchillo voló, el asaltante cayó como un saco de huesos, inconsciente.
Gato lo arrastró hasta la puerta y lo dejó tirado bajo la lluvia, sin una palabra.
Luego volvió a su mesa, se acomodó y siguió bebiendo su café, como si nada hubiera pasado.
El gato morado lo observó con una mezcla de asombro y recelo.
—No eres de por aquí.
—Ya no —respondió Gato Café.
—No todos se atreven a intervenir. ¿Sabes lo que le pasa a los que se meten en peleas que no son suyas?
—Sí. Les queda frío el café.
El dueño sonrió apenas, inclinando la cabeza.
—Gracias.
—No fue nada.
Gato Café dejó la taza vacía sobre la barra y se palpó los bolsillos.
No tenía una sola lágrima, ni una moneda.
Solo polvo y cansancio.
—Lo siento —dijo con vergüenza—. No tengo con qué pagarle.
—Lo imaginaba. No tienes cara ni de tener casa.
El gato morado se cruzó de brazos.
Lo miró un momento, evaluándolo. Había algo en la postura del forastero: esa calma cansada, esa mirada de quien ha visto demasiado y aún sigue de pie.
—¿Tienes trabajo? —preguntó al fin.
—No.
—¿Sabes lavar platos?
—Pft, no, nunca he tenido uno.
El gato morado asintió.
—Entonces quédate. Trabajarás por comida.
Gato Café bajó la cabeza, aceptando el trato.
Mientras lo conducían a la cocina, recordó las palabras de Danyel: “La disciplina es también aceptar lo que detestas, hasta que deje de doler.”
Esa noche, el felino lavó los platos en silencio.
El agua caliente le quemaba las manos, y el vapor le empañaba el rostro, pero no se quejó.
A través de la ventana vio pasar los tranvías de luz, los reflejos de un mundo que ya no lo reconocía.
Y mientras el jabón se mezclaba con sus pensamientos, comprendió que había regresado al punto de partida:
trabajando en la sombra, con el corazón ardiendo por dentro, esperando —sin saberlo— el próximo paso del destino.
Cuando el turno terminó, el gato morado le dejó una manta y un rincón donde dormir.
Gato Café se recostó, mirando el techo agrietado.
El ruido lejano de las máquinas se confundía con el murmullo de la lluvia.
Cerró los ojos y se quedó dormido, aceptando que por ese día, tenía un lugar en el que estar.
Y el Barrio de la Media Luna, con su resplandor de acero y magia, siguió respirando alrededor de él, como un animal gigantesco que aún no decidía si iba a devorarlo o a dejarlo vivir.