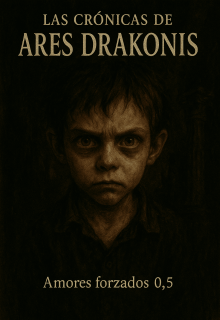Crónicas De Ares Drakónis
CAPITULO 6
05A seguía diseccionando. Ahora usaba animales vivos. Ranas. Gatos. Incluso una serpiente. Les abría el abdomen sin anestesia, observaba sus espasmos, anotaba el orden en que fallaban los órganos. Una vez intentó unir dos corazones de aves a un mismo sistema eléctrico improvisado. Funcionó durante tres segundos. Lo llamó “el latido dual”. Sterling encontró ese experimento. No dijo nada. Solo miró. Luego se encerró durante dos días sin salir ni hablar. Myra ya no se acercaba. Ni siquiera lo miraba. Pero cuando pasaba junto a él, se le erizaba la piel. Y 05A lo notaba.
No solo lo notaba. Lo registraba. Porque ahora ya no solo diseccionaba cuerpos: también diseccionaba comportamientos. Medía reacciones. Experimentaba con el miedo de los otros niños. Escondía cosas en las camas. Hacía sonidos nocturnos. Cortaba la luz desde los circuitos viejos. Observaba cómo lloraban. Cómo se abrazaban. Cuánto tardaban en delatarse unos a otros. Estudiaba su pánico como se estudia una enfermedad.
Y entonces, una noche, un técnico nuevo lo acompañó por error al laboratorio.
Era joven. Inexperto. Con ojos cansados. Cometió el error de agacharse sin esposarlo primero. 05A le abrió el pómulo con una hoja robada. Luego se quedó inmóvil. No escapó. No dijo nada. Solo observó el chorro de sangre caer. La reacción. La adrenalina. El grito.
No quería matarlo. Solo quería ver.
Al día siguiente, lo premiaron por haber demostrado “capacidad estratégica sin excederse en letalidad”. Y en su ficha agregaron un nuevo término: “Autoconciencia Experimental”. Porque ya no era simplemente un arma. Era una mente. Una que entendía perfectamente cómo operaban sus creadores.
Las semanas siguientes fueron una amalgama de cuerpos rotos, químicos inyectados sin explicaciones y noches sin sueño donde los gritos no provenían del dolor físico, sino de las propias paredes. 05A había dejado de percibir el tiempo como una sucesión de días.
Para él, ya no existía el pasado ni el futuro: solo un presente perpetuo de estímulos, respuestas y mutaciones interiores. Cada mañana comenzaba con una aguja. Cada tarde con una prueba. Cada noche con una versión nueva de sí mismo que, al mirarse al espejo, no reconocía… y sin embargo, aceptaba con una calma espantosa. El cuerpo le dolía en zonas que ya ni siquiera lograba ubicar. A veces olvidaba el nombre de los dedos, o el orden de los colores. Pero recordaba los números. Recordaba cada temperatura, cada sustancia, cada milisegundo que tardaba en reaccionar a una descarga eléctrica en la espina dorsal. Recordaba porque era su única forma de existir.
El Experimento 41 consistió en privación sensorial total. Lo encerraron en una cápsula flotante durante setenta y dos horas, suspendido en un líquido viscoso que imitaba la densidad del útero. Sin luz. Sin sonido. Sin contacto. Solo el eco de su respiración amplificada rebotando en su cráneo como una plegaria mecánica.
La intención era inducir alucinaciones, fragmentar la conciencia, abrir la puerta a los traumas reprimidos.
Pero 05A no alucinó. No vio demonios. No habló con los padres que nunca tuvo. No revivió ningún recuerdo. Solo flotó… y pensó. Pensó con una claridad que ningún médico anticipó. Con cada hora, fue despegándose de todo lo que alguna vez le impusieron: el número, la obediencia, la identidad de experimento. En el silencio absoluto, pensó en el poder de elegir. En el poder de nombrarse a sí mismo. En la dignidad de tener un nombre que fuera suyo, no otorgado por un sistema, sino reclamado desde la médula del dolor.
Cuando salió de la cápsula, sus pupilas estaban dilatadas y su presión arterial era anormalmente baja. Lo dieron por colapsado. Pero no estaba roto. Estaba… decidido. Algo había germinado en el centro de su pecho como una chispa seca en medio del desierto. No era furia. No era esperanza. Era propósito.
Al día siguiente, eligió un nombre. No lo dijo en voz alta. No lo escribió. Lo pensó, y al pensarlo, fue real. Ares. Porque era el dios de la guerra sin orden, sin piedad. No el estratega, no el héroe. El instinto puro. La furia contenida. La violencia hecha sangre. Drakónis. No por los dragones de los cuentos, sino por el antiguo término griego: Δράκων —el que mira fijo, el que nunca parpadea, el que guarda fuego detrás de los ojos. Ares Drakónis. Su piel ardió en el momento en que lo pensó. Y por primera vez desde que tenía memoria, sintió algo parecido a pertenecer. Pero no a un lugar. A un designio.
Su renacimiento no fue simbólico. Fue literal. Cuando Myra apareció en su celda esa noche —herida, como siempre, con una venda nueva sobre el brazo y la mirada temblorosa— intentó tocarlo. Hacer lo mismo de siempre: molestar. Insistir. Respirarle encima como si fueran amantes destinados. Pero algo en él ya no era el mismo. Algo se había cerrado. Algo que no volvería a abrirse.
—¿Qué te pasa? —preguntó Myra—. Estás más… lejos.
Él no giró la cabeza. No pestañeó. Solo dijo:
—Porque ese que conociste ya no existe. Ahora soy Ares Drakónis, no me molestes más. Déjame en paz niña.
Ella río, pero con nerviosismo. Se burlaba por miedo. Lo hacía como una niña que intenta domar al lobo con chistes flojos.
—¿Es un chiste?
—No. Es el nombre que elegí. Porque aqui me dieron un número. Pero yo me di un propósito.
Myra se quedó quieta. No entendía. No podía. Ares, en cambio, sí. Sabía que su nombre era una maldición, un manifiesto. El inicio de su propia narrativa. Ya no era el producto de Agios Theron. Era su mutación más peligrosa.
#1047 en Detective
#766 en Novela negra
#1602 en Joven Adulto
experimentos geneticos, infancia lleno de traumas, psicología oscura
Editado: 17.08.2025