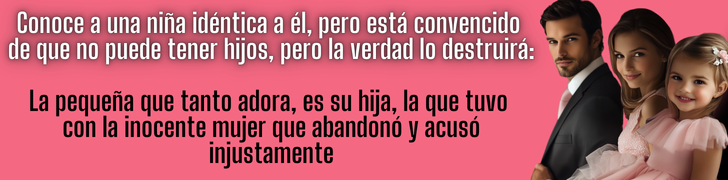Crónicas de una nación: Kral Tugomir
Capítulo 1: Zelimir
Año cuatrocientos setenta y seis.
Los primeros rayos del sol se filtran entre las copas de los árboles e iluminan con su tenue luz el denso bosque que se extiende hasta donde alcanza la vista de los guerreros.
El frío penetra por las narices de los eslavos haciendo su respiracion pesada.
Mientras avanzan en silencio. Las monturas pisan con cuidado el suelo húmedo.
Al frente del grupo va Tugomir, el líder de la partida, cabalgaba con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte. A su lado, su fiel compañero Iskren mantenía el paso, siempre alerta a cualquier señal del entorno.
—Pronto estaremos cerca de la frontera —murmuró Tugomir, sin apartar la vista del camino. Sabía que la paz en esas tierras era frágil, siempre amenazada por los invasores romanos, aquellos que aún se aferraban a sus viejos dioses y costumbres.
Iskren asintió en silencio. No necesitaban hablar mucho entre ellos. Años de batalla hombro a hombro habían creado un entendimiento casi instintivo entre los dos. Sabían que una emboscada podía esperarlos en cualquier momento.
De repente, Tugomir levantó una mano y el grupo se detuvo al instante. El silencio se hizo palpable, roto solo por el suave resoplar de los caballos.
—Algo no está bien —dijo Tugomir, sus ojos oscureciéndose por la sospecha.
Iskren asintió una vez más y, sin dudarlo, bajó de su montura. Avanzó en silencio, introduciéndose entre los árboles. Las hojas secas crujieron ligeramente bajo sus pies, pero su caminar era tan sigiloso como el de un cazador experimentado. Se movía rápido, conociendo bien la urgencia de su tarea.
Los minutos transcurrieron desacelerado tabto para Tugomir como para el resto del escuadrón. La espera siempre era la peor parte debido a lo incierto de la situacion. Habia que tener agudizados los sentidos. Ya que cualquier ruido que hiieran podria arruinar el factor sorpresa.
Cuando Iskren regresó. Había una sombra de preocupación en su mirada, pero también la calma característica de un hombre acostumbrado al peligro.
—Veinte hombres de a pie —informó Iskren, su voz apenas un susurro—. Todos armados con espadas y armaduras.
Tugomir frunció el ceño, procesando la información. Sabía lo que aquello significaba, pero aún necesitaba la confirmación de su compañero.
—¿Romanos?
—Romanos —asintió Iskren, sin un rastro de duda.
Tugomir no necesitó más. Dio la orden con la misma frialdad con la que había comandado en tantas batallas anteriores.
—Arqueros, rodeadlos. Esperen mi señal —dijo, su voz clara y firme, un mando incuestionable en cada palabra. Luego se volvió hacia Iskren—. Ven conmigo. Vamos a cortar la cabeza de esos invasores paganos.
Sin perder tiempo, los dos se adentraron en el bosque, moviéndose entre las sombras de los árboles. La espesura les ofrecía cobertura, y la familiaridad del terreno les daba ventaja. No había necesidad de hablar. Cada paso estaba calculado para no alertar a los romanos que descansaban, confiados, en la seguridad de su grupo.
Cuando se pararon frente a los soldados romanos. Estos se encontraban sentados alrededor de una pequeña fogata, reíendo y hablando en latin, ajenos a ellos, pero sus sonrisas se desvanecieron al ver a Tugomir e Iskren,. El silencio cayó como un manto, y los romanos se levantaron rápidamente, desenfundando sus espadas con reflejos entrenados.
Tugomir no titubeó. Hizo la señal, y en un instante las flechas volaron desde la espesura, cortando el aire con un silbido mortal. Los arqueros eslavos, expertos en su oficio, no fallaron. Diez romanos cayeron al suelo, sus gritos de dolor resonando en el claro mientras se retorcían en un vano intento de resistir la muerte.
—¡Solo existe un dios! —gritó Tugomir, su voz resonando con fuerza mientras desenfundaba su espada. A su lado, Iskren lo imitó, ambos cargando hacia los romanos restantes. El choque de las espadas rompió el aire, un sonido que resonaba como el trueno que tantas veces habían invocado.
Cinco romanos se alzaron frente a Tugomir, otros cinco frente a Iskren. Las espadas brillaban al sol naciente mientras los hombres se enfrentaban con furia y determinación. El acero rasgaba el aire, el choque era brutal y rápido. Tugomir, ágil y preciso, lanzó un tajo que desarmó a su primer oponente, y con un solo movimiento, la cabeza del romano rodó por el suelo. A su lado, Iskren replicaba la letal danza, eliminando a los invasores con la misma eficacia.
En cuestión de minutos, los cuerpos de los romanos yacían inmóviles en el suelo, decapitados, su sangre empapando la tierra fértil del bosque.
Los seis guerreros eslavos, contando a Tugomir e Iskren, levantaron sus espadas al cielo y gritaron al unísono:
—¡Solo existe dios, y no hay otro dios que el que sostiene al trueno en su mano!
Horas más tarde, mientras el sol ya estaba alto en el cielo, Iskren rompió el silencio que había seguido a la batalla.
—¿Qué harás cuando regresemos a Moravia? —preguntó, su tono más ligero que antes.
Tugomir sonrió, una rara expresión de tranquilidad tras la furia del combate.
—Lo primero será darle un nombre a mi primogénito, que de seguro ya ha nacido. Luego celebraré con Miloslava y los habitantes del pueblo. —Había orgullo en su voz, pero también un destello de anhelo por el hogar que llevaba demasiado tiempo sin ver.
Iskren sonrió de vuelta. Sabía lo que significaba ese momento para su amigo. —¿Y qué nombre le pondrás? —preguntó con curiosidad genuina.
—Zelimir —respondió Tugomir sin titubear—. Será un guerrero fuerte, lo sé.
—Espero poder visitar Moravia un día —dijo Iskren—. Quizá junto a mi mujer, Vesela, y la hija que seguramente está por nacer.
—Será un honor recibirte —respondió Tugomir—. También tengo curiosidad. ¿Cómo llamarás a tu hija?
Iskren pensó un momento antes de contestar. —Bratislava.
—Es un nombre hermoso —dijo Tugomir, aprobando con una sonrisa—. Espero que el dios que sostiene al trueno en su mano nos permita ver crecer a nuestros hijos, y quién sabe, quizás hacer un pacto de sangre entre ellos con el tiempo.