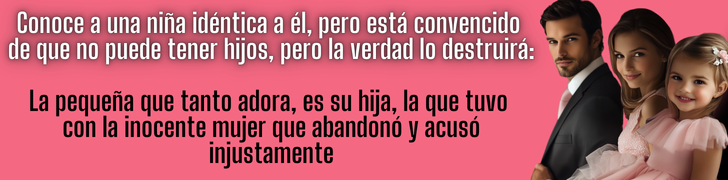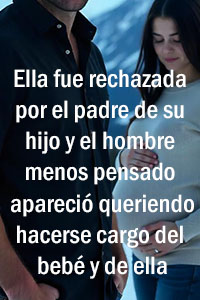Crónicas de una nación: Kral Tugomir
Capítulo 2: El regreso de Tugomir
Los tambores resonaban con fuerza en todo el pueblo. El sonido grave y rítmico llenaba el aire de Moravia, marcando un momento de importancia. Los aldeanos se reunían alrededor de las chozas y los caminos de barro, preguntándose qué podía haber sucedido. En medio de la confusión, un guerrero eslavo, uno de los encargados de la protección del pueblo durante la ausencia de Tugomir, corría a toda prisa por el sendero principal, su respiración entrecortada por la urgencia. Su destino era claro: la cabaña donde Miloslava, la esposa de Tugomir, esperaba en la quietud, alejada de la actividad del día.
Al llegar frente a la entrada de la cabaña, el guerrero se detuvo solo un momento para recuperar el aliento, luego golpeó la puerta con firmeza.
—¿Señora Miloslava? —dijo con voz fuerte, esperando una respuesta desde el interior.
Dentro de la cabaña, Miloslava estaba ocupada en su rutina, cuidando a su hijo recién nacido. El niño dormía plácidamente, ajeno a los tambores que resonaban afuera. Al escuchar la llamada, Miloslava se acercó a la puerta.
—Puedes pasar —respondió con serenidad.
El guerrero empujó la puerta de madera y entró con pasos rápidos, inclinando la cabeza en señal de respeto.
—Señora Miloslava —dijo, aún jadeando ligeramente—. He venido a traeros buenas noticias. El señor Tugomir ha regresado al pueblo. Lo he visto cruzar los campos con el resto de nuestros guerreros.
Por un momento, las palabras flotaron en el aire, y el corazón de Miloslava se detuvo. Había pasado tanto tiempo desde que vio partir a su esposo, y aunque había esperado pacientemente su regreso, la incertidumbre siempre la había acompañado. Ahora, ese momento había llegado. Tugomir estaba en casa.
—Gracias —murmuró, con una sonrisa asomando en sus labios. La gratitud y la emoción contenida se reflejaban en su rostro.
Sin perder tiempo, Miloslava se apresuró a entrar en la pequeña habitación donde el bebé descansaba en una cuna tejida de ramas. Su respiración era suave, un hilo delicado que conectaba su mundo infantil con la realidad exterior. Miloslava lo miró con ternura, pero la urgencia de la ocasión la obligaba a actuar. Lo envolvió en una manta de lana gruesa y lo levantó con cuidado. Sus brazos lo sostenían con firmeza mientras salía de la cabaña, sintiendo en su pecho una mezcla de anticipación y alivio.
Frente a la puerta, bajo el cielo gris de otoño, Tugomir la esperaba. Su figura se destacaba como una roca firme contra el viento, sus hombros amplios y cubiertos por el manto de piel que lo había acompañado en tantas campañas. Sus ojos, cansados pero llenos de resolución, se encontraron con los de Miloslava. La conexión entre ambos era profunda, forjada en años de amor y sacrificio.
—Bienvenido, muzh Tugomir —dijo Miloslava, su voz llena de afecto y respeto. La palabra “muzh” llevaba consigo no solo el título de esposo, sino también el de compañero, protector y aliado.
Tugomir asintió con una leve sonrisa, agradecido por las palabras de su esposa, esas que habían esperado tanto tiempo para ser pronunciadas.
—Gracias, querida супруга Miloslava —respondió con la misma solemnidad. La palabra “супруга” resonaba con una reverencia particular, reconociendo a Miloslava no solo como su esposa, sino como la mujer que había cuidado de su hogar, de su hijo y de la promesa de su regreso.
Con un gesto suave, Tugomir extendió la mano hacia su esposa, y ambos entraron en la cabaña. El ambiente cálido del interior contrastaba con el frío que se asentaba afuera. Miloslava, con una delicadeza que solo una madre podía poseer, colocó al bebé en los brazos fuertes de su padre. Tugomir lo sostuvo con un cuidado sorprendente para alguien que había pasado tantos años empuñando una espada. Alzó al niño, sus ojos observando cada detalle de la pequeña criatura, desde sus diminutas manos hasta su suave respiración.
Con el bebé en sus brazos, Tugomir cerró los ojos y comenzó a rezar, su voz profunda llenando la estancia.
—Amado dios —dijo, con la misma devoción con la que había pronunciado incontables oraciones antes de la batalla—, tú que fundaste el universo con un solo destello y el sonido del trueno que sostienes en tu mano. Bendice a este niño, el cual será un guerrero que llevará tu bendito orden alrededor del mundo. Que establezca la única y verdadera religión, y que con su espada haga que las naciones se dobleguen ante ti.
Miloslava observaba en silencio, sus ojos brillando de emoción mientras escuchaba las palabras de su esposo. Sabía cuán importantes eran esas palabras para Tugomir. Las mismas que habían sostenido su fe en cada batalla, en cada momento de incertidumbre. Y ahora, esas palabras estaban siendo transmitidas a su hijo, al heredero de su sangre y su legado.
—Esta es tu santa orden —continuó Tugomir, con los ojos aún cerrados—, que el mundo conozca que no hay dios más que tú, el dios que sostiene el trueno en su mano.
Con un gesto solemne, acercó su boca al oído derecho del niño, susurrando con suavidad, pero con una autoridad que parecía trascender el momento.
—Tu nombre es Zelimir —dijo, susurrando tres veces—. Bajo tu orden conquistarás ciudades y establecerás nuestra nación.
El niño, ajeno a la magnitud de las palabras que se pronunciaban sobre él, continuó durmiendo en los brazos de su padre, protegido por la oración y la devoción de su familia.