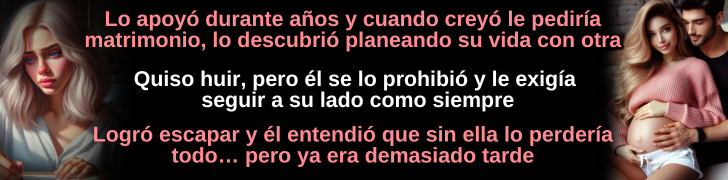Crónicas de una nación: Kral Tugomir
Capítulo 3: El pacto de sangre
El sol de la mañana bañaba los campos de Moravia con una luz cálida, aunque el aire ya traía consigo el presagio del frío otoño. A la distancia, en el centro de una explanada despejada, Zelimir practicaba el combate cuerpo a cuerpo con Nedyalko, su maestro y mentor. A pesar de tener solo diez años, Zelimir ya mostraba una valentía y determinación que impresionaban a cualquiera que lo observara. Sus movimientos eran torpes aún, pero había una ferocidad en su forma de atacar y defender que hacía recordar a su padre, Tugomir.
Nedyalko, un guerrero con la piel curtida por las batallas, no le daba tregua. Tugomir le había encomendado una misión clara: hacer de su hijo el mejor guerrero del pueblo, uno digno de liderar algún día. No importaba que Zelimir fuera el hijo del Ochranný, señor de Moravia y protector de sus habitantes; Nedyalko no le ofrecía ningún favor. Cada golpe que lanzaba era con la misma intensidad con la que habría luchado contra un enemigo en el campo de batalla.
—¡Lo de todo, Zelimir! —gritó Miloslava desde la ladera donde observaba, su voz cargada de aliento y orgullo.
Zelimir, con el rostro cubierto de sudor, no miró hacia su madre, pero el tono de su voz lo empujó a redoblar sus esfuerzos. Los dos luchadores giraban sobre la tierra, levantando polvo con cada golpe y parry. Aunque solo tenía diez años, Zelimir ya tenía la devoción inquebrantable hacia su dios que su padre había inculcado desde el nacimiento. A cada caída, a cada dolorosa lección, se levantaba más fuerte, con la certeza de que su vida tenía un propósito superior.
Tugomir observaba en silencio, de pie junto a su esposa. Sabía que este entrenamiento era solo el comienzo de un largo camino, pero cada día que pasaba veía en su hijo algo más que un niño; veía la promesa de un futuro guerrero que guiaría a su pueblo bajo la protección de su dios.
—Es fuerte —comentó Miloslava, con una sonrisa. Luego, levantándose junto a su esposo, agregó—. Pero los problemas del pueblo no son tan sencillos de resolver como un combate.
Comenzaron a caminar juntos por el pueblo, el sol iluminando las casas de madera y los campos que se extendían a lo largo del valle. A medida que se alejaban del entrenamiento, la conversación se volvió más grave.
—Las mujeres de los telares se quejan por la falta de lana —continuó Miloslava, sus ojos fijos en el camino—. Los pastores han perdido muchas ovejas este verano, y no solo es la lana. La cosecha ha sido escasa. Cereales, legumbres, olivos… Todo parece estar secándose. Las hortalizas, los árboles frutales, nada ha dado buenos frutos este año.
Tugomir la escuchaba en silencio, su rostro sereno. Sabía que los problemas materiales eran una preocupación constante para los habitantes de Moravia, pero su fe siempre le había indicado que había algo más grande en juego, algo que las quejas diarias no podían cambiar.
—Mantén la calma, Miloslava —dijo Tugomir finalmente, poniendo una mano sobre su hombro—. Confía en dios. Él nos ha protegido todo este tiempo, y lo seguirá haciendo.
Miloslava lo miró con un gesto de duda.
—¿Cuántas personas han muerto en estos diez años? —preguntó Tugomir, con la mirada fija en los campos secos.
Miloslava frunció el ceño, tratando de comprender a dónde se dirigía su esposo con sus preguntas.
—Ninguna —respondió, tras un momento de reflexión.
—¿Quién se ha quedado sin comer en todo este tiempo? —agregó Tugomir.
—Nadie —admitió Miloslava, aunque sabía que la situación de los alimentos era cada vez más preocupante. Pero era cierto, nadie en el pueblo había pasado hambre.
Tugomir la miró fijamente, sus ojos brillando con una convicción profunda.
—¿Cuántos de nuestros habitantes han enfermado? ¿Y cuántas veces hemos sido atacados por nuestros enemigos en estos años?
Miloslava calló, procesando esas preguntas. Sabía que su esposo intentaba hacerle ver algo más allá de las preocupaciones inmediatas. Al final, respondió con la verdad:
—Nadie ha enfermado, y ningún enemigo nos ha atacado.
Tugomir se arrodilló en el suelo polvoriento, alzó los brazos al cielo y comenzó a rezar, su voz profunda resonando con fervor.
—Amado dios, tú que das y quitas. Tú que guardas y proteges a tus hijos de nuestros enemigos, tú que provees el sustento diario. Has alejado la muerte y la peste de nuestras vidas. Me duele el corazón al escuchar las quejas de este pueblo ingrato. ¿Hasta cuándo entenderán que el hombre no necesita del dinero para vivir? Que nos baste tu gracia y tu misericordia.
Miloslava observaba a su esposo con una mezcla de admiración y resignación. Sabía que su fe era inquebrantable, y en muchos momentos, esa misma fe había sostenido a su familia y a todo el pueblo.
Tugomir se levantó con serenidad, abrazó a Miloslava y la miró con suavidad.
—Ven, quiero mostrarte el templo que estamos construyendo para nuestro dios.
Mientras caminaban hacia el área del templo, Almedina, su hija de ocho años, apareció corriendo hacia ellos. Al llegar, se inclinó en una reverencia respetuosa ante sus padres.
—Padre, madre —dijo con voz clara—. Un hombre, una mujer, una niña y un niño están frente a nuestra cabaña.