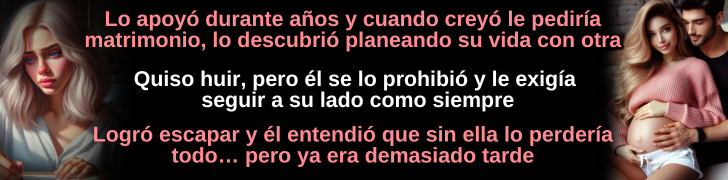Crónicas de una nación: Kral Tugomir
Capítulo 4: La conquista de Celje
Año cuatrocientos noventa y uno. El aire era denso y pesado mientras el ejército de Tugomir avanzaba hacia el pueblo de Celje. La mañana estaba cubierta por una capa de nubes grises que parecía presagiar la batalla que se avecinaba. Al frente de la marcha, junto a su fiel amigo Iskren y su hijo Zelimir, Tugomir observaba las murallas de la ciudad a lo lejos. Sabía que este era un momento crucial, no solo para él, sino para su hijo, el futuro Král de Moravia.
Zelimir, que ahora tenía quince años, cabalgaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Aunque joven, ya mostraba la templanza y la devoción que su padre había inculcado en él desde la infancia. Cada paso que daba en este camino hacia la batalla estaba motivado por una fe inquebrantable, no por sed de gloria, sino por el deseo de cumplir con la voluntad de su dios.
Al llegar a las afueras del pueblo, Tugomir detuvo su caballo. Se bajó lentamente, seguido por Iskren y Zelimir. El silencio del ejército eslavo contrastaba con la agitación que se sentía dentro de las murallas de Celje. Los defensores estaban en sus posiciones, preparados para resistir el asalto. Sus rostros eran una mezcla de miedo y desafío, pero los ojos de Tugomir no mostraban ninguna vacilación.
Tugomir avanzó unos pasos más y, con una voz potente, se dirigió a los habitantes de Celje.
—¡Escúchenme, pueblo de Celje! —su voz resonó como un trueno, firme y decidida—. He aquí el dios, el único dios, el que de un puño de tierra y un escupitajo de su boca creó al hombre, y de un trozo del corazón del hombre formó a la mujer. Ríndanse, destruyan sus ídolos que los romanos les impusieron. ¡Aborrezcan a los dioses antiguos, aquellos que sacrificaban a sus hijos junto a los moradores de Ptuj, Brežice, Škofja Loka, Idrija y Kamnik! Eviten que la ira del único dios, el destello de la vida, caiga sobre ustedes.
Un silencio denso siguió a sus palabras, pero no por mucho tiempo. Desde lo alto de la muralla, un hombre gritó con furia:
—¡Pudrete! Que la ira de los dioses caiga sobre vos, sobre los que te siguen y sobre los miembros de tu familia.
Tugomir no mostró reacción alguna al insulto. Permaneció quieto, con la mirada fija en las murallas de Celje, antes de inclinarse lentamente hacia el suelo. Iskren y Zelimir, sin necesidad de órdenes, lo siguieron en el gesto, arrodillándose junto a él. El ejército entero los observaba en silencio mientras los tres hombres comenzaban a rezar.
—Dios, eres el único dios, el digno, el benevolente, el dador de vida y el que la toma —comenzó Tugomir, su voz suave pero llena de convicción—. No tengas en cuenta las palabras de esta gente en cuanto a lo que desean contra nosotros. Tampoco te pedimos que los destruyas con tu ira ni que nos des la victoria. Más bien que se haga tu voluntad y no la nuestra.
Los tres se levantaron al unísono, sus rostros ahora llenos de determinación. Tugomir desenvainó su espada, y con una mirada hacia Zelimir e Iskren, gritó con toda la fuerza que su pecho contenía:
—¡La victoria es de dios!
El ejército eslavo, animado por el grito de su líder, alzó sus armas al cielo y avanzó con el ariete hacia las puertas de la ciudad. El impacto resonó en todo el valle cuando el ariete golpeó con fuerza las puertas de Celje. Los defensores en las murallas comenzaron a lanzar aceite caliente sobre los guerreros eslavos, gritos de dolor resonaron mientras los hombres caían al suelo quemados por el aceite hirviendo.
A pesar de las bajas, el asedio continuaba con una ferocidad imparable. El ariete golpeaba una y otra vez, y tras lo que parecieron horas de lucha, las puertas de la ciudad finalmente cedieron. Con un último estruendo, la entrada a Celje quedó abierta. Los guerreros de Tugomir invadieron la ciudad, y las espadas chocaron con los defensores en un combate sangriento.
Zelimir, a pesar de su juventud, se mantenía firme en la lucha. Su espada se movía con precisión, cada golpe certero, cada defensa sólida. A su alrededor, los cuerpos de los caídos se acumulaban. El aire olía a sangre y muerte, pero Zelimir no titubeaba, avanzaba con la misma devoción que lo había guiado hasta este momento.
Cuando la batalla terminó, la ciudad de Celje yacía bajo el control de los eslavos. Los defensores que quedaban vivos se habían rendido o huido, y el sonido de las espadas se había apagado, dando paso a un silencio inquietante.
Tugomir se acercó a su hijo, quien estaba de pie en medio de los escombros, cubierto de sudor y polvo, pero con la mirada firme. El orgullo y la satisfacción brillaban en los ojos de Tugomir.
—Este es el primer pueblo que hemos conquistado juntos —dijo Tugomir, poniendo una mano sobre el hombro de su hijo—, pero desde ahora y hasta el fin de los tiempos, este lugar te pertenece a ti. Puedes bautizar esta ciudad como desees.
Zelimir no celebró, no sonrió. Había visto la muerte y la destrucción, pero también había sentido algo más profundo: la inmensidad de la responsabilidad que su fe le imponía. Se arrodilló en medio del campo de batalla, cerró los ojos y comenzó a rezar.
—Amado dios, tú que quitas y pones reyes. No soy digno de una corona ni de un trono. El cielo es mi techo, y el polvo, mi cama. Este pueblo crecerá y se convertirá en una ciudad, pero esa ciudad será la capital de tu reino, no del mío. Tú me diste mi recompensa cuando me permitiste nacer, y me considero satisfecho con que tu gracia no se aparte de mí.