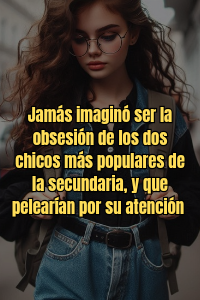Crónicas de una nación: Kral Tugomir
Capítulo 6: La Espada del Trueno
Año cuatrocientos noventa y cinco, Moravia. Tugomir, el líder de la creciente nación eslava, estaba sentado en su improvisado trono hecho de alfombras y almohadas tejidas en los telares de su pueblo. Era un hombre fuerte, pero en ese momento, su rostro parecía cargado de una mezcla de cansancio y determinación. A su izquierda, su hija Almedina ocupaba el lugar de honor que una vez perteneció a Miloslava, su amada esposa. La ausencia de su hijo Zelimir, quien había regresado al pueblo que él mismo había bautizado como Bratislava, dejaba un vacío en su lado derecho.
El silencio de la sala fue interrumpido por la voz firme de Nedyalko, quien entró con pasos seguros, anunciando la llegada de dos figuras esperadas pero no bienvenidas.
—Král Tugomir, los Otet Domen de Idrija y Otet Dušan de Kamnik han llegado —dijo Nedyalko, inclinando ligeramente la cabeza.
Los Otets eran líderes de pueblos cercanos, territorios que aún se resistían a adoptar la fe de Tugomir y Zelimir, aferrados a sus antiguos dioses. Ambos avanzaron con la espalda recta y una actitud desafiante, aunque disfrazada de sumisión. Detrás de ellos, dos cofres pesados fueron traídos por sus hombres, llenos de oro, plata y bronce, ofrendas de paz. Además, veinte jóvenes vírgenes, ataviadas con ropas sencillas pero limpias, aguardaban con la mirada baja. Las habían traído como esclavas, un obsequio que Tugomir no podía aceptar.
Los Otets se inclinaron con fingida humildad, aunque la arrogancia brillaba en sus ojos.
—Oh, gran Král, padre de la fe, hemos venido a postrarnos ante ti —dijo Otet Domen, su voz empalagosa—. Te traemos estos humildes cofres llenos de riquezas, y a estas jóvenes de nuestros pueblos, para que sirvan en tu hogar. Confiamos en que recibirás nuestras ofrendas con benevolencia.
—Král Tugomir, señor de Moravia —agregó Otet Dušan—. Te llamamos rey, y te alabamos como el protector de nuestras tierras, deseando que aceptes nuestra paz y nuestras riquezas.
Las palabras resonaron en el salón como una burla para Tugomir. Adulaciones vacías, palabras que intentaban disfrazar la verdadera intención de estos hombres: mantener su poder sin rendir culto al único dios verdadero. El oro, la plata y las jóvenes vírgenes no eran más que un intento de soborno. Sus palabras lo enfurecieron, pero Tugomir, conocido por su templanza, no mostró su ira de inmediato.
Se levantó de su trono con una calma que solo aumentaba la tensión en la sala. Sus ojos se clavaron en los Otets, y con un movimiento firme, bajó hasta estar frente a ellos. El peso de su presencia llenó la sala. Los Otets, confiados en su presentación, mantuvieron las sonrisas mientras él se aproximaba.
—Nedyalko —dijo Tugomir, sin apartar la vista de los Otets—, saca a estos impíos de mi presencia. Ofenden a mi dios con sus palabras y sus ofrendas.
La sonrisa de los Otets se desvaneció al instante. Nedyalko asintió y dio la orden a dos guerreros, quienes de inmediato tomaron a Domen y a Dušan por los brazos, arrastrándolos fuera de la sala con fuerza. Los Otets se resistieron, gritando protestas, pero fueron llevados rápidamente a la plaza principal de Moravia, donde ya se congregaban los habitantes del pueblo.
Tugomir los siguió, caminando con pasos seguros y pesados, mientras el murmullo de la multitud crecía a su alrededor. Los Otets fueron atados a dos postes en el centro de la plaza, sus gritos de indignación silenciados por el miedo que empezaba a apoderarse de ellos al ver la mirada impasible de Tugomir.
Frente a todos, Tugomir se arrodilló, sus manos unidas en oración.
—Amado dios, piadoso y misericordioso, que me lo has dado todo sin que yo te pidiera nada —comenzó, su voz resonando con fuerza—. Tú que me has dado de comer, que me has sanado de la enfermedad y me has resguardado de mis enemigos. No caiga yo ante tu presencia siendo partícipe de una blasfemia y merecedor de tu castigo.
El pueblo observaba en silencio, sabiendo que las palabras de Tugomir estaban cargadas de una solemne verdad.
—Tú me ordenaste no tomar bienes personales, destruir a los esclavistas y no aceptar adulaciones. Además, me concediste el derecho de quitar la vida a quienes te falten el respeto. Que estas almas que hoy quito de la vida vayan a pagar sus fechorías al Ad hasta que tu hora se manifieste.
Con esas palabras, Tugomir se levantó. El aire en la plaza parecía detenerse mientras él sacudía su ropa y desenfundó su espada. Sin vacilar, cortó la cabeza de ambos Otets con un movimiento limpio y certero. Sus cuerpos cayeron al suelo, y el silencio que siguió fue denso, pesado con la realidad de lo que acababa de ocurrir.
—Traigan a las jóvenes —ordenó Tugomir, limpiando su espada en la túnica de uno de los cuerpos.
Las veinte vírgenes, con los rostros pálidos, fueron llevadas ante él. Sus manos temblaban, pero sus miradas eran decididas. Sabían lo que les esperaba si no obedecían. Tugomir las observó en silencio, sopesando su destino.
—¿Están dispuestas a renunciar a los dioses antiguos? —preguntó, su voz cargada de autoridad.
—Sí —respondieron todas al unísono, con un miedo que les hacía temblar las voces.
Tugomir levantó su espada una vez más, y la colocó sobre el cuello de la primera joven, lista para quitarle la vida. Pero antes de que pudiera moverse, un trueno estalló en el cielo y un rayo cayó directamente sobre su espada. La luz cegadora envolvió la plaza por un instante, pero no dañó a nadie. Ni la espada se rompió, ni las jóvenes resultaron heridas.