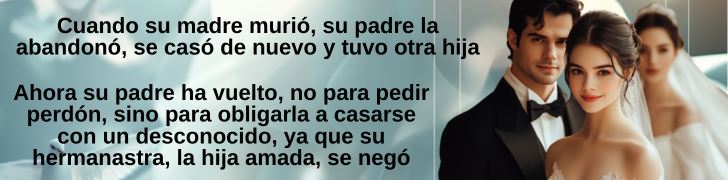Crónicas de una nación: Kral Tugomir
Capítulo 7: La súplica de Tugomir
Año quinientos, Moravia. El aire del amanecer era fresco y puro, lleno del perfume de los campos que rodeaban el pueblo. En el centro de Moravia, erguido con solemnidad y majestuosidad, se encontraba el templo que Tugomir había mandado construir en honor al único dios, el dios que había guiado sus pasos desde los días de su juventud. Ahora, siendo un hombre mayor, sus cabellos más grises y su cuerpo marcado por las cicatrices de la vida, Tugomir dedicaba aún más tiempo a la oración. Era el lugar donde sentía la presencia de dios más cerca, donde el mundo exterior se desvanecía y todo lo que quedaba era su conexión con lo divino.
De pie ante el altar, Tugomir cerró los ojos y comenzó su plegaria, una que llevaba semanas formándose en lo más profundo de su corazón.
—Oh dios misericordioso, hacedor de reyes —comenzó con voz grave—, piadosa es tu gracia, con la que has establecido esta nación bajo el mandato que me has otorgado. No soy digno del dominio que me has permitido tener ante las personas a las cuales miro como hermanos, hermanas, hijos e hijas. Cada uno te ha servido conforme a lo que me ordenaste enseñarles.
Hizo una pausa, sus manos descansando frente a él mientras sentía el peso de las responsabilidades que había llevado durante tantos años. Su reino había crecido, y su fe en dios había sido la brújula que lo había guiado en cada decisión, en cada batalla, en cada acto de gobierno.
—He guardado tu palabra en mi corazón y santificado tu día. Pero aunque mi corazón rebosa de júbilo por la alabanza y la adoración que se te da en este templo, el cual dispuse construir para ti, también se siente vacío por la falta que me hace mi esposa y madre de mis hijos: Miloslava.
Al pronunciar el nombre de su difunta esposa, Tugomir sintió una oleada de tristeza que hacía tiempo no se permitía reconocer. Miloslava había sido su compañera, su consejera y su gran amor. Aunque los años habían pasado, el dolor de su pérdida seguía resonando en él como un eco lejano.
—Perdóname, oh dios mío, si he pecado ante tu presencia por guardar este secreto para mí, aunque para ti no hay nada oculto —confesó, su voz rompiéndose ligeramente—. Nunca he pedido nada. Estoy ante ti como el primer día en que me pusiste a servirte. Pero si este, tu hijo, tu siervo, ha hallado gracia ante ti, permite que en mis últimos días encuentre una mujer que llene el espacio que dejó mi ya difunta esposa.
El eco de su plegaria resonó en el templo. El silencio que siguió fue abrumador, pero también reconfortante. Sabía que su dios lo escuchaba, como siempre lo había hecho.
Tugomir se levantó lentamente, sus rodillas protestando ante el esfuerzo, y se dirigió hacia la salida del templo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, un sonido lo detuvo: el suave llanto de una de las vírgenes que servían en el templo. Se giró, intrigado, y vio a una joven arrodillada ante el altar, con los hombros temblorosos y la cabeza inclinada en señal de oración. Decidió no interrumpir, pero se quedó donde estaba, escuchando sus palabras.
—Amado padre, dador de la vida —oraba la joven—, desde el primer día en que llegué aquí no he dejado de darte gracias por haberme puesto en el camino correcto, en las manos de tu siervo, nuestro amadísimo Otet y Král Tugomir. Sé que tuve que elegir entre regresar a mi pueblo o quedarme en el templo y servirte, oh dios. Pero... si hubiera tenido otra opción, me habría gustado tener una familia, darle hijos a un esposo. No te estoy reclamando, divino dios. Solo que de tu sagrada presencia no puedo mentir ni fingir lo que no soy.
Tugomir se quedó inmóvil por un momento, sintiendo una extraña conexión con la confesión de la joven. Comprendía su anhelo; él mismo había sentido algo similar, aunque no se lo había permitido hasta ese día.
Sin hacer ruido, Tugomir abandonó el templo y se dirigió a su cabaña. Al llegar, llamó a Nedyalko, su fiel compañero y protector del pueblo. Nedyalko se presentó de inmediato, inclinando la cabeza en señal de respeto.
—¿Conoces los nombres de todas las vírgenes que sirven en el templo? —preguntó Tugomir con seriedad.
Nedyalko, siempre eficiente y preciso, asintió de inmediato.
—Sí, Král. Es parte de mi trabajo conocer a cada uno de los habitantes de Moravia, incluidas las vírgenes del templo.
Tugomir lo observó por un momento antes de hacer la pregunta que rondaba en su mente.
—Dime, ¿quién es la joven de cabello rubio oscuro y piel muy clara?
Nedyalko levantó una ceja, pensativo, antes de asentir con comprensión.
—¿Os referís a la más ordenada en todo lo que hace dentro del templo? La que muestra más educación y consistencia en la adoración a dios, y que es extremadamente respetuosa.
Tugomir asintió.
—Esa misma. Quiero saber el nombre de la joven de ojos color zafiro.
—Se llama Samira —respondió Nedyalko con firmeza—. Es de Liubliana, traída por los Otets que decapitaste.
Al escuchar el nombre de su pueblo natal, Tugomir sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Liubliana era también el lugar de donde había tomado a su amada Miloslava. El destino, o quizá la voluntad divina, lo había llevado nuevamente a esa conexión. Tras un momento de reflexión, Tugomir dio su orden.
—Tráela ante mí.