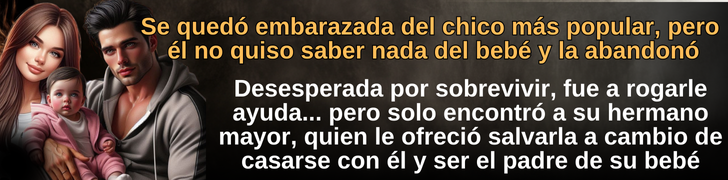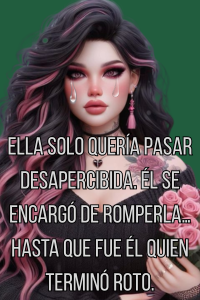Crónicas de una nación: Kral Tugomir
Capítulo 8: La decisión de Samira
Samira estaba de pie frente a Tugomir, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras que acababa de escuchar de los labios del gran Král aún resonaban en su mente. Sentía la gravedad de lo que se le había dicho, la inmensa responsabilidad que caería sobre ella si aceptaba, y a la vez, una curiosa calma la invadía. Inspiró profundamente antes de responder, sus pensamientos claros y guiados por la fe que había aprendido a atesorar.
—¿Quién soy yo para encontrar gracia a los ojos de dios? —comenzó con voz suave, pero firme—. ¿Qué poder tengo para negarme ante la divina voluntad? Aún la rosa más bella del mundo ha visto marchitar la vanidad de sus hojas. Pues aquí estoy, con el cielo como techo y como lecho el polvo. No soy digna ni de dios ni de vos, mi Otet, mi Král, pero si tus palabras son la voluntad de dios y las tuyas, no puedo negarme.
Samira levantó la cabeza con lentitud, permitiendo que sus ojos, grandes y oscuros como la noche, se encontraran con los de Tugomir. Sus miradas se cruzaron en un momento de silencio que pareció alargar el tiempo. Los ojos turquesas y almendrados del Král, marcados por los años y la sabiduría, la miraban con una intensidad que ella no había esperado. Pero no había miedo en ella, solo una profunda aceptación de lo que parecía inevitable.
Tugomir, quien hasta entonces había permanecido sentado en su trono improvisado, se levantó con lentitud. Su cuerpo, aún fuerte pero marcado por las décadas de lucha y liderazgo, se movía con una dignidad imponente. Su cabello, antes negro y ondulado, era ahora gris, y estaba atado en coletas que se balanceaban ligeramente mientras caminaba hasta donde Samira estaba. Se detuvo frente a ella, observando su figura delgada y esbelta, vestida con humildad desde las sandalias hasta el maforion que cubría su cabeza.
—Sabias palabras has pronunciado —dijo Tugomir, su voz grave y solemne—. Palabras que dios ha puesto en tus labios, bonitos y expresivos. No hay grietas en lo que has dicho.
Con un gesto suave, Tugomir extendió la mano hacia ella. Samira, comprendiendo la señal, se inclinó ligeramente en una reverencia respetuosa antes de darle la mano, doblando un poco las rodillas. A su lado, el gran Král parecía casi inalcanzable, pero la conexión que compartían en ese momento era clara: ambos se movían bajo la misma fe, bajo la misma devoción a dios.
—Caminemos —dijo Tugomir.
Ambos comenzaron a andar por el pueblo, dejando la cabaña detrás de ellos mientras los habitantes de Moravia los observaban de reojo. Era raro ver al Král caminando con una de las vírgenes del templo, pero nadie se atrevía a interrumpir la escena. Samira y Tugomir caminaban en silencio, hasta que llegaron al telar del pueblo, donde las mujeres trabajaban sin cesar, entrelazando la lana para hacer las vestiduras que los abrigarían en el duro invierno.
Tugomir se detuvo frente al telar y miró a Samira con curiosidad.
—Dime, Samira —le dijo—. Si fueras la Cynpyra —la madre de todos, la esposa de Tugomir—, y todo escaseara, y la gente se quejara, ¿qué harías?
Samira lo miró, sus ojos reflejando la convicción que había cultivado a lo largo de los años.
—¿Acaso el hombre ha de temer a la hambruna? —respondió sin dudar—. ¿Acaso no es dios quien nos provee el sustento diario? Vano es el dinero y efímero como el hombre que lo inventó.
Tugomir asintió, aparentemente satisfecho con su respuesta, pero continuó probando su juicio.
—Y si me caso contigo —prosiguió—, y me das hijos e hijas, y un día la gente del pueblo comienza a morir, incluso nuestros hijos, ¿qué harías entonces?
La pregunta fue dura, pero Samira no titubeó. Se detuvo y, con delicadeza, acarició la barba gris de Tugomir, sintiendo las cicatrices y las marcas de los años en su rostro.
—¿Acaso no es dios quien da la vida y quien tiene derecho a quitárnosla? —respondió suavemente—. He aquí la respuesta a quien anhela ser mi Muzh. Daría gracias a dios por lo que da y quita.
Tugomir suspiró, dejando que las palabras de Samira penetraran en lo más profundo de su corazón. Aún así, no había terminado de plantear sus preguntas.
—Si dios me diera fuerza y más años de vida para estar a tu lado —dijo, su voz más baja ahora—, pero un día mi existencia llegara a su fin, ¿qué harías entonces, mujer?
Samira, por primera vez desde que comenzó la conversación, se quedó en silencio. No tenía una respuesta inmediata, pero su mente analizaba las palabras de Tugomir con detenimiento. Sabía que el Král estaba poniendo a prueba no solo su devoción, sino su fortaleza como mujer, como posible esposa y madre de todo el pueblo de Moravia.
Al ver que no respondía, Tugomir asintió y decidió no presionar más. Su prueba había sido suficiente.
—Es hora de regresar —dijo, y comenzaron a caminar de vuelta hacia la cabaña.
Una vez dentro, Tugomir la invitó a sentarse a su lado izquierdo, el lugar que una vez había pertenecido a su difunta esposa Miloslava. Samira se sentó con humildad, comprendiendo el significado de ese gesto. Al hacerlo, Tugomir tomó su mano con firmeza, pero también con un respeto que denotaba la gravedad de lo que estaba por decir.
—Samira, de la tierra de Liubliana —comenzó, mirándola directamente a los ojos—. Desde hoy eres mi Cynpyra.
Samira sintió una oleada de emociones recorrer su cuerpo. Sabía que con esas palabras, su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una virgen del templo; ahora era la esposa del Král, la madre de todos los hijos de Moravia, tanto de sangre como de espíritu.