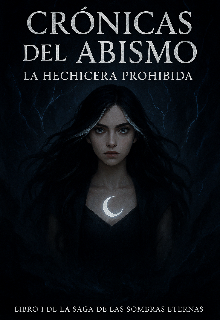Crónicas del abismo: La hechicera prohibida
Capítulo 8.5
La noche caía en silencio sobre los bosques del límite norte, donde incluso el viento parecía contener la respiración. Allí, lejos de cualquier ciudad humana, un complejo de piedra negra se elevaba como una cicatriz en medio de la vegetación. No era un castillo ni un monasterio, pero compartía algo de ambos: disciplina, aislamiento y un aire de poder enterrado bajo siglos de secretos.
En una de sus cámaras superiores, una figura se mantenía inmóvil.
Kaelion Vaelrick estaba sentado sobre el piso liso de obsidiana, el torso desnudo y apenas cubierto por una capa ligera que le caía sobre un hombro. La luz tenue de un conjunto de velas formaba un círculo a su alrededor, proyectando sombras irregulares que danzaban sobre su piel. Y allí, en esas sombras, los tatuajes se movían como si respiraran.
No eran dibujos.
No eran adornos.
Eran marcas vivas.
Sellos.
En ambos brazos, espirales negras se entrelazaban con líneas plateadas que parecían vibrar cuando inhalaba. En la espalda, más ocultas, las marcas formaban un entramado complejo que subía desde la base de la columna hasta la nuca. En las manos, símbolos como garras estilizadas envolvían sus dedos y el dorso, reaccionando como si pudieran oler magia.
Kaelion exhaló lentamente y las velas temblaron.
En su respiración había contención.
En su cuerpo, tensión.
Porque aquella no era una simple meditación.
Era un control.
Un recordatorio.
Un límite.
Los sellos ardieron por un instante, un calor que habría quemado la piel de cualquier otro. Pero Kaelion no se movió ni un centímetro. Estaba acostumbrado. Su vida entera había sido moldeada para resistir ese dolor, para sostener el equilibrio que otros quebrarían en segundos.
Para él, el dolor era un idioma.
Uno que aprendió demasiado pronto.
Detrás de la puerta de piedra, dos voces discutían en voz baja, aunque el tono era lo suficientemente tenso para que cualquier oído humano lo percibiera. Kaelion no necesitaba esforzarse.
—No está listo —susurró una voz femenina, tan afilada como un cristal roto—. Cada vez que se activa una de las líneas, ocurre lo mismo. No puede contenerlo.
—Lo contiene mejor que cualquiera antes que él —respondió un hombre mayor—. Sabes tan bien como yo que si no fuera por esos tatuajes, si no fuera por su disciplina, ya habríamos perdido el equilibrio hace años.
La mujer chasqueó la lengua.
—Equilibrio… Llamalo como quieras. Sabemos que él no eligió esto. Sabemos por qué está así. No deberíamos seguir—.
—No tenemos opción —el hombre cortó sus palabras—. Él nació así. Y lo que nació marcado, debe ser entrenado. De lo contrario…
Hubo silencio.
Uno denso, cargado de un miedo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar.
Kaelion abrió los ojos.
Dos círculos ámbar brillante se encendieron en la penumbra.
Su respiración se calmó de golpe.
Las marcas dejaron de arder.
Seguían vivas, serpenteando suavemente… pero tranquilas.
Como si algo más, algo interno, hubiera vuelto a dormirse.
Una voz grave resonó dentro de la sala:
—Vaelrick.
Kaelion no respondió. No necesitaba hacerlo. El hombre cruzó la puerta sin esperar aprobación. Era un anciano de barba blanca y mirada severa, vestido con capas oscuras que no pertenecían a ninguna orden humana. Sus manos también tenían símbolos, aunque mucho más apagados que los de Kaelion.
—Otra vez lo controlaste —dijo el anciano—. Bien.
Kaelion siguió mirando el piso.
—¿Cuánto duró? —preguntó finalmente, su voz baja, profunda.
—Cinco minutos —respondió el hombre.
Cinco minutos.
Demasiado.
Kaelion apretó los puños, y los sellos de sus manos se tensaron como cuerdas vivas. El anciano no lo regañó; conocía esa frustración. La cargaba desde niño.
—No es tu culpa —continuó el hombre—. Tu condición… tu naturaleza… lleva generaciones sin manifestarse. Estamos en territorio desconocido.
Kaelion levantó la mirada. Sus ojos ámbar eran como dos brasas en medio del frío.
—Quiero saber por qué soy así.
El anciano tragó saliva.
—Cuando estés listo.
—Estoy listo. Siempre lo estuve.
El viejo negó con la cabeza lentamente.
—No, Kaelion Vaelrick. Lo que quiere despertarse en vos no entiende de preparación. Ni de voluntad humana. Nos está usando. Y si no mantenemos el control, te destruirá.
Kaelion guardó silencio largo rato.
Finalmente dijo:
—Antes… antes no reaccionaba así. No era tan fuerte. Algo cambió.
El anciano respiró hondo, como si la pregunta pesara más que cualquier respuesta.
—Lo sabemos —admitió en voz baja—. Hubo un… desequilibrio reciente. Un despertar en algún punto del mundo que afectó a tus sellos. Todavía estamos rastreándolo.
Kaelion entrecerró los ojos.
—¿Un despertar?
—Sí.
El anciano no le dijo más. Sabía que sería imprudente hacerlo. Las marcas de Kaelion respondían incluso a la posibilidad de información prohibida. Responderían peor ante la verdad completa.
—Volvé a descansar. Mañana tendrás entrenamiento. Intensivo.
Kaelion asintió una sola vez, disciplinado.
Pero no descansó.
No podía.
Había sentido ese despertar.
Un pulso leve, tenue, casi imperceptible… pero que había atravesado todas sus barreras internas.
Como si algo —o alguien— hubiera pronunciado su nombre en un idioma olvidado.
Kaelion Vaelrick se puso de pie y la capa cayó de sus hombros. La totalidad de los tatuajes quedó expuesta a la luz temblorosa de las velas.
Negro.
Plateado.
Rojo apenas visible en ciertas líneas profundas.
Un mapa.
Una prisión.
Un poder esperando.
Se acercó a una de las ventanas estrechas del corredor externo. Desde allí, la noche parecía infinita. El bosque, un océano silencioso. Las estrellas, apenas un rastro.
Pero una idea lo atravesó.