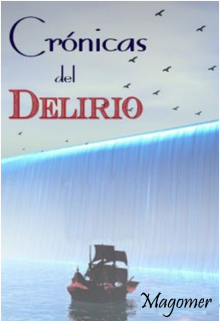Crónicas del delirio
El meteorito

—¿Y usted por qué está aquí? –preguntó el señor M., un hombrecillo con lentes algo rayadas y una luminosa calva donde solo plateaban algunos cabellos sobre las descuidadas orejas y la enflaquecida nuca. Vestía un ajado traje gris con el cuello de la camisa blanca, abierto y sin corbata. Se estaba dirigiendo a una anciana que mostraba una dulce sonrisa, una viejecita de pelo ceniciento ensortijado, haciendo juego con el collar de perlas que lucía en el cuello.
La señora L. contestó a su interlocutor con amabilidad, sin dejar de sonreír tristemente:
—Mi hijo murió en un accidente de coche con toda su familia hace cosa de un año...
El señor M pareció entender de inmediato, pues hizo un gesto de conmiseración y asentimiento, y elevó su vista al cielo estrellado, en lo que le imitó su acompañante. La noche era cálida, pero no en exceso. En el cielo brillaba una gran luz casi estática pero, si uno se fijaba con atención, era evidente que se agrandaba poco a poco.
La extensa llanura en el centro de Ohio se estaba llenando de personas de muy variada índole. La gran mayoría llegaban andando después de salvar clandestinamente el acordonamiento policial de la zona, aunque se veía alguna bicicleta e incluso un viejo auto con paila, que a saber cómo había burlado el círculo de protección. Seguramente pertenecería a algún vecino renuente a partir cuando se dio la orden de evacuar.
La señora L. preguntó a su vez al hombrecillo insignificante:
—¿Usted ya lo ha intentado antes?
—No –contestó éste—. Es la primera vez. No me he atrevido hasta ahora, me asustaba...Pero esto es hermoso.
Un fumador con el cigarrillo en la boca, el gesto descompuesto y el pelo en revolución se les acercó:
—¿Tienen fuego? –solicitó nerviosamente, sin dejar de alborotarse el cabello con las manos.
La anciana sacó un encendedor de plata de su bolso. Tenía grabadas las iniciales E.S. Era uno de los pocos objetos que los bomberos habían podido recuperar del aplastado vehículo de su hijo.
—Cálmese. Y recuerde que el tabaco es muy malo para la salud...—terminó diciendo la señora L. medio en tono de broma.
El hombre le devolvió el encendedor después de prender su cigarro y expelió una intensa bocanada de humo, sonriendo con amargura.
—Ja. No me hable de salud. Mi cuerpo ya está corroído por el cáncer.
—Lo siento mucho —intervino el señor M, sinceramente apenado.
Los tres volvieron a alzar la vista hacia las estrellas, pero estas apenas se apreciaban ya, debilitadas por el fulgor de aquella especie de nuevo sol nocturno acercándose cada vez más desde las profundidades del espacio.
Al cabo de un buen rato en silencio, el fumador se dirigió, curioso, al señor M:
—¿Qué le ha hecho decidirse a usted a venir? –inquirió.
El señor M. titubeó unos momentos y luego preguntó a su vez:
—¿Ha experimentado usted la sensación de no tener a nadie en el mundo, ni un solo amigo, ni un solo compañero de trabajo que no te considere un cero a la izquierda, ni un vecino para darte los buenos días?
Los otros dos lo miraron algo asombrados y movieron la cabeza de arriba a abajo, dando a entender que la presencia del hombrecillo allí estaba plenamente justificada. El fumador repuso:
—Me he encontrado hace un momento con un conocido, no demasiado cercano, el cual estaba en una situación parecida a la de usted. Sin embargo, lo merecía, por su soberbia.
—A veces eso no depende de nosotros –dijo la señora L—. Puede que se trate de un golpe de mala suerte, como le ha sucedido a una persona que estuvo hablando conmigo hace unos quince minutos. Pueden verlo allí, con su bigote, parloteando entre el grupo de las túnicas naranjas.
Los dos interlocutores de la señora L. buscaron con la vista los personajes señalados por la anciana. El color anaranjado de sus vestimentas, indicativo de su pertenencia a una secta, se distinguía ya a la perfección, pues el resplandor del meteorito iluminaba la pradera en toda su extensión, como si se tratara de una luna llena amarilla y gigante.
—¿Qué le pasó? –quiso saber el señor M.
—Un desastre financiero. Todos sus negocios se vinieron abajo. Su mujer, interesada únicamente por el dinero, lo abandonó y, finalmente, acabó mendigando en la calle...
Los tres callaron, apesadumbrados. La luz se hacía más intensa a cada momento. Finalmente, una ola de calor los inundó. Miraron hacia el cielo con la mano como visera, pues el fulgor se estaba haciendo casi insoportable. Un murmullo agitado se levantaba de la multitud. Esta solo tenía ya ojos para la luz vertiginosa que descendía, tostando la hierba y haciendo hervir el aire.
La señora L tomó la mano de sus acompañantes y les sonrió:
—La hora ha llegado. Adiós. Me alegro de haberlos conocido, de veras... –dijo casi inaudiblemente, entre el rugido de la muchedumbre estremecida.
—¡Adiós! –contestaron sencillamente los otros, mientras el siseo del bólido ardiente les destrozaba los tímpanos.
Al día siguiente la prensa informó que el cráter originado por el meteorito tenía más de un kilómetro de diámetro. Todo, en un círculo diez veces mayor, se había volatilizado.