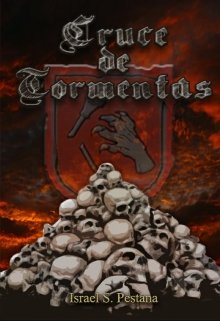Cruce de tormentas
El ciervo asustado
Agazapado y oculto como estaba, entre la maleza en lo alto del árbol, divisaba claramente a los dos soldados del imperio en mitad del camino. Sin hacer el mínimo ruido sacó una de las flechas de su carcaj y comenzó a tensar la cuerda del arco corto. Su respiración era tranquila, su concentración templada. Llevaba una semana entera escapando de los soldados, desde aquel día en que su mundo se había derrumbado, desde el momento en que aquella persona tocara en la puerta de su casa predicando que era un Inquisidor del Imperio. Sintió como el calor subía desde su bajo vientre hasta la garganta, quemando todo su ser, conocía muy bien aquel sentimiento, la rabia lo estaba consumiendo. Una gota de sudor frío bajó por su sien mientras apuntaba al soldado de la derecha. Tan solo debía soltar la cuerda, sabía muy bien que caería desplomado al suelo, que en el tiempo en que el otro soldado intentara averiguar qué había pasado, sería suficiente para volver a cargar y derribarlo también. Estaba decidido a hacerlo, a esas alturas no importaba un soldado más o un soldado menos, el calvario que lo habían hecho padecer en la última semana lo merecía. Obligado a vivir en lo alto de las montañas, a guarecerse en grutas infestadas de toda clase de insectos, a cazar animales para su sustento, a aprovechar el rocío de la niebla para recoger agua potable. Sin dudar la soledad era lo que peor llevaba, ansiaba entablar una conversación con alguien, aunque ese alguien fuese un preso al igual que él, si conseguían apresarlo.
En el momento que se disponía a soltar, una sombra a lo lejos del camino lo hizo parar. Miró en dirección donde aquel borrón lo abstrajo de su concentración y vio como otras dos figuras se acercaban por el camino. Una de ellas la reconoció al instante, era el mismo hombre que había tocado en su puerta siete días atrás, el Inquisidor del Imperio, la otra… no lograba verla bien a pesar de tenerla a escasos metros de distancia. Los soldados, al percatarse de la presencia de los recién llegados se pusieron firmes ante el inquisidor, para acto seguido inclinarse al ver a su acompañante. Ese gesto llamó sumamente su atención, así que bajó el arco y agudizó el oído para intentar captar su conversación.
—¿Ha habido suerte soldado? –preguntó el inquisidor con su chirriante voz, la misma que escuchaba todas las noches en su mente desde aquel día.
—Lo cierto es que no su eminencia.
El enjuto hombre vestido con sotana negra se frotó las manos nerviosamente.
—Dígame una cosa soldado. ¿Cómo es posible que en siete días aún no se haya dado con el sujeto? ¡Esto es una isla!
El grito con el que terminó la oración asustó a los pájaros de los árboles del derredor haciéndolos volar despavoridos en bandadas.
—Disculpe usted, su eminencia. Hacemos todo lo que podemos. Un destacamento de más de veinte soldados nos estamos encargando de encontrar al fugitivo. Pero parece ser que conoce estas montañas mejor que nosotros. Cada vez que pensamos que tenemos su rastro… este desaparece, como si nunca hubiera estado por allí.
Los ojos del inquisidor se abrieron exageradamente, en su cara se podía leer la decepción que sentía al escuchar aquella escusa.
—¿Dice usted soldado que buscamos a un fantasma? –dijo con cierto tono de burla. —¡Sois todos unos ineptos! ¡Inútiles! Si el Emperador se enterara de que su ejército prefiere estar tomando cerveza tibia en la posada del Gigante Verde en vez de encontrar a un peligroso fugitivo que tienta contra las leyes de nuestro Imperio, os haría colgar a todos por los tobillos desde el árbol más alto hasta que los cuervos se dieran el mayor de los festines de sus miserables vidas.
—Lo sentimos mucho, eminencia –dijo el soldado aún sin levantar la cabeza.
El Inquisidor se giró hacia su acompañante, al que aún no lograba ver bien desde donde estaba.
—Usted disculpe, Señoría, la ineptitud de estos enclenques no tiene límites –la voz del Inquisidor volvió a ser suave y chirriante, tal y como la recordaba él. —Pero al parecer… el fugitivo sí que es de vuestra entera atención. Lo que justifica vuestra presencia en esta recóndita isla de nuestro gran imperio.
La figura que ocultaba su rostro bajo una capa negra como la noche miró al inquisidor, quien lo saludó bajando la cabeza y juntando sus manos en señal de respeto absoluto. Luego se acercó al primer soldado, desde su posición creyó ver que el mismo comenzaba a temblar por momentos. Agarró con una de sus manos la barbilla de aquel hombre y se impresionó al ver como unas largas uñas tapaban hasta la parte superior de su pómulo. El soldado comenzó a sollozar y pedir clemencia en voz muy baja, sus ojos se inundaron de lágrimas, pedía clemencia a aquel extraño personaje. De súbito, y sin siquiera darse cuenta vio como el hombre caía desplomado al suelo sin vida, el color de su piel se había vuelto verdoso y desde donde se encontraba apostado, pudo ver como las pupilas de sus ojos se habían agrandado de tal manera que cubrían toda su concavidad ocular. Después se giró hacia el otro soldado, el cual había caído de rodillas y temblaba sin parar. Agarró con fuerza su barbilla, del mismo modo que al anterior y cayó fulminado al suelo cual largo era. Sus manos, lo único que conseguía ver desde lo alto del árbol, se habían tornado de color verde.
Editado: 20.09.2021