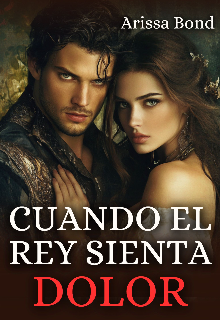Cuando el Rey Sienta Dolor
Capítulo 8
Capítulo 8
Por la mañana, Rammidora fue despertada por el gong. Ayer, de todos modos, había esperado la cena, que dos sombríos cocineros repartían, echando miradas de reojo y bromeando groseramente con otras tres mujeres que vivían en la misma ala del pasillo que ella. La señora Gestara, que también recogía su ración, respondía ruidosamente a los chistes, pero fingía no conocer a Rammidora. Una de las tres mujeres era delicada y muy pálida, y Rammi notó que sus manos eran una sola herida sangrante. Dios, su corazón de médica se contrajo con compasión, pero no podía ayudar a la pobre mujer, ya que su vida habitual quedaba más allá de las puertas del castillo. Y ahora ella también era una de las lavanderas. Y quién sabe si dentro de algún tiempo no tendría las mismas heridas terribles.
Así comenzaron los días grises y terribles de la joven, llenos de dolor, del golpeteo de la pala de lavar y de lágrimas silenciosas por la noche, que traían un dolor aún mayor, ya del alma. El golpe sordo del metal contra el metal, que sonaba en el pasillo del servicio a las cinco de la mañana y que la señora Gestara solemnemente llamaba gong, ya no asustaba por su ruido; la joven se acostumbró poco a poco. Sacaba del sueño, que de todos modos no le daba descanso, pero su cuerpo se adaptaba de alguna manera, se acostumbraba. Dicen la verdad: el ser humano se acostumbra a todo. Incluso a la vida tan terrible de una lavandera real. Lo único que asustaba a Rammidora: ¿viviría aquí hasta el final de sus días, en ese rincón del pasillo, lavando la ropa de otros sin ver ninguna salida ni cambio en su vida miserable? Incluso la idea de que hubiera sido mejor aceptar y entregarse al capitán Dolario ya no provocaba repugnancia como antes. Rammidora comprendió que empezaba a cambiar. Y no para mejor.
Lo primero en lo que pensaba Rammidora cada mañana eran sus manos.
Durante los primeros días de trabajo en la lavandería, la joven pensaba que moriría. La lejía de ceniza corroía sus palmas hasta la carne viva. Lloraba en silencio por las noches, mordiendo el colchón de paja mientras sus manos quemadas palpitaban al ritmo de su corazón y ardían en llamas. El dolor era tan insoportable que apenas podía sostener la cuchara para comer la sosa papilla que les daban en la cena.
La señora Gestara la observaba en silencio, y a veces incluso se reía al ver sus tormentos.
—¿Qué, te arden las manos? ¡Eso es bueno! —grimaceó—. ¡Significa que todavía estás viva! O trabajas, o te pudres, deudora. ¡La elección es tuya! ¡Mis manos también fueron así! ¡Y luego se endurecieron! ¡Sobreviví! ¿Y tú podrás?
Pero Rammidora era herbolaria y médica. Su oficio requería conocimientos no solo sobre hierbas, sino también sobre el cuerpo, cómo se rompe, se enferma, y cómo se recupera y sobrevive. Y se negaba a quebrarse.
El cuarto día, arriesgándose a ser atrapada, cometió un crimen. Salió de su cuartito, del que estaba prohibido salir. Era de noche, y la joven deambuló por los estrechos pasillos, explorándolos. Al principio temía cada ruido, se asustaba de cualquier sonido extraño, crujidos y susurros del antiguo castillo, por lo que el primer día regresó rápido a su cuarto, asustada y jadeante. Además, estaba bastante helada, porque el invierno afuera estaba desatado: la ventisca giraba en remolinos de nieve, y el frío dibujaba en los cristales una maraña de patrones.
La noche siguiente se preparó: se puso un largo abrigo y botas que encontró en su habitación. Probablemente quedaban de la ocupante anterior, o simplemente se daban a las lavanderas como parte del uniforme. En la pequeña armarito había también pantalones, un gorro cálido, ropa interior (sencilla, pero limpia). Las botas desgastadas eran dos tallas más grandes, pero era mejor que nada. Esperó a la siguiente noche y, deambulando como un fantasma por los pasillos del sótano del palacio real, encontró la cocina. ¡Y las puertas estaban inexplicablemente abiertas! No, Rammidora no buscaba comida. Buscaba grasa: aceite, manteca o sebo, algo. Como médica, sabía que con grasa la lejía de ceniza no corroería tanto la piel. Quería untarse las manos con grasa y lavar así, protegiendo un poco sus manos de la lejía. Si tuviera los ingredientes que tenía en casa, habría creado un verdadero remedio milagroso para este tipo de heridas. Y añadiendo una gota de magia especial, podría haber recubierto completamente los guantes, y la lejía no habría podido penetrarlos. Pero eran solo sueños. Aunque podría haber ayudado no solo a sí misma, sino también a las otras chicas de la lavandería.
La joven suspiró, se deslizó silenciosa hacia la cocina, débilmente iluminada por una vela mágica, y empezó a husmear entre los estantes. ¡Y sorpresa! Encontró varias vasijas de manteca derretida. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por decisión y alegría. Rápidamente tomó una de las vasijas y la escondió en el bolsillo de su abrigo y huyó de allí. ¡Oh, esperaba que los cocineros no notaran la pérdida!
Esa noche se aplicó la grasa en sus palmas. Hizo lo que haría con pacientes con quemaduras: cubrió la piel con una capa gruesa de sebo, creando así una barrera protectora contra la lejía. Sí, era consciente de que no era un tratamiento, sino solo un alivio, porque para curar las heridas hacía falta muchos ingredientes que no tenía. Lamentablemente. Pero esperaba que al menos las manos estuvieran protegidas y el dolor no la molestara tanto.
A la mañana siguiente, en la lavandería, notó la diferencia. La lejía aún mordía a través de los guantes, generosamente untados con grasa, pero ya no corroía la piel hasta la carne viva. Tenía que luchar primero con la capa de grasa antes de alcanzar la piel.