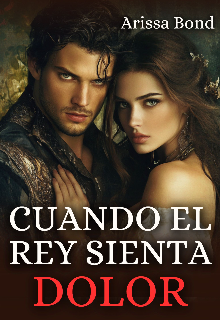Cuando el Rey Sienta Dolor
Capítulo 9
Capítulo 9
Pasó una semana, luego otra, y la vida de la joven se transformó en un ritmo monótono y agotador, en el que todo se mezclaba en un flujo interminable: el fuerte gong, el dolor insoportable, la grasa en los guantes agrietados (¡la joven se había prometido llevarlos siempre puestos!), la lavandería con su ya familiar golpeteo de la pala de lavar, el vapor acre, cargado de la lejía de ceniza, la ropa pesada, sucia y mojada, la sopa ligera y, a veces, incluso pan y un trozo de carne (cuando el cocinero estaba de buen humor), el sueño sin sueños —y otra vez el fuerte gong. Se sumergió en el trabajo, acostumbrándose a los gritos de la señora Gestara, que en el fondo resultaba ser, en realidad, una buena persona, simplemente, como todos los demás, agotada por el trabajo pesado, y por ello resentida con todo y con todos…
Las manos de Rammi habían cambiado. Ya no eran las palmas limpias y delicadas de la herbolaria. La piel se había engrosado, cubriéndose de cicatrices y callos.
Rammidora había aprendido a callar, a no mirar a los ojos, a ser invisible… Pero no dejaba de observar. Por las noches vagaba por los sótanos del palacio real, estudiando todos los pasadizos y salidas. A veces, en noches muy oscuras y ventosas, cuando todos los habitantes del palacio se calentaban junto a sus chimeneas y dormían bajo las mantas, ella subía incluso a los pisos superiores, evitando con habilidad los patrullajes de los guardias reales en los pasillos. Había aprendido sus turnos y ahora sabía a qué pasillo ir primero y a cuál después, para llegar a la torre más alta o, dando vueltas por la escalera de caracol junto a la entrada principal, subir a la plataforma de observación. Rammidora se preparaba para escapar, pero entendía que esa tarea era muy difícil, y primero, por supuesto, debía deshacerse de la marca real. Por eso decidió actuar con astucia, estudiar la situación y hacer todo lo posible para alcanzar los secretos mágicos del rey. ¡Aunque tomara un año o dos, ella se liberaría, huiría de allí, donde no tenía futuro en absoluto! Eso pensaba la joven…
Una mañana, Gestara la apartó inesperadamente de su trabajo en la lavandería, la detuvo justo en la entrada y dijo:
—¡Quieto, chica! Hoy tendrás otro trabajo. Eres más ágil que las demás y no tan torpe. Y ya no hueles tanto a grasa. ¡Llevarás la ropa limpia arriba, al ala este!
Rammidora casi se cayó en el umbral, sorprendida por tal orden extraña.
—¿Yo? ¿Arriba?
—¿Tienes miedo de la luz del día y las ventanas? ¡No es de extrañar! —se rió la señora Gestara—. Aquí, en los sótanos, no hay ventanas. ¡Sígueme!
La señora Gestara la condujo a la sala especial de secado, que allí llamaban el secadero, situada justo detrás de la lavandería, de la cual Rammi ya conocía. Allí, a lo largo de las paredes, había rejillas de madera con patas, donde se secaban las prendas pequeñas, y en las numerosas y resistentes cuerdas tendidas a lo largo de toda la sala, se colgaban los pesados vestidos y capas, además de la diversa ropa interior. Rammi sintió que el suelo de piedra bajo sus pies estaba cálido, comparado con los azulejos del pasillo, porque en un rincón se encontraba un pequeño brasero mágico que mantenía la sala siempre seca.
En el secadero trabajaban ahora cuatro mujeres, colgando la ropa lavada y colocando la seca en cestas especiales. Algunas cestas tenían marcas específicas con la indicación de los pisos y habitaciones; en una cesta aparte y muy bonita estaba la del rey, allí se colocaban las prendas del rey Akwest.
La señora Gestara, como de costumbre, gritó a las trabajadoras para que se movieran más rápido, tomó una cesta pequeña pero bastante pesada con ropa seca y se la entregó a Rammi.
—¡Lleva esto a los aposentos del capitán Milosh, segundo piso, ala este!
El nombre del capitán Milosh golpeó a Rammi como una bofetada.
—¿Ca… ca… el capitán Milosh? —susurró Rammidora, asustada.
—¿Por qué estás tan alterada? ¡Sí! ¡Es una orden! Quizá finalmente te devuelva el favor que no quisiste aceptar, y ambos se calmarán. ¡Muy bien, chica! ¡Un favor bonito y agradable a cambio de que organices sus camisas en los estantes del armario! ¡En sus aposentos! ¡Ajá! Y quizá también te organice a ti en su cama, si todavía quiere! —la señora Gestara se rió de manera burlona—. ¡No me mires así! ¡Es solo ropa, prendas, camisas y calcetines! ¡Solo lleva esta maldita ropa al capitán Milosh! ¿Lo entendiste?! ¡Y no hables con nadie en el camino! ¡Y que Dios te proteja de robar algo! He notado que tus manos ya no duelen tanto como antes, pero encontraré la manera de arreglarlo si desobedeces mi orden...