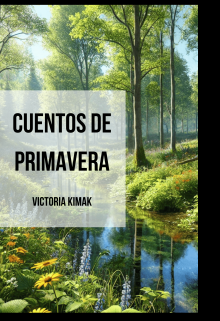Cuentos de Primavera: Historias que florecen
El Árbol de la Vida
El tronco principal era delgado y se abría en varias ramificaciones a pocos centímetros del suelo. Cada una de sus ramas tenía un sinfín de flores de cerezo blancas que formaban una gran copa blanca similar a las nubes. Los lugareños lo llamaban Seimei no Ki, que se traduce como el árbol de la vida, porque desde que ese árbol había crecido en el pueblo, el invierno no se había atrevido a aparecer en aquellas tierras. Algunos creían que se trataba de una divinidad, otros de un protector, pero también había muchos rencorosos que no estaban agradecidos con esa primavera eterna.
El constante clima cálido y las tormentas casuales fomentaban el crecimiento de cebollas, tomates y sandías. Los árboles tenían las hojas más verdes y las flores salían de los capullos con más velocidad. Los niños podían salir a jugar hasta largas horas de la noche sin enfermarse. Los ancianos vivían más, gracias a la agradable brisa. Los alimentos no escaseaban y casi no había hambre en aquellas tierras.
Pero siempre existe gente que no está dispuesta a aceptar la felicidad ajena. Los leñadores habían visto su trabajo reducido por primera vez en años. Los mineros, quienes proveerían de carbón al pueblo para sobrevivir al invierno, habían tenido que dejar sus puestos de trabajo y se deslizaban de un lado a otro buscando alguna tarea u oficio que los ayudara a afrontar los gastos de su familia. Algunos médicos habían visto sus ingresos perjudicados; la gente no se enfermaba y no necesitaban de sus servicios. Algo similar sucedía con los productores de manzanas, naranjas y lechugas; sus pequeños emprendimientos se habían visto afectados por la falta de clima frío y su producción había disminuido notablemente. E incluso, la calidad no era la misma, por lo que sus productos se vendían por menos precio de lo que costaba su elaboración.
Sin embargo, el alcalde había decretado al árbol como una deidad y había prohibido cualquier intento por quitarlo de esas tierras. Sabiendo que una simple prohibición no sería suficiente para detener a los resentidos, nombró a una familia que sería la encargada de la protección de aquel árbol que tantos beneficios había traído a su pueblo: los Akaimichi.
La familia Akaimichi era muy conocida en aquella zona porque el bisabuelo del actual guardián había sido un samurai de renombre que había defendido al pueblo de la invasión del ejército de uno de los shogunes más violentos de la historia.
Touma no solamente había organizado las tropas de la región, sino que había peleado en la delantera y había sido el responsable de quitarle la vida al comandante en jefe, logrando la rendición del enemigo. Esas acciones, lo compensaron con un título y muchas monedas de oro.
La familia Akaimichi pasó de ser nadie a ser una de las más codiciadas de la región. Los hombres querían ser como Touma. Los más ancianos preparaban a sus hijas para ser una de las candidatas a ser su esposa. Los más jóvenes soñaban con engendrar un hijo o una hija que sea capaz de esposar al futuro heredero o heredera de la familia Akaimichi. Las mujeres también buscaban la manera de acoplarse a la familia, incluso si no era a través de Touma. Había varias jóvenes mujeres que buscaban familiares directos e indirectos.
Sin embargo, Touma decidió casarse con una jovencita que era hija de dos granjeros del pueblo vecino, algo que sorprendió a muchos. La chica no era bonita, no tenía dinero ni renombre. Pero algo llamó la atención del joven samurái y, en el instante que la vió, supo que sería su esposa.
La boda fue masiva, a pesar de que solo había unos pocos invitados. Las personas se agolparon en la entrada del dojo de la familia Akaimichi esperando poder entrar, aún sabiendo que nadie les abriría la puerta. Y los comentarios de la boda de los pocos afortunados que habían sido invitados se expandieron por todo el pueblo. Unos le contaban a otros, todos afirmando que habían presenciado la ceremonia con sus propios ojos. Llegó un punto en el que nadie estaba seguro de quiénes habían asistido y quiénes no.
No tardó mucho en nacer la primera hija de la pareja, Aiko, quien murió unas semanas después por culpa de una bronquitis. El segundo hijo, Takae, creció bajo la estricta conducta y entrenamiento de un samurái. Sin embargo, al cumplir los 13 años, cedió ante la presión de ser hijo de Touma y escapó de su hogar junto con otros tres compañeros del dojo. Nunca más se volvió a saber de ellos y al cabo de dos años las familias dejaron de buscarlos. El tercer y último hijo, Kento, fue la esperanza de los Akaimich. Ese niño, que todos habían ignorado al nacer pero que se había convertido en la última oportunidad de transmitir el gen de la familia, fue entrenado por su padre para ser el mejor.
Fue por esa razón que a nadie le sorprendió cuando Kento fue citado al pabellón del alcalde y, a sus cortos 15 años, se le encomendó ser el guardián del árbol. Él había aceptado a pesar de no querer, pero la presión por ser el orgullo de la familia lo hizo ceder.
Kento Akaimichi se pasó día y noche alrededor del árbol. Dormía contra su cálido tronco y comía lo que su madre le llevaba cada mañana. Pronto comprendió que su misión sería eterna, porque el árbol jamás moriría.
Al cumplir la mayoría de edad, Kento le exigió al alcalde una pequeña casa cerca del árbol y le imploró que le consiguiera una esposa.
El viejo hombre cumplió su promesa: A cambio de que Kento siguiera cuidando el árbol de la vida, se construyó una posada de madera a diez metros y le entregó a su propia hija para que se casaran debajo de los suaves pétalos blancos de ese mismo árbol.
La hija del alcalde era más bonita que su madre. Tenía largos cabellos azabaches y unos delgados ojos grisáceos; parecía haber salido de un viejo cuento japonés.
A pesar de que muchos creían que tendrían una gran familia feliz, Kento solamente logró engendrar un niño que nació una noche de tormenta, al que llamaron Arashi.