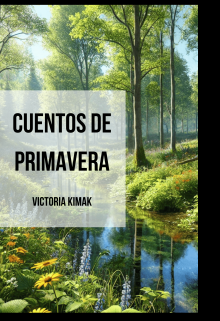Cuentos de Primavera: Historias que florecen
Mariposa Multicolor
Nina era una niña muy infeliz. Cuando era pequeña, había perdido a su padre en la guerra de independencia. Poco después, su madre había conocido a un hombre pudiente y se había marchado con él, dejando a Nina con su abuela paterna.
La abuela de Nina había hecho todo lo posible para darle a su nieta una educación digna y el amor que todo niño necesita. Sin embargo, nada alcanzaba para llenar el vacío que Nina tenía en su corazón.
Cada mañana, Nina desayunaba en la pequeña cocina. Un té con leche tibia y galletas caseras que su abuela hacía era parte de su rutina. Pero una vez que terminaba, se acercaba a la pequeña ventanilla junto a la puerta y pasaba horas esperando que su madre regresara. Su abuela sabía que eso era poco probable y había intentado hablar con ella varias veces, pero la niña no parecía entenderlo. O quizás no quería creerlo.
Cuando Nina comenzó a ir al colegio, su abuela notó que le costaba socializar con otros niños de su edad. Mientras duraba la clase, Nina se pasaba largas horas dibujando en su cuaderno: Flores, árboles, casas, pero lo que más destacaba eran las mariposas. Y en los recesos, Nina se sentaba en un rincón del patio a contemplar cómo sus compañeros jugaban, se divertían y reían. Pero Nina no era parte; a ella solo le gustaba observar. Algunos decían que era por timidez, otros decían que no le agradaban sus amigos. Pero eso era una gran mentira. La realidad era que Nina no se sentía parte de aquel mundo.
Todo lo que hacía era por pura inercia. Se despertaba por la mañana, desayunaba, iba al colegio, estudiaba, veía a sus compañeros jugar, regresaba a su casa, se bañaba, cenaba y luego se iba a dormir. Pero en lo más profundo de su corazón, Nina se sentía completamente ajena a esa vida.
El único momento donde podía ser ella era por las noches, cuando dormía. Cada vez que cerraba los ojos y su cabeza estaba sobre su suave almohada, Nina comenzaba a volar. Paseaba entre las ramas de los árboles, los pétalos de las flores y la fresca hierba. Incluso si la brisa soplaba en su contra, ella se las arreglaba para seguir.
A Nina no le gustaba la rutina; quizás fue por eso que esa tarde, mientras observaba a sus compañeros jugar en el patio del colegio, decidió seguir a una pequeña mariposa blanca que se había posado en su rodilla.
El simpático insecto dio varias vueltas alrededor de Nina, como si quisiera atraer su atención, como si quisiera pedirle que lo siguiera. Y por supuesto que ella lo hizo.
Ambas se adentraron en el pequeño bosque que había en la parte posterior de su escuela. El césped brillaba bajo los rayos del sol. Cada paso que Nina daba, podía sentir su suavidad. Era como estar caminando sobre las nubes.
La mariposa se fue adentrando en el bosque y Nina la siguió hipnotizada. Se encontró caminando descalza. Las flores rozaban sus tobillos y le daban suaves caricias.
En pocos minutos, Nina se encontró en el corazón del bosque, en un pequeño claro rodeado de castaños que se erguían con orgullo en busca de la luz del sol.
La mariposa se posó en una gran flor rosa que yacía en el centro del claro y Nina se acercó con cautela para no asustarla. El insecto abría y cerraba sus alas con elegancia, casi como invitando a Nina a tocarlas.
Ella estiró su brazo lentamente y con su dedo índice le rozó las delgadas alas.
La mariposa salió volando. Nina abrió los ojos con sorpresa y la contempló alejarse hacia arriba. Lo que jamás esperó es que un racimo de mariposas emergería de entre el césped, tal y como si estuvieran esperando la orden de la líder.
El cielo se cubrió de colores. Los rayos del sol alcanzaban las delgadas alas de los insectos y proyectaban sus formas y colores sobre el césped.
Nina se comenzó a sentir ligera. La gravedad ya no la presionaba hacia abajo; el viento la elevaba como a aquellas mariposas. Atravesó la lluvia de colores y se elevó por encima de la horda.
Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que ella había nacido para ser una más de la manada.