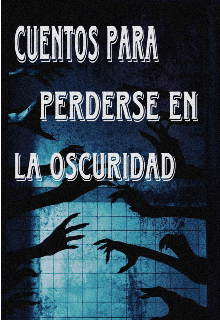Cuentos para perderse en la obscuridad
El hombre que contaba cuchillos
El viejo del puesto de antigüedades siempre tenía un cuchillo entre los dedos. No lo usaba para nada, solo lo giraba, lo observaba contra la luz, pasaba la yema del pulgar sobre el filo como si acariciara el lomo de un animal dormido.
— Cada uno tiene su historia — decía a quien se detenía a mirar su colección —. No son solo pedazos de metal. Guardan cosas.
Nadie compraba. Quizás porque sus cuchillos no parecían normales. Tenían nombres grabados, hojas melladas, rastros de óxido como manchas de sangre vieja.
Una noche, un joven pasó por el mercado y se detuvo frente al puesto. Miró los cuchillos. Había uno en particular que le llamó la atención: el mango negro, el filo largo y angosto. Parecía haber sido usado muchas veces.
— ¿Este? — preguntó.
El viejo sonrió.
— Ese tiene dueño.
— ¿Quién?
El viejo señaló al chico con un gesto vago de la mano.
— Tú.
El joven frunció el ceño.
— Yo no he comprado nada.
— No importa. Te está esperando.
El joven sintió un escalofrío. No creía en tonterías, pero algo en la voz del viejo lo inquietó. Se alejó sin decir más.
A la mañana siguiente, el joven despertó con el cuchillo en su mesita de noche. Juraría que no lo había llevado consigo, pero ahí estaba. Lo tomó con cautela. El metal estaba frío.
Fue entonces cuando sintió una segunda respiración en la habitación.
Al darse la vuelta, vio su reflejo en el espejo. Y detrás de él, la sombra de un hombre con una sonrisa torcida y los ojos hundidos en la oscuridad.