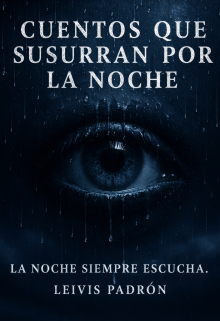Cuentos que susurran por la noche
aqui estarás tranquila
Aquí estarás tranquila.
Eso fue lo primero que me dijo George cuando me entregó las llaves.
Lo dijo con una sonrisa suave, casi paternal, como si me estuviera regalando algo más que una casa. Como si me estuviera entregando paz.
En ese momento quise creerle.
Me llamo Laura, tengo treinta y cinco años, y pasé gran parte de mi vida soñando con un lugar propio. Después de años de trabajo constante, de noches imaginando paredes mías y ventanas abiertas a la lluvia, aquella casa parecía el premio perfecto.
No era muy grande.
No era muy pequeña.
Era suficiente.
Y, sobre todo, era silenciosa.
Demasiado silenciosa.
Mi trabajo me llevó a aquel pequeño pueblo donde conocí a George. Fue él quien, al notar mi deseo insistente de encontrar un hogar, me habló de la casa. Me aseguró que el lugar era tranquilo, que nadie molestaba a nadie, que allí podría descansar.
Y al principio, así fue.
Las calles permanecían vacías. Las ventanas de las otras casas siempre estaban cerradas. Algunas noches veía luces encendidas a lo lejos y escuchaba el murmullo lejano de un televisor, pero nunca veía a nadie.
Intenté presentarme con los vecinos. Toqué puertas. Nadie respondió.
El silencio no era ausencia de ruido.
Era presencia de algo que no entendía.
Pasaron los meses y me repetía que había tomado la mejor decisión de mi vida… hasta aquella noche.
Estaba acostada cuando sentí que alguien me observaba.
No fue un sonido.
No fue un movimiento.
Fue una certeza.
Un escalofrío recorrió mi espalda y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Encendí la luz del cuarto. No había nada.
Intenté convencerme de que era el cansancio, la adaptación al lugar, mi imaginación jugando conmigo.
Pero la sensación no desapareció.
Al contrario, se hizo más fuerte.
Una tarde le pedí a George que se quedara el fin de semana conmigo.
—Esto es demasiado solitario —le confesé—. Nunca hay nadie en la calle. Siento que alguien me observa.
Él sonrió.
—¿Tú? ¿Con miedo? Está bien. Me quedaré contigo. Aquí estarás tranquila.
Cuando llegó el sábado, salí a comprar comida para preparar algo especial. Intenté una vez más hablar con la persona que vivía frente a mí. Vi luces encendidas y escuché el sonido de un televisor, pero nadie abrió la puerta.
Regresé inquieta.
Esa noche George llegó tarde. Cuando abrí la puerta, noté algo diferente en él. Estaba serio. Tenso.
—Tengo que decirte algo —murmuró.
—¿Estás bien? —pregunté.
—Sí… no es sobre mí. Hablamos después.
Cenamos casi en silencio. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando las ventanas como si quisiera entrar.
A la una de la madrugada no podía dormir. Salí de mi habitación y vi la puerta del cuarto de George abierta.
Me asomé.
No estaba.
Encendí todas las luces. Lo llamé. Nadie respondió.
Fui a la cocina y noté que faltaba uno de mis cuchillos.
En ese instante, un relámpago iluminó la casa y la electricidad se fue.
Quedé envuelta en oscuridad.
Corrí buscando velas y tropecé con la mesa. Caí al suelo.
Entonces escuché una voz, muy cerca de mí:
—Tranquila… no tengas miedo.
Encendí la linterna del celular. No había nadie.
La luz regresó minutos después.
Corrí al cuarto de George.
Estaba allí.
Dormido.
Como si jamás se hubiera levantado.
A la mañana siguiente, actuaba con total normalidad. Preparó desayuno. Sonreía.
Yo apenas podía sostenerle la mirada.
Se marchó poco después, alegando que tenía algo urgente que resolver.
Ese día intenté distraerme. Vi películas. Preparé mi postre favorito. Salí a trotar bajo el cielo gris.
No vi absolutamente a nadie.
Cuando regresé, la puerta de mi casa estaba entreabierta.
Sentí un frío que subió desde mis pies hasta mi cabeza.
Llamé a la policía.
Nadie contestó.
Esperé durante horas en la calle vacía.
Nadie llegó.
Finalmente entré.
La casa estaba en silencio. No había señales de robo. No había desorden.
Pero esta vez estaba segura de algo:
Yo no había dejado la puerta abierta.
Al día siguiente fui al trabajo decidida a hablar con alguien. Necesitaba respuestas. Pregunté por George.
—¿George? —repitió una compañera confundida—. Aquí no trabaja nadie con ese nombre.
Sentí que el aire me faltaba.
Insistí. Describí su rostro. Su voz. Su sonrisa.
El jefe se acercó con expresión incómoda.
—Laura… la casa donde vives estuvo desocupada durante un año. La última propietaria murió allí.
Tragué saliva.
—¿Cómo murió?
—La encontraron en la cocina… con un cuchillo. Vivía sola. Decía que un hombre la visitaba, pero nadie más lo conocía.
El mundo pareció inclinarse bajo mis pies.
Regresé a casa sin sentir el camino.
Entré.
Sobre la mesa de la cocina estaba el cuchillo que había desaparecido.
Limpio.
Perfectamente alineado.
Entonces comprendí.
El pueblo no estaba vacío.
El silencio no era ausencia.
Era espera.
Escuché pasos detrás de mí.
No me giré.
Ya sabía.
Alguien siempre debe quedarse.
Alguien siempre debe recibir al siguiente.
Y cuando la próxima persona cruce esa puerta con ilusión en los ojos… cuando pregunte si el lugar es tranquilo… cuando crea que ha encontrado el descanso perfecto…
Yo sonreiré.
Me acercaré despacio.
Y le susurraré al oído:
—Aquí estarás tranquila.
La noche siempre escucha.
Leivis Padrón