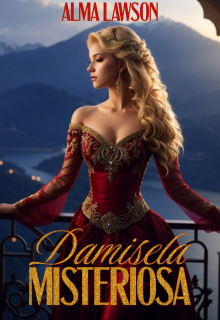Damisela Misteriosa
PROLOGO
1801
El pequeño James corría de regreso hacia el precario edificio donde residía con otros cuantos niños que corrieron con su misma desventura y suerte. Desventura, porque aparentemente, su venida al mundo no resultó una feliz noticia para sus padres y fue abandonado. Y suerte, porque había encontrado una gran familia que le demostró que el amor sincero sí existía; en especial, la señora Tilly, la gobernanta del orfanato de la abadía de Clayton, donde vivía desde que tenía uso de razón.
El invierno estaba siendo demasiado cruel con los desventurados que mendigaban en las calles. James siempre había sido muy compasivo con las personas que tenían menos; aunque él no tuviera nada, sabía que debía estar agradecido por tener techo y comida en esa época cruda del año.
El día se había oscurecido casi por entero. James levantó su mirada gris y el primer trueno retumbó. Con el corazón desbocado, comenzó a correr todo lo rápido que pudo, en tanto las gotas de lluvia comenzaron a acribillarlo. Entonces, un relámpago fustigó en el cielo, seguido de otro trueno estridente, en tanto la tormenta se soltaba con todo furor.
El niño siguió corriendo, faltaba poco para llegar a su hogar y no pensaba detenerse, aunque aquello le resultara en un terrible refriado. Sin embargo, cuando pasó al lado de un seto que marcaba el límite entre las afueras del orfanato y el sendero que dirigía a la entrada, oyó un llanto ensordecedor junto con unos gruñidos que no podían ser más que de perros hambrientos que se pugnaban por su presa. Se detuvo en seco, tomó una vara de rama seca que milagrosamente encontró cerca de sus pies y caminó con cautela hasta aquellas ramas que lo separaban del ruido. A través de las cortinas de lluvia que le acribillaban el pequeño rostro, distinguió el contorno de un bulto dentro de una cesta acechada por la jauría que amenazaba con abalanzarse encima en cualquier momento. James abrió más los ojos y lo que vio le rompió el corazón: era un bebé… un bebé que habían dejado en medio de la nada, a merced del crudo invierno, de aquella fatídica tormenta y de cualquier tipo de animal hambriento.
Del bolsillo de su pantalón remendado, sacó la pequeña daga que siempre llevaba consigo y, con la rama en una mano y el cuchillo en la otra, comenzó a gritar, avanzando entre los perros que no pensaban dejar escapar tan fácilmente a su presa. Llegó hasta el pequeño bulto sin bajar la guardia, pero tuvo que deshacerse de la vara para poder tomar al bebé que no paraba de llorar. En cuanto tuvo al pequeño entre sus brazos, uno de los canes se abalanzó en su dirección con las garras dispuestas a arrebatarle a su objetivo, sin embargo, James esquivó el ataque, aunque una de las patas alcanzó al pequeño que tenía en brazos, dejándole un pequeño rasguño en la sien.
El bebé lloró aún más y James, por primera vez en su vida, sintió una rabia descomunal. Fijó sus ojos en el can que se preparaba para un nuevo ataque y empuñó con fuerza su daga. En cuanto el perro volvió a arremeter, se adelantó y la estocada fue directo en el pecho del animal que se sacudió por el dolor. Los demás retrocedieron al ver lo el pequeño e provocó a quien, al parecer, era el líder de la jauría. El niño apretó el bulto contra su pecho y amagó varias veces avanzar para que le dieran paso por temor. Otro estallido en el cielo provocó que los animales huyesen despavoridos y entonces, James abrazó con fuerza al bebé y retomó su corrida hasta el orfanato.
—¡Por Dios, niño! ¿Dónde te habías metido? Estaba preocupada, pensé que te sucedió algo… —La señora Tilly lo reprendió preocupada, hasta que sus ojos se fijaron en el bulto que el pequeño abrazaba con fuerza—. ¿Qué tienes ahí, James?
James, que estaba tiritando de frío, extendió hacía la gobernanta lo que sostenía, y la susodicha ahogó un grito al ver que se trataba de un bebé.
—Lo encontré entre unos arbustos. Estaba a punto de ser mordido por unos perros —habló con la voz agitada y temblando—. Hice lo posible para que no se empapara.
La señora Tilly tomó al bebé en brazos; se había desfallecido o estaba durmiendo, pero dada su experiencia en esos casos, lo más probable era que se hubiera dormido por el cansancio que le produjo tanto llanto y también, por el hambre.
—¡Santo cielo! ¡Está ardiendo! —profirió la mujer y comenzó a llamar a la cocinera y las demás muchachas que ayudaban en el recinto.
—¿Estará bien? —inquirió James, con los ojos llenos de lágrimas, en tanto las mujeres comenzaron a quitarle las ropitas mojadas al bebé y a preparar un biberón, además de una palangana y retazos de tela.
—Ve a cambiarte esa ropa, bebe algo caliente y ven a ayudarme. Vamos, niño… —fue lo único que dijo la mujer.
El pequeño no tuvo más remedio que hacer lo que le pidió y regresó lo más rápido que pudo junto al bebé que en ese momento succionaba con desesperación la tetilla del biberón de vidrio que había donado por el joven doctor Wallace, que asistía a los pequeños del orfanato.
—Estará bien, James. Gracias a ti, esta pequeña niña crecerá fuerte y sana —dijo la señora Tilly.
A James se le iluminaron los ojos.
—¿Niña? —increpó asombrado, acercándose más.
El bebé que ahora sabía era una niña, tenía los ojos más azules que jamás había visto. En cuanto terminó de alimentarse, James le acarició un moflete y la pequeña tomó su dedo con una mano.