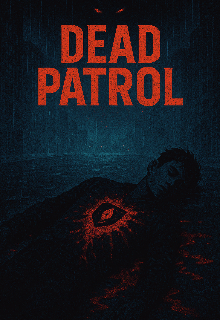Dead Patrol
Por las calles
Río fue el primero en saltar por la ventana rota. Cayó rodando sobre el asfalto mojado, apenas recuperando el equilibrio. Maggie y Milo lo siguieron, aterrizando en la calle desierta. El aire estaba tan frío que quemaba los pulmones, y la neblina espesa devoraba cualquier forma a más de cinco metros.
A lo lejos, un grito inhumano resonó entre los edificios, rebotando de pared en pared hasta perder su origen.
—Por ahí —Milo señaló a un callejón estrecho, sus manos ya emitiendo cristales de hielo.
Corrieron, el sonido de sus pasos chocando contra los charcos y el metal oxidado. A cada esquina, pensaban verlo: una sombra que se movía demasiado rápido, un destello blanco en la oscuridad… pero cuando llegaban, solo encontraban silencio.
En un momento, Maggie detuvo en seco a Río, alzando el puño.
—Escucha.
Un susurro atravesó la neblina. No era una voz humana.
—Ella vendrá por todos… y cuando lo haga… los vivos no tendrán a dónde correr.
La frase se disolvió como humo en el aire, y luego, nada.
Siguieron el rastro de sangre hasta un puente viejo. Allí, las huellas se interrumpían en seco, como si Jeremiah hubiera dejado de existir a mitad del camino. No había caído al agua; simplemente… se había desvanecido.
Milo maldijo en voz baja.
—Mierda se esfumó.
Río miró la neblina, con los puños apretados.
—No vamos a perderlo otra vez.
Pero en el fondo, los tres sabían que lo habían hecho.
Un trueno resonó a lo lejos, aunque el cielo estaba despejado, y la noche de Westheart volvió a tragarse el mundo.