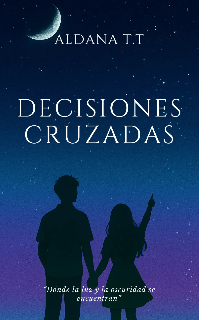Decisiones Cruzadas
Capítulo 22
EL ÚLTIMO ROBO
Gabriel Scott
La rabia me consumía. No podía permitir que esto siguiera pasando. Stefanía había estado a punto de sufrir las consecuencias de mis acciones, y ya le había mentido una vez. Por suerte, me había creído, pero la sensación de culpabilidad era un peso insoportable. Alguien estaba jugando conmigo, y no iba a tolerarlo ni un minuto más. Con paso firme y decidido, me dirigí al bar de Isaac. Su mirada apenas se posó en mí, una sonrisa fugaz en sus labios, mientras mi rostro permanecía inexpresivo, una máscara de acero.
- Amigo, hay un trabajo que nos conviene a ambos - dijo, con una voz baja. La idea me revolvió el estómago. Me había prometido que dejaría este tipo de vida atrás.
- Amigo, sabes que eso... - comencé, dudando.
- Piénsalo, nos conviene a los dos - insistió Isaac, con una mirada penetrante que parecía leer mis pensamientos.
- ¿De qué trata? - pregunté, con la voz tensa.
- No es tan malo. Simplemente extraer unas piezas de oro de la mansión de los Valverde - respondió, con una sonrisa enigmática. Los Valverde... socios de mis padres. Los conocía desde que era niño. Conocía su casa mejor que la palma de mi mano. Cada rincón, cada sombra, cada detalle estaba grabado en mi memoria.
- ¿Cuánto ganaríamos? - pregunté, con un nudo en la garganta.
- Demasiado, amigo. Unos cincuenta mil dólares - respondió Isaac, con una sonrisa que no alcanzaba a disimular su satisfacción. Cincuenta mil dólares... bastante dinero. Suficiente.
- Me lo pensaré - dije, sintiendo el peso de la decisión.
- Así se hace, amigo. Podríamos hacer muchas cosas con ese dinero - respondió Isaac, con un brillo de complicidad en sus ojos.
- Lo haré, pero será el último trabajo - dije con firmeza, marcando la línea roja que no podía cruzar.
- El último - repitió Isaac, sin mostrar sorpresa. Parecía haberlo esperado.
Esa noche, la tensión era palpable. La máscara y los guantes se sentían fríos contra mi piel. El revólver, pesado y amenazante, descansaba en mi cintura. Mis hombres estaban preparados. Los Valverde, aún despiertos, parecían ignorantes del peligro que se cernía sobre ellos. Esperamos pacientemente, la oscuridad de la noche.
Entré primero, con una pinza para abrir la puerta sin hacer ruido. Mis hombres rodeaban la casa, vigilantes, preparados para cualquier imprevisto. La mansión se alzaba imponente, silenciosa y amenazante. Subí las escaleras con pasos cautelosos, cada escalón un latido en mi corazón. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por las tenues luces amarillas que proyectaban sombras fantasmagóricas en las paredes. El aire estaba cargado de una tensión que me cortaba la respiración. El silencio era ensordecedor, roto solamente por el eco de mis propios pasos.
El pasillo del piso superior parecía interminable, un laberinto de sombras. Abrí lentamente la puerta del despacho. La oscuridad era absoluta. Encendí mi linterna, el haz de luz cortando la penumbra. Comencé la búsqueda, mis manos temblorosas. Mientras buscaba, la luz de mi linterna se posó sobre fotografías familiares: el señor Valverde con su esposa, una mujer hermosa y radiante; trofeos y reconocimientos que reflejaban una vida de éxitos; objetos personales que revelaban una vida cotidiana.
Finalmente, encontré la caja fuerte. Con movimientos precisos y rápidos, la abrí. La bolsa negra, llena de oro, pesaba más de lo que imaginaba. Coloqué la caja fuerte en su lugar, tratando de dejar todo como estaba. Me preparé para irme.
De pronto, una voz resonó en el silencio
- ¡Alto ahí! - El señor Valverde estaba en la puerta, su rostro era una máscara de sorpresa y terror. Saqué mi arma, apuntándole. Intentó forcejear, pero lo sujeté con firmeza. Le di un golpe que lo dejó aturdido. Rápidamente, le tapé la boca y lo sujeté, apuntándole con el arma a la cabeza. Lo llevé a una habitación y lo até a una silla. Su respiración agitada era un sonido aterrador en el silencio.
Salí de la mansión. Mis hombres me esperaban, vigilantes. Sabía que Valverde no me había reconocido. Este era el último trabajo. Me lo había prometido. No podía seguir mintiéndole a Stefanía. Sin ella, no era nada. Sería una mejor persona, solo por ella. El peso del oro en la bolsa era insignificante comparado con el peso de mi promesa.
***
Stefanía Lancaster
El sol brillaba intensamente sobre la cancha de tenis. El aire, cálido y perfumado con el aroma de la hierba recién cortada, vibraba con la energía del entrenamiento. Las chicas, un grupo alegre y competitivo, se movían con precisión y gracia. El sonido de las raquetas golpeando la pelota resonaba con un ritmo constante, una sinfonía de esfuerzo y destreza.
Lanzaba la pelota al aire, un pequeño punto amarillo contra el cielo azul. Mi raqueta, la golpeaba con fuerza, enviándola con precisión hacia el otro lado de la cancha. El sonido del impacto era satisfactorio, un golpe limpio y potente.
Mi oponente, con una potencia impresionante, devolvía la pelota con un golpe profundo y preciso. Corrí hacia la derecha, estirando mi brazo al máximo para alcanzar la pelota. Con un revés preciso, la envié de vuelta, el impacto resonando en mis manos.
El intercambio era intenso, un emocionante rally. Ambas corríamos de un lado a otro, nuestros movimientos fluidos y sincronizados. La tensión era palpable, cada golpe una apuesta, una prueba de habilidad y resistencia. Mi oponente me lanzó un golpe potente, pero yo estaba preparada. Con un golpe de volea preciso, la pelota cayó en su zona de servicio.
- ¡Punto! - grité, con una mezcla de alivio y satisfacción. El público, un pequeño grupo de espectadores, aplaudieron. Sonreí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. El juego estaba en marcha, pero sabía que aún tenía mucho trabajo por delante para ganar el set. Mi oponente no se rendía fácilmente.