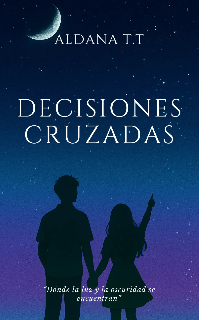Decisiones Cruzadas
Capítulo 26
EL ABISMO
Gabriel Scott
La sala de espera del hospital era un crisol de emociones contenidas. El silencio, denso y sofocante, solo era interrumpido por el susurro de las conversaciones y el leve sollozo de las chicas. Stefanía seguía en cirugía. Sus padres, rostros pálidos y devastados, se aferraban el uno al otro, buscando consuelo en medio del torbellino de angustia. Joel, con los ojos hinchados y rojos, miraba fijamente la puerta de cirugía, como si con la fuerza de su mirada pudiera acelerar el tiempo. Las chicas, Lucía, Lili y Sol, se abrazaban, sus cuerpos temblaban, apenas contenían sus sollozos. Yo, incapaz de soportar la tensión, me sentía como un animal enjaulado, la impaciencia y la culpa me carcomía por dentro.
Fue entonces cuando mi teléfono vibró, la notificación de un nuevo mensaje interrumpió el silencio sepulcral. Un mensaje anónimo. El texto era breve, directo.
Mensaje nuevo; desconocido
- Esto es solo el comienzo Gabriel Scott
Mis puños se cerraron con fuerza. Sabía quién era. Conti. Ese imbécil. La rabia, hirviente y descontrolada, me invadió. Me levanté de golpe, ignorando las miradas de preocupación a mi alrededor. Salí del hospital, la noche fría golpeo mi rostro como una bofetada. Me subí al Ferrari y conduje a toda velocidad, la adrenalina nublaba mi juicio. Tenía que encontrar a Conti. Tenía que hacerle pagar.
Llegué a la mansión del Conti. Los guardias de seguridad intentaron detenerme, sus amenazas apenas audibles sobre el rugido del motor de mi auto. Pero no me detuve. Los empujé, los esquivé, mi objetivo claro y preciso. Entré en la mansión, ignorando las advertencias, las armas apuntándome. Conti estaba allí, sentado en su escritorio, una sonrisa maligna se dibujada en sus labios. Ordenó a sus hombres que se retiraran, y entonces, lo enfrenté. Lo agarré por la camisa, furioso.
- ¡Imbécil! ¡Cómo te atreves a dispararle a Stefanía! - grité, mi voz ronca, mi cuerpo temblaba de furia.
- ¿Stefanía? Yo no hice nada - respondió Conti, su sonrisa burlona.
- ¡No te hagas! ¡Te dije que no jugaras con mi paciencia! - grité, apretando su camisa con más fuerza.
- ¡No hice nada! ¡Suéltame! - gritó Conti, empujándome hacia atrás. Le di un golpe, un golpe certero que lo hizo chocar contra la pared. Me devolvió el golpe, y sus hombres aparecieron, apuntándome con sus armas. Pero sabía que Conti no les daría la orden de disparar. Así que seguí golpeándolos, ignorando el dolor, la adrenalina corriendo por mis venas.
Mi teléfono sonó. Era Lucía.
- Dime - dije, sin aliento.
- Stefanía salió de cirugía.
- Ahora voy - respondí, dejando a Conti tendido en el suelo, la sangre manchaba su rostro.
- Esto no se ha acabado - murmuré.
- ¡La guerra ha comenzado! ¡Me las pagarás, Scott! - gritó Conti, su voz llena de rabia. Pero ya no me importaba.
Cuando llegué al hospital, mi aspecto era deplorable. Sangre cubría mi rostro, mi ropa estaba rasgada. Me lavé en el baño, la imagen de mi reflejo en el espejo, ensangrentado y desfigurado, me impactó. No era una buena persona, no lo había sido nunca. La culpa me carcomía. Mi pasado, oscuro y violento, amenazaba con destruir mi futuro. El agua fría corría sobre mi piel, pero no lograba apagar el fuego que ardía en mi interior. Sentí un escalofrío, no de frío, sino de una profunda y penetrante sensación de vacío. Miré mi reflejo, la sangre seca pegada a mi piel, una máscara de horror que reflejaba el estado de mi alma. No era solo la sangre de Conti; era la sangre de mis acciones, la sangre de mi pasado, la sangre de mi culpa. La sangre de Stefanía.
Un rugido silencioso escapó de mi garganta, un sonido gutural y animal que resonó en el pequeño espacio del baño. La culpa, la rabia, la desesperación... todo se mezclaba en un cóctel explosivo que amenazaba con hacerme estallar. Mis puños se cerraron con fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Sentí una punzada de dolor en mi cabeza, una presión que me hacía ver borroso. El espejo, con su reflejo distorsionado, parecía burlarse de mí, reflejando mi propia monstruosidad. Era un espejo que mostraba no solo mi rostro ensangrentado, sino también el abismo de mi alma, un abismo profundo y oscuro que me aterraba.
Me acerqué al espejo, la imagen de mi rostro ensangrentado agrandándose, invadiendo mi visión. Los ojos, inyectados en sangre, parecían dos pozos de oscuridad. La imagen me horrorizaba, me repugnaba. Era un monstruo. Un monstruo que había herido a la mujer que amaba. Un monstruo que había creado este caos, esta destrucción. Y la culpa, la culpa era insoportable. Era un peso aplastante, un lastre que me arrastraba hacia las profundidades del infierno.
Con un movimiento brusco, violento, mi puño se estrelló contra el espejo. No fue un simple golpe; fue un acto de autodestrucción, un intento desesperado de romper la imagen que me atormentaba. El cristal se resquebrajó, una red de grietas que se extendió por toda la superficie del espejo como una telaraña de dolor. Un sonido agudo, como el quejido de un alma herida, resonó en el pequeño espacio. El cristal se hizo añicos, explotando en miles de fragmentos afilados que se dispersaron por el suelo como una lluvia de estrellas rotas. El sonido fue ensordecedor, un estruendo que resonó en mis oídos, un eco del caos que reinaba en mi interior. Un fragmento, grande y puntiagudo, me rozó la mano, abriendo una herida que sangró profusamente, un nuevo símbolo de mi autodestrucción.
Caí de rodillas, la sangre brotaba de mi mano, mezclándose con el cristal roto. Me quedé allí, inmóvil, observando los restos del espejo esparcidos por el suelo, como si fueran los pedazos de mi propia alma destrozada. La sangre, manando de mi mano, se mezclaba con la sangre seca de mi rostro, creando un charco rojo y viscoso que reflejaba la magnitud de mi desesperación. El olor a cristal roto y sangre llenó el aire, un aroma nauseabundo que se adhería a mi piel, a mi alma. El vacío, antes silencioso, ahora era un rugido ensordecedor que me traía al borde del colapso. Me sentí completamente solo, perdido en un mar de culpa y desesperación.