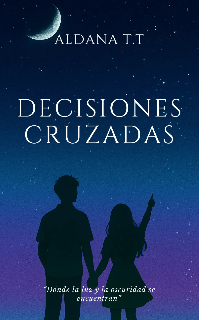Decisiones Cruzadas
Capítulo 28
LA SOMBRA
Stefanía Lancaster
Lucía, con su infinita paciencia y cariño, me había ayudado a vestirme. No tenía ganas de hacerlo, de enfrentarme al mundo, pero sabía que necesitaba distraerme, alejarme del dolor que me carcomía por dentro. Un vestido corto color crema, mi cabello suelto y unos tacones altos que me hacían sentir incómoda, pero que me obligaban a mantener una postura erguida, a proyectar una imagen de fortaleza que no sentía. Joel nos llevaría a la fiesta; yo solo deseaba quedarme en mi cama más bien llorando.
Llegamos a la fiesta. La música retumbaba, la gente bailaba y reía, un torbellino de luces y colores que apenas lograba penetrar la capa de tristeza que me envolvía. Lucía, me sostenía del brazo, su sonrisa reconfortante, un faro en medio de la tormenta. Nos encontramos con Ludmila e Iván, y comenzamos a bailar. Necesitaba liberar la tensión acumulada, descargar todo ese dolor, y Lucía tenía razón: debía disfrutar, no podía permitirme hundirme en la tristeza mientras Gabriel estaba con otra.
Así que bailé, dejándome llevar por el ritmo de la música, olvidándome, al menos por un rato, del dolor que me oprimía el pecho. Lucía me ofreció un vaso de bebida roja; la tomé de un trago, sintiendo el líquido ardiente deslizarse por mi garganta, un fuego que intentaba calentar mi alma congelada.
- ¡Hay que disfrutar! - gritó Lucía por encima de la música, su voz llena de energía.
De repente, unos brazos fuertes me rodearon la cintura. Era Miguel, invitándome a bailar. Me dejé llevar, moviéndome al ritmo de la música, olvidándome por momentos de Gabriel, de su traición, de su indiferencia. Bailé y bailé, hasta que el dolor se disipó, sustituido por un cansancio físico que, al menos, era menos lacerante que el dolor emocional.
Pero entonces, lo vi. Gabriel. Estaba allí, en la otra punta de la pista de baile, riendo y bailando con Sonia. Él me vio pero pareció no importarle que estuviera con Miguel, una punzada de dolor me atravesó el corazón, un recuerdo agridulce de los celos en el colegio, cuando le dió un golpe a Miguel. La imagen de él, tan feliz con otra, me heló la sangre. Tomé otro vaso de la bebida roja, dejando que el alcohol adormeciera mi dolor, aunque sabía que era un remedio temporal, una solución que solo empeoraría las cosas.
***
La mañana siguiente fue un infierno. Mi cabeza palpitaba, mi cuerpo me pesaba, el alcohol me había hecho un daño terrible. Me levanté con dificultad, el estómago revuelto, y me di una ducha fría para intentar aliviar el dolor de cabeza, pero fue inútil. El alcohol había hecho estragos en mi organismo. Comencé a vomitar, expulsando el veneno que había ingerido la noche anterior.
Lucía había salido sin decirme nada. Decidí salir a comprar, organizar mi mente, ordenar mis pensamientos, tratar de encontrar un poco de paz en medio del caos. Las calles, envueltas en una bruma gris y húmeda, parecían conspirar contra mí. La amenaza de lluvia, el peso de las nubes bajas, todo contribuía a la opresión que sentía en el pecho. Un mal presentimiento, una sensación de ser observada, me perseguía como una sombra. Aceleré el paso, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación persistía, más intensa, más real.
Entonces, una mano fría y poderosa me agarró por detrás, tapándome la boca con una fuerza brutal que me dejó sin aliento. Intenté gritar, luchar, pero la fuerza del agresor era superior a la mía. Todo se volvió negro, un vacío profundo que me tragó sin piedad.
Desperté en un abismo de oscuridad. Mi cabeza daba vueltas, un mareo intenso que me impedía enfocar la vista. Mis manos y pies estaban atados con una cuerda gruesa y áspera, las cuerdas cortaban mi piel. Un trapo sucio y húmedo me tapaba la boca, impidiendo cualquier grito de auxilio. Estaba sentada en una silla de madera tosca y desgastada, la madera fría y húmeda contra mi piel. El lugar olía a humedad, a moho, a algo rancio y nauseabundo. Era una habitación pequeña, una prisión improvisada en algún lugar olvidado, un rincón sombrío y siniestro.
Las paredes de piedra toscamente labradas, frías y húmedas, parecían absorber la poca luz que se filtraba a través de una pequeña y estrecha ventana alta, situada a varios metros del suelo. La única fuente de luz era un débil rayo de sol que se colaba a través de los cristales sucios y empañados, proyectando sombras alargadas y grotescas en las paredes. El polvo se acumulaba en las esquinas, formando gruesas capas que parecían susurrar historias de abandono y desesperación. El aire estaba viciado, pesado, con un olor a encierro que me producía náuseas. El suelo era de tierra apisonada, fría y húmeda, un lecho inmundo para mi cuerpo indefenso.
El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido frenético de mi corazón, un martillo golpeando mi pecho, marcando el ritmo del miedo. Intenté desatarme, pero la cuerda era demasiado resistente. Mis manos, adoloridas y entumecidas, se negaban a obedecer. Las lágrimas corrían por mi rostro, mezclándose con el polvo y la suciedad, un torrente de desesperación que no podía contener.
Entonces, un sonido metálico rasgó el silencio. La puerta de madera crujió, abriéndose lentamente, revelando la silueta de un hombre. Su rostro, oculto en la penumbra, era una máscara de maldad, sus ojos brillaban con una luz siniestra que me heló hasta los huesos. Era un hombre corpulento, su cuerpo robusto y amenazante, vestido con ropa oscura y desgastada. Su aliento olía a alcohol y a tabaco, un olor nauseabundo que se sumaba a la pestilencia del lugar.
- Ohh, hasta que la bella durmiente despierta - dijo, su voz una carcajada fría y burlona que resonó en el silencio de la celda. Su voz era áspera, gutural.
No pude responder. Las lágrimas seguían corriendo por mi rostro, impidiendo que pudiera articular palabra alguna. El hombre se acercó, su sombra se proyectaba sobre mí como una amenaza tangible. Su mano se posó sobre el revólver que llevaba en la cintura, el frío metal un anticipo del terror que se avecinaba.