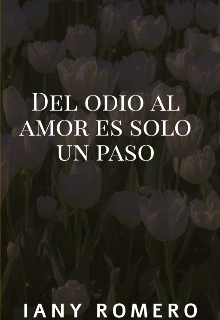Del odio al amor es solo un paso
la primera piedra
El local estaba vacío, pero no en silencio.
Las paredes blancas reverberaban con el eco de los pasos de Iraide y Asher mientras recorrían el espacio recién alquilado. Un viejo almacén de techos altos, ventanales polvorientos y vigas de madera a la vista, como costillas de una criatura dormida, esperando ser despertada. El aire olía a historia y a polvo antiguo, pero también a posibilidad.
Allí comenzaría todo.
—¿Estás segura? —preguntó Asher, deteniéndose bajo una lámpara rota, con una sonrisa nerviosa que se disolvía en el sonido de una gota cayendo desde alguna tubería lejana.
—No. Pero estoy decidida —respondió Iraide, y le tomó la mano con firmeza.
No necesitaban más certezas. Solo coraje.
Durante semanas, vivieron en un constante ir y venir de ideas, dudas, entusiasmo y cansancio. Las paredes fueron lijadas por amigos voluntarios, los pisos pulidos por artistas que creían en el proyecto, y las noches se llenaron de planos garabateados sobre manteles de cocina y correos escritos a medianoche.
Las primeras obras llegaron envueltas en papel Kraft y sueños. Pinturas de jóvenes sin galería, textos inéditos de escritoras que aún no se animaban a llamarse así, fotografías tomadas con cámaras prestadas. Todo era crudo, imperfecto, real. Como ellos.
El nombre “Raíces y Alas” empezó a figurar en pequeños carteles, luego en redes sociales, hasta finalmente aparecer pintado a mano sobre el vidrio frontal del local. La “a” de “alas” parecía una cometa, y la “i” de “raíces” tenía la forma de una planta que crecía hacia abajo. Cada detalle estaba pensado para hablar de origen y de vuelo, de sostén y de impulso.
Asher, con las manos siempre manchadas de pintura, se dedicó a coordinar las primeras exposiciones, a diseñar espacios de encuentro, a hacer de cada rincón algo útil y bello. Iraide se encargó de dar voz al proyecto, de escribir manifiestos, de reunir historias. Pero también de escuchar. Aprendió a callar cuando alguien necesitaba contar lo que había guardado por años. La galería era arte, sí, pero también consuelo, conversación, comunidad.
La librería siguió siendo su refugio. Cada mañana, Iraide se detenía allí antes de ir a la galería, como quien pasa por la casa de una madre. Aún atendía, aún recomendaba lecturas, pero ya no como alguien que huía del mundo, sino como alguien que había vuelto a él. Su cuaderno siempre la acompañaba, y entre la rutina diaria, seguía escribiendo. El proyecto no la distrajo de su voz. Se la devolvió.
La noche de la inauguración, la galería estaba irreconocible.
Luces cálidas colgaban del techo como luciérnagas cautivas. Las paredes, antes frías, ahora vibraban con color. Había una atmósfera de celebración contenida, de respeto. La gente caminaba en silencio entre las obras, se detenía ante las palabras escritas en las paredes, participaba de pequeños círculos de lectura en el patio trasero.
Asher presentó una serie inédita: retratos hechos con líneas mínimas, que hablaban más de lo que ocultaban que de lo que mostraban. Rostros sin rostro, emociones delineadas con temblor.
Iraide leyó un fragmento de su nuevo manuscrito. Sus palabras, escritas desde lo más íntimo, hablaban de reconstrucción, de la herida y el amor, de cómo sobrevivimos mejor cuando dejamos de hacerlo solos.
Cuando terminó, hubo un silencio profundo. No por incomodidad, sino por reverencia. Y luego, el aplauso. Lento, sentido.
Más tarde, cuando el último invitado se fue, y las luces comenzaron a apagarse una por una, Asher y ella se quedaron frente al umbral. Afuera, la noche era templada y el viento apenas movía las ramas de los árboles cercanos. El cartel colgaba ligeramente torcido. A Iraide le pareció perfecto así.
—Esto es solo el comienzo —dijo Asher, aún con las manos en los bolsillos, la voz ronca por tantas conversaciones.
Ella lo miró, y en sus ojos había algo más que alegría. Había calma.
—Sí. Pero por fin… hemos llegado.
Y lo habían hecho.
Después de todo lo que habían sido, de todo lo que habían perdido, de todo lo que habían construido y vuelto a construir. Habían llegado. No a un lugar. A sí mismos. Al nosotros.
Se quedaron allí un momento más, en el umbral entre lo que fueron y lo que vendría, abrazados en silencio mientras detrás de ellos, en la galería ya en penumbra, una pequeña vela aún ardía sobre una mesa.
La primera piedra estaba puesta.
Y el hogar, por fin, tenía forma.
#11936 en Novela romántica
amor y odio, amor y odio maltentendidos, amor y odio llena de conexion y pasion
Editado: 01.06.2025