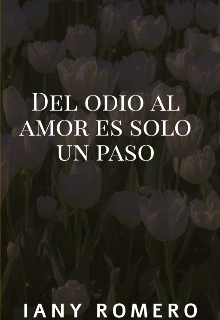Del odio al amor es solo un paso
Epilogo II "Cielo doblado"
La madrugada era densa y suave como una manta tibia. Una llovizna ligera golpeaba las ventanas del departamento, mientras Iraide se incorporaba con cuidado. Escuchó el llanto de uno de los gemelos —o tal vez de ambos— y, por instinto, se puso de pie descalza, sin molestar a Asher, que dormía profundamente en el sofá, con uno de los bebés sobre el pecho.
En la penumbra, todo parecía parte de un sueño difuso: las cortinas meciéndose, la luz tenue del pasillo, el aroma a leche y lavanda en el aire.
Se inclinó sobre la cuna doble, y tomó en brazos a Lía —lo supo por la manchita en su párpado izquierdo—. La niña se aferró a ella con sus diminutas manos, y el mundo se volvió simple, reducido al calor de ese cuerpo diminuto y a la respiración acompasada de dos corazones que aún se reconocían de dentro.
Caminó en círculos por la sala, murmurando una canción de cuna antigua. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, todo latía.
Asher se despertó unos minutos después, con Gael aún dormido sobre él. Se frotó los ojos y sonrió al verla.
—¿A qué hora es? —susurró, con voz áspera.
—No importa —respondió Iraide, meciéndose suavemente—. Somos nosotros. Aquí. Ahora.
El hogar estaba desordenado, como todos los hogares con bebés. Pañales doblados sobre la mesa, mantas por el suelo, un biberón a medio lavar. Pero también dibujos de Asher pegados con imanes en la nevera —retratos tiernos de los gemelos— y una libreta de Iraide abierta con frases garabateadas entre tomas de leche.
La galería seguía en marcha, aunque con horarios más breves. “Raíces y Alas” había incorporado una sala para talleres familiares, y los clientes ya sabían que algunos días los encontrarían allí con uno de los bebés en brazos. La librería seguía siendo un segundo hogar, ahora con una sección de literatura infantil que Iraide llenaba con pasión.
Todo era nuevo. Caótico. Intenso. Pero también lleno de sentido.
Esa mañana, cuando el sol por fin se filtró entre las cortinas, Iraide y Asher se sentaron juntos en el suelo del salón, con los gemelos dormidos en brazos. Se miraron en silencio.
—¿Puedes creerlo? —dijo Asher, mirando los rostros diminutos—. Dos. Al mismo tiempo. Y nosotros sin saber cómo hacer dormir a uno solo.
Iraide rio, cansada y feliz.
—No necesitamos saberlo todo —respondió—. Solo seguir aquí. Aprendiendo.
Asher asintió, y apoyó su frente en la de ella. Afuera, el cielo amanecía en capas: rosa, violeta, gris. Como si el mundo también se estuviera desperezando con ellos.
Eran cuatro ahora. Cuatro corazones latiendo en desorden, aprendiendo a habitar un mismo ritmo. Pero en medio de todo, el amor seguía siendo la brújula. Siempre.
Porque habían echado raíces.
Y ahora, juntos, estaban aprendiendo a dar alas.
#11936 en Novela romántica
amor y odio, amor y odio maltentendidos, amor y odio llena de conexion y pasion
Editado: 01.06.2025