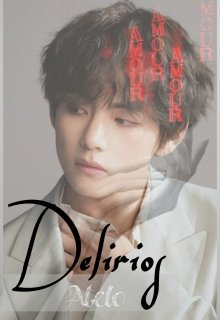Delirios [ Taehyung-Bts ]
Cincuenta y dos.
Taehyung.
Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira.
Dime que el dolor que siento no es más que una ilusión.
Dime que el amor es puro, como nos han querido enseñar toda la vida.
Dime que la ponzoña en la que nos hundimos no mancilla el amor.
Dime que tu amor sigue intacto.
Nacemos en un mundo donde la perfección es un concepto innegablemente absurdo. ¿Qué clase de persona creyó que se podía aspirar a algo semejante? Nuestro mundo está a medio hacer, y siempre, estúpidamente, obstinadamente, nos aferramos a una esperanza. Siempre creemos que las cosas serán mejores, que puede ser posible que lo que vemos tenga otros matices. Adornamos con nuestros ojos lo que nos rodea y nos sumergimos en una fantasía que termina por asfixiarnos.
¿Un mundo mejor? ¿Con amor? ¿Es eso posible? Por supuesto que no.
El amor. ¿Se podría describir como una colisión en la que quienes se ven envueltos en aquella tragedia arden como si le hubieran prendido fuego a un convento?
¿Y el amor de familia?
Oh, sí, eso también existe. Pero no enciende tu espíritu. No te hace alzarte en vuelo dejando atrás tu carne corroída por los demonios de quien amas. No.
Porque sí, quienes se enredan en sus propios sentimientos no son más que quienes aúllan desesperados en un purgatorio de húmeda soledad. El espíritu, como dijo alguna vez Breton, siempre busca elevarse.
Pero en este universo donde nuestro planeta flota en medio del caos, hundirse y elevarse son lo mismo.
Soy humana, Taehyung. Demasiado. Por eso jamás podré aspirar a la perfección. Porque la perfección no es sino el contraste con nuestra naturaleza. La perfección, en resumen, puede ser cualquier cosa sublimada. Tanto la oscuridad como la luz. Pero en nuestro espectro no alcanzamos esos extremos. Por eso nos vemos tan peligrosamente atraídos al abismo. Y como humana, aspiro a una esperanza que me precipita, sin duda, a la perdición. Por eso dime, dime que es mentira. Tú sabes que yo te creeré.
Dime que es mentira que has visto alzarse al cielo los ojos de esas mujeres.
Dime que es mentira que acariciaste su sangre.
Dime que no hiciste oídos sordos a cómo clamaban el nombre de quienes amaban en los últimos minutos de su perecer solitario.
Dime que no palpaste con tus manos el último latido en sus cuellos.
Porque bien puedo soportar mi dolor en tus manos, pero me derrumbaría de saber que con ellas ahogaste, sin misericordia, el canto de inocentes.