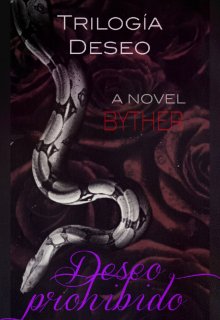Deseo prohibido
28
Eran las once cuarenta de la noche cuando Camille emergió del baño, el vapor aún aferrado a su piel como una segunda piel. Con movimientos ágiles, se vistió para la huida que planeaba: una calza de invierno negra que se ajustaba a sus piernas, un buzo suave con peluchito que la envolvía en un abrazo cálido y unas zapatillas cómodas que prometían velocidad. Ni siquiera se molestó en maquillarse; el baño le había dejado una sensación de limpieza y frescura que la hacía sentir linda, una belleza natural que no necesitaba adornos.
Agarró el celular, la pantalla encendiéndose con la dirección de la fiesta. La luz fría del aparato iluminó su rostro mientras escribía un mensaje rápido a su padre, un simple texto avisándole a dónde iba, una formalidad que buscaba apaciguar su propia inquietud. Con un movimiento ágil, sacó la moto y la encendió, el rugido del motor rompiendo el silencio de la madrugada. Luego, buscó la dirección en el mapa de Google, sus dedos deslizándose por la pantalla, pues no tenía la menor idea de dónde estaba parada en ese vasto y desconocido laberinto urbano. Una punzada de tristeza la atravesó, una fugaz sensación de estar perdida en el mundo, pero pronto la superó, la emoción de la noche por venir disipando cualquier melancolía.
Llegó a la casa donde la joda ya estaba en pleno apogeo. Las luces parpadeaban en el interior, creando un caleidoscopio de colores, y el murmullo de voces se elevaba en el aire, mezclándose con el ritmo de la música. La gente comenzaba a llegar de a poco, un flujo constante de cuerpos y risas. Se fijó en el reloj: ya eran las once y cincuenta. Se bajó de la moto con un ligero salto, el frío del asiento aún perceptible, y entró a la casa, sintiéndose extraña, una forastera en un territorio desconocido y vibrante. No conocía a nadie, y la multitud se movía a su alrededor como un torbellino, absorbiendo cada rostro y cada risa, sin rastro de Manuel.
Agarró el celular, la pantalla volvió a encenderse, y le envió un mensaje a Manuel, un breve texto que decía que estaba en el patio trasero de la casa y que iba para allá. Mientras se abría paso entre la gente, sus ojos escudriñando el mar de rostros desconocidos, de repente, se chocó con Rodrigo. Un golpe seco, una colisión de destinos que la hizo tambalear. Sintió que todo su mundo se caía a sus pies, desmoronándose en un instante, las piezas de su plan volando por los aires. Ni siquiera lo miró de frente, solo le dedicó una sonrisa divertida que ocultaba un mar de emociones y secretos, una máscara para su sorpresa.
—Uhhh —dijo él, su voz grave, mientras le tocaba el hombro, un contacto eléctrico que la hizo tensar y le erizó la piel—. ¿Estás bien?
Ella asintió, su espalda aún hacia él, esperando desesperadamente que no la hubiera reconocido en medio de la penumbra y la multitud. Siguió caminando, sintiendo la intensidad de su mirada clavada en su espalda, una presencia invisible que la seguía, hasta que finalmente logró salir de la casa y llegar al patio, donde la encontró a Manuel. En ese momento, un suspiro profundo y aliviado escapó de sus adentros, un sonido que liberó la tensión acumulada, ya que se sintió mejor, más segura, al verlo allí.
Justo entonces, el vibrar de su celular anunció una llamada entrante: Rodrigo. Si no le atendía, se daría cuenta de que algo andaba mal, de que sus mentiras se desmoronaban. Era mejor atenderle, aunque la idea de tener que tejer una nueva red de engaños, de mentirle a él, le desagradara profundamente.
—Turro. ¿Qué pasó? —preguntó, su voz intentando sonar natural, pero con una punzada de nerviosismo que apenas lograba disimular.
—¿Dónde andás? —la voz de Rodrigo, enérgica y directa, la atravesó, una flecha que iba directo a su corazón.
—Estoy en... una cena, con mi viejo —respondió, su mente trabajando a mil por hora para inventar una excusa convincente, una historia que sonara plausible.
—¿A las doce de la madrugada? —chilló él, la incredulidad y una pizca de reproche en su voz, la acusación clara.
Definitivamente, ella no era la más inteligente de todas las chicas, ni la más astuta en el arte del engaño. Las palabras se le atascaban en la garganta, la verdad siempre pugnaba por salir, un torbellino en su interior.
—Mmmm, en realidad, estoy volviendo porque nos fuimos a un lugar un poco lejos a cenar y estamos volviendo —improvisó, intentando añadir detalles para hacerla más creíble, como si la distancia justificara la hora.
—Te veo, Camille, no hace falta que me mientas —la retó Rodrigo, su voz ahora cargada de frustración, de una certeza innegable—. No te sale para nada mentir.
Ella lo escuchó claramente por el celular, la voz resonando en su oído, y, para su horror, también lo escuchó detrás suyo, el eco de su voz reverberando en el aire. Un suspiro cargado de resignación escapó de sus labios, apretó la mandíbula, la vergüenza y la ira mezclándose en un nudo doloroso. Rodrigo cortó la llamada, su mirada, fulminante, fue hacia donde estaba Manuel, y luego volvió a clavarse en ella, una acusación silenciosa que la perforó.
—¿Para qué me mentís? No me iba a enojar si me decías que estabas con él en una joda, eh —dijo, su voz una mezcla de reproche y decepción, el tono herido.
En ese momento, Camilo, el amigo de Rodrigo casi hermano, salió de la casa y se acercó a donde estaban ellos, su presencia rompiendo la densa tensión que se había formado.
—¿Qué onda, Cami? No sabía que estabas acá. —Su voz era una sorpresa genuina, un alivio momentáneo.
—Ya somos dos, ¿vamos adentro? —Rodrigo miró a Camilo, una pregunta silenciosa, una invitación a alejarse de la incómoda situación, a huir de la verdad.
Juan la miró confundido, luego a Rodrigo, quien asintió con un gesto apenas perceptible, y volvió a entrar a la casa, el patio trasero quedando atrás, la conversación inconclusa.
Ella se acercó a donde estaba Manuel, quien estaba con Emanuel. Saludó a Ema con una sonrisa y se quedaron un rato hablando afuera, bajo el cielo estrellado, la frescura de la noche un bálsamo. Mientras se tomaban un fernet con cola, el amargor dulce de la bebida contrastando con el amargor de sus pensamientos, el murmullo de la fiesta llegaba a ellos como un eco lejano. Entraron a la casa porque el frío comenzaba a calarles los huesos. Se fueron para la cocina, donde prepararon un melón con vino, la dulzura de la fruta mezclándose con la acidez del vino, una combinación extraña. Después, se soltaron en la "pista de baile", que no era más que la sala, y se tiraron unos pasos, el ritmo de la música llenando el espacio, un intento de liberarse de la carga.