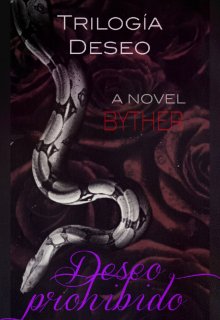Deseo prohibido
31
Camille flotaba en un universo de ensueño, un edén personal donde el tiempo se diluía en suaves susurros y el dolor no existía, borrado por la bruma de la felicidad. Estaba junto a sus padres, sus risas cálidas y presentes envolviéndola en un abrazo de amor incondicional, y al lado del hombre que, en la dulce niebla de su sueño, era el amor de su vida, su alma gemela. En ese paraíso onírico, no tenía idea de que se trataba de una ilusión, una fantasía tejida por su mente herida. Ella solo trataba de vivir lo más feliz posible, absorbiendo cada instante de esa sensación de plenitud que seguía en su sistema, un bálsamo efímero para su alma atormentada.
Se encontraba en un parque idílico, la luz del sol de una tarde perfecta filtrándose entre las hojas de los árboles, pintando el suelo con motas doradas. Sentada sobre una manta de cuadros extendida en el césped suave, sintiendo la hierba fresca bajo sus dedos, su madre, con una ternura infinita en los ojos, le decía, con una voz melodiosa, que tenía que comer uno de los sándwiches que había preparado con tanto esmero. Y si esos no le gustaban, ella, con una sonrisa aún más dulce, podría hacerle uno de jamón y queso, su favorito, solo para su hija. Sin embargo, Camille, con una naturalidad que contrastaba con la complejidad de su realidad, se comió el de atún, saboreando cada bocado sin problemas. Después, con la inocencia juguetona de una niña, le pidió a su padre jugar al fútbol. Él, con una sonrisa amplia y una mirada de complicidad, le respondió que sí, pero que primero tenía que hacer la digestión, un ritual familiar. En ese idílico cuadro, la imagen de Emiliano y Rodrigo apareció en el horizonte, trayendo cada uno un ramo de flores, sus figuras recortadas contra la luz brillante. Ella, con una decisión que dolía hasta en el sueño, una elección forzada, agarró el ramo de Emiliano, sintiendo la suavidad de los pétalos, pero se negó rotundamente a tomar el de Rodrigo, una barrera invisible pero infranqueable se alzaba entre ellos.
El ambiente de ensueño se quebró abruptamente, la armonía destrozada. Emiliano, con una voz cargada de tensión, el sonido ronco de la alarma, le pidió a Rodrigo que se fuera. Este, con una mirada desafiante y una sonrisa fría, se negó, su postura rígida. Y en un movimiento rápido, sacó un arma de su pantalón, el cañón frío brillando bajo el sol ilusorio, un presagio de muerte. Apuntó a los presentes, el arma temblaba ligeramente en su mano, y después les disparó, el sonido de los balazos resonando en el parque, seco y brutal, como un castañeteo de huesos. Milagrosamente, solo quedaron con vida Emiliano y Camille. El pelirrojo se interpuso delante de ella, su cuerpo un escudo inquebrantable, una protección desesperada contra la violencia, para impedir que Rodrigo la asesinara. Pero el agresor, con una frialdad perturbadora, no les hizo nada a ninguno y solo se marchó, desvaneciéndose como una pesadilla que se disuelve en el amanecer.
Camille y Emiliano se quedaron abrazados casi por una eternidad, el uno aferrándose al otro en un consuelo mutuo, el latido del corazón del otro un ancla en el caos, sus cuerpos entrelazados en la supervivencia. Pero después, ella se separó lentamente, el hilo del sueño deshilachándose, y notó que ya no estaba en Argentina, en la familiaridad de su hogar, sino que se encontraba en una Italia vibrante, sus calles adoquinadas bajo sus pies y el aroma a café y pasta flotando en el aire. Iban los dos de la mano, como si se tratase de una pareja de recién casados, la felicidad y la tranquilidad dibujadas en sus rostros, un futuro prometedor.
Luego, la dulzura del sueño comenzó a desvanecerse, disipándose como el rocío de la mañana. Ella sintió que la movían de un lado al otro, una mano suave en su hombro, y le susurraban su nombre, una voz suave pero persistente que la llamaba de vuelta a la cruda realidad. Entonces, levantó su cabeza, los párpados pesados y pegajosos por las lágrimas no derramadas… era Juan. Ella se asustó, la transición brusca del sueño a la vigilia, la confusión apoderándose de sus sentidos, pero luego le dedicó una dulce sonrisa, una máscara para su desconcierto. Sin duda, Camille no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, la realidad y la fantasía se mezclaban en su mente, un laberinto sin salida.
—Hola, Camille. —Sonrió él, su voz tranquila y amable, como un eco en el silencio.
Ella trató de sentarse mejor en la silla, sintiendo el crujido de su cuerpo y el frío del asiento bajo ella, y le prestó atención, sus sentidos aún adormecidos por el peso del sueño y la pena.
—Hola, Juan. —Se limpió los ojos con la yema de sus dedos, disipando los últimos restos del sueño, y volvió a verlo, su figura más clara ahora, el brillo de la luz fluorescente en la habitación.
Se sintió mal por haber despertado de su sueño, por haber dejado atrás ese paraíso efímero donde todo era perfecto, pero entendió que algo iba a suceder, una intuición fría que la inquietaba, un presentimiento. Así que se armó de valor, sabiendo muy bien lo que ella tenía que hacer al llegar a su casa, una decisión que se forjaba en su mente, clara y dolorosa.
Miró a su alrededor, el salón de clases que antes bullicía de vida, con risas y charlas, ahora estaba vacío, desolado, como un cascarón hueco, lo cual le sorprendió profundamente. La ausencia de sus compañeros era palpable, un silencio que pesaba.
—Ya es la hora de irnos ¿te acompaño a tu casa? —cuestionó él con seriedad, su voz un eco en el silencio del aula, un tono que no admitía réplicas—. Mi hermana me dijo que venga por ti.
Ella agarró su mochila, el peso de los libros una carga familiar que de repente se sentía ajena, y se levantó de la silla. Sintió que algo no andaba bien, una punzada de inquietud en su estómago, como un nudo apretado, y supo que necesitaba descansar un poco más, quizás mucho más de lo que ella pensaba antes de regresar a la universidad. Su cuerpo le pedía a gritos un respiro.