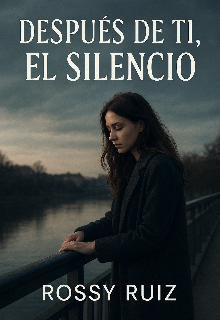Después de Ti, el Silencio
CAPÍTULO 2 — Las Cartas que No Debían Existir
La primera noche después del accidente fue un territorio extraño, un desierto emocional que Amara no sabía cómo cruzar. Apenas durmió unos minutos, con la luz encendida, y cada vez que cerraba los ojos veía la sonrisa de Luciano, escuchaba su voz, sentía su mano entrelazada con la suya… y después, nada. Solo un silencio brutal.
Cuando amaneció, no tenía fuerzas ni para levantarse. Se quedó sentada en la cama, abrazando sus piernas, mientras la luz comenzaba a filtrarse por la ventana. Le parecía absurdo que el sol siguiera saliendo, que el cielo se tiñera de colores tan suaves cuando ella estaba hecha de sombras.
El celular vibró una vez.
Un mensaje automático del banco.
Nada importante.
Nada de él.
Amara lo arrojó sobre la almohada, frustrada. ¿Por qué dolía tanto algo tan simple como no ver su nombre en la pantalla?
Respiró hondo y cerró los ojos.
Recordó su voz diciéndole: “Si algún día no me encuentras, escríbeme. Yo siempre te leo.”
No sabía si lo había dicho en broma. Luciano tenía ese humor suave, casi poético, que podía convertir cualquier frase casual en un presagio.
A las 7:30 de la mañana, incapaz de soportar el silencio de la habitación, Amara se levantó y buscó una libreta y un bolígrafo. Se sentó junto al escritorio, tomó aire, y escribió la primera frase sin pensarlo:
“No sé cómo empezar esta mañana sin ti.”
Esa fue la primera carta.
Una que jamás imaginó escribir.
Una que no sabía si debía existir.
UNA CARTA QUE ES UN GRITO
Luciano:
Desperté esperando tu mensaje.
Desperté queriendo tu voz.
Pero lo único que tengo es esta palabra que me aplasta: nunca.
Amara se detuvo.
El bolígrafo le temblaba entre los dedos.
No estaba acostumbrada a escribir desde el dolor; siempre había escrito cuentos suaves, mensajes tiernos, notas de cumpleaños, frases alegres. Pero eso era antes. Antes de que la vida se quebrara.
No entiendo por qué te fuiste así.
No entiendo cómo un mundo tan grande puede sentirse tan vacío sin ti.
No entiendo nada.
Solo sé que duele.
Duele como si me faltara un pedazo de cuerpo.
Terminar esa primera carta la dejó sin fuerzas.
Se quedó mirando el papel, incapaz de releer lo que había escrito.
Luego dobló la hoja en cuatro y la dejó sobre el escritorio.
No tenía intención de guardarla.
Pero tampoco podía tirarla.
Era lo único que tenía de él esa mañana.
LA CAJA AZUL
A mediodía, cuando el sol entraba con más fuerza por la ventana, Amara recordó una caja azul guardada en el armario. Era un regalo de Luciano de meses atrás. Una cajita sencilla, de madera pintada a mano, donde él le había dicho:
—Guarda aquí lo que quieras que no se pierda.
Ella había guardado cartas sueltas, recibos de citas, fotos, y cosas pequeñas sin valor para el mundo pero inmensas para ellos.
Hoy, necesitaba un lugar para guardar las palabras que le estaban desgarrando el alma.
Sacó la caja del armario, la colocó sobre la cama, y la abrió.
El olor de la madera y los recuerdos la golpeó.
Había una foto de ambos en la playa, riéndose sin motivo.
Un boleto de cine de la última película que vieron juntos.
Una servilleta con un dibujo torpe de Luciano: un corazón mal hecho con su inicial y la de ella.
Amara pasó los dedos por cada objeto, sintiendo que se rompía de nuevo.
Con cuidado, tomó la carta que había escrito y la colocó dentro de la caja.
Después cerró la tapa.
Fue el primer acto de un ritual que no sabía que repetiría durante semanas.
UNA MAÑANA ROTA
El día avanzó sin que Amara se diera cuenta.
No tenía apetito.
No tenía ganas de hablar.
Solo sentía ese silencio profundo que llenaba la casa como un fantasma invisible.
A media tarde, Paula, su amiga de la infancia, llamó.
Amara miró el teléfono sonar sin responder.
Tres veces.
Cuatro.
Cinco.
No quería hablar.
No tenía palabras.
No sabía cómo empezar a explicar un dolor tan grande.
Al final, Paula dejó un mensaje:
“Estoy afuera. No voy a irme.”
Amara tardó en reaccionar, pero finalmente abrió la puerta.
Paula la abrazó sin decir nada, sin preguntar, sin buscar explicaciones.
—No tienes que hablar —susurró Paula—. Solo déjame estar aquí contigo.
Ese abrazo, aunque cálido, no logró borrar la sensación de vacío, pero sí la sostuvo lo suficiente para que no se desplomara.
La tarde transcurrió en silencio.
Paula preparó té.
Le dejó una manta sobre los hombros.
Le acarició la espalda.
Pero Amara apenas reaccionaba.
Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma estuviera perdida en otro lugar.
En un lugar donde aún podía escuchar la voz de Luciano llamándola “mi vida”.
LA SEGUNDA CARTA
Cuando Paula se fue entrada la noche, Amara sintió la necesidad urgente de volver a escribir.
Era como si las palabras fueran lo único que podía impedir que se desmoronara.
Encendió la lámpara, tomó la libreta, y escribió:
Luciano,
no sé si esto te llega.
No sé si de verdad estás en algún sitio donde puedas verme.
Solo sé que necesito hablarte, porque si no lo hago, me hundo.
Hoy encontré la caja azul.
La que me diste.
Dijiste que ahí guardara cosas que no debía perder.
Pero te perdí a ti.
Y aún no sé cómo vivir con eso.
Las lágrimas cayeron sobre la hoja, difuminando la tinta.
Aun así, siguió escribiendo.
No sé cómo respirar sin que duela.
No sé cómo moverme, cómo hablar, cómo ser yo… si tú no estás.
Cuando terminó la segunda carta, la dobló con delicadeza y la guardó junto a la primera, dentro de la caja azul.