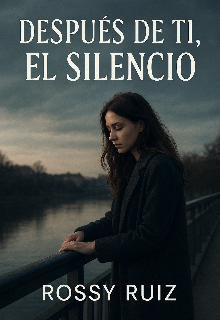Después de Ti, el Silencio
CAPÍTULO 3 — Los Lugares Donde Ya No Estás
Los días después de la muerte de Luciano se volvieron una secuencia borrosa, como si la vida se hubiera quedado sin color. Amara sentía que los minutos no avanzaban… simplemente se arrastraban. Cada mañana despertaba con esa misma punzada en el pecho, esa mezcla de ausencia y confusión que la dejaba sin aire.
El cuarto aún olía a él.
El suéter que él olvidó sobre la silla seguía allí, como un testigo silencioso.
A veces, Amara se sentaba a su lado y lo tomaba entre sus manos, acercándolo a su rostro solo para olerlo. Era el único lugar donde podía encontrar un rastro de Luciano sin que la realidad la golpeara con violencia.
Pero esa mañana, algo dentro de ella —quebrado, pequeño, pero todavía vivo— le dijo que tenía que salir.
Respirar aire que no fuera el de su habitación.
Enfrentar el mundo que parecía no haberse enterado de su tragedia.
Tomó su bolso, se puso una chaqueta y salió.
No sabía a dónde iba.
Simplemente caminó.
EL CAFÉ DONDE EMPEZÓ TODO
Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron al lugar donde ella y Luciano se conocieron: un pequeño café en la esquina de la avenida principal, con luces cálidas y el olor constante de pan recién hecho.
Cuando abrió la puerta, una ráfaga de aire tibio la envolvió.
El sonido de las conversaciones murmuradas, de las tazas, de la máquina de espresso… todo seguía igual.
Y sin embargo, todo estaba distinto.
Se acercó a la mesa del fondo, esa misma donde él, dos años atrás, había tropezado y derramado café sobre su cuaderno. Recordó cómo había pedido disculpas mil veces mientras ella reía.
—Te debo un café —le había dicho él, con esa sonrisa que podía desarmar cualquier enojo.
Ese café fue el primero de muchos.
Amara se sentó en la misma silla.
Colocó las manos sobre la mesa, tratando de sentir algo.
Pero lo único que sintió fue frío.
La mesera se acercó.
—¿Lo de siempre? —preguntó sin saber.
Amara tragó saliva.
Su voz apenas le salió.
—Un cappuccino… por favor.
Miró la silla vacía frente a ella.
Se imaginó a Luciano apoyando los codos sobre la mesa, hablando con entusiasmo sobre cualquier tema absurdo, moviendo las manos como si estuviera contando un secreto importante.
Una lágrima cayó sobre la mesa.
Ni siquiera la limpió.
EL PARQUE DONDE APRENDIÓ A NO TENER MIEDO
Después del café, decidió caminar un poco más. No quería volver a casa aún. Tenía la sensación de que si entraba de nuevo, la ausencia de Luciano la aplastaría otra vez.
Sin darse cuenta, llegó al parque donde él le enseñó a montar bicicleta.
Ella había aprendido de niña, pero siempre lo hizo con miedo. Miedo a caerse. A no controlar. A perder el equilibrio.
Luciano había insistido una tarde:
—Te prometo que no te dejaré caer.
Y la había ayudado a pedalear.
A respirar.
A soltar el miedo.
El parque estaba lleno de niños corriendo y pájaros cantando.
Un contraste cruel con lo que ella llevaba por dentro.
Se acercó al sendero donde él la había animado.
Miró el espacio vacío como si todavía pudiera verlo ahí, riendo, gritando:
—¡Sigue! ¡No pares! ¡Puedes hacerlo!
Amara cerró los ojos.
Por un segundo, sintió que la voz de Luciano estaba ahí, tan nítida que su corazón se estremeció.
Los recuerdos eran un refugio…
y al mismo tiempo, una herida abierta.
LA LIBRERÍA DE LOS DÍA FELICES
Necesitaba alejarse.
Necesitaba moverse.
Necesitaba que el mundo dejara de sentir ese peso.
Entró en la librería donde él compraba libros para ella. Ese lugar lleno de olor a papel, madera y tinta. Luciano siempre decía:
—Un libro puede salvarte de cualquier tormenta.
Ella nunca lo contradijo.
Caminó entre los pasillos con la vista borrosa.
Sus dedos se deslizaban por los lomos de los libros, recordando cada historia que él le había regalado:
Un libro para cuando estaba triste.
Uno para cuando estaba feliz.
Uno que decía que el amor verdadero siempre encuentra su camino.
Amara se detuvo frente a la sección de poesía, la favorita de Luciano.
Sacó un libro al azar.
Lo abrió.
En la primera página había un poema marcado.
“El amor no muere,
solo cambia de casa.”
Amara se llevó la mano a la boca para no sollozar.
Cerró el libro y lo abrazó contra su pecho.
Una de las empleadas de la librería, una mujer mayor con lentes redondos, la reconoció.
—Tú venías con el muchacho de sonrisa bonita —dijo suavemente.
Amara asintió, incapaz de hablar.
La mujer la miró con ternura.
—Él siempre buscaba poemas para ti. Siempre hablaba de ti.
Esas palabras fueron un golpe directo al corazón.
Pero también un abrazo inesperado.
SU CASA NO ES SU CASA SIN ÉL
Cuando regresó a casa, la tarde comenzaba a caer.
Entró y sintió cómo el silencio se expandía por cada rincón, enorme, oscuro, inquebrantable.
Se recostó en el sofá.
Miró el techo.
Suspiró.
Y sacó la libreta donde escribía las cartas.
Con el corazón adolorido, escribió la tercera:
Luciano,
hoy visité los lugares donde aún vives.
El café donde me regalaste risas.
El parque donde me enseñaste a no tener miedo.
La librería donde encontraste palabras para mí.
Y me di cuenta de algo que duele demasiado:
los lugares ya no me reconocen sin ti.
O tal vez soy yo quien ya no reconoce la vida sin tu presencia.
¿Dónde estás ahora?
¿Dónde guardo las partes de ti que todavía siento?
Hoy intenté encontrarte…
pero todo lo que encontré fue silencio.
Doblar la carta le tomó tiempo.
Cada movimiento parecía un adiós.
La colocó en la caja azul, despacio, como si estuviera guardando un pedazo de su alma.